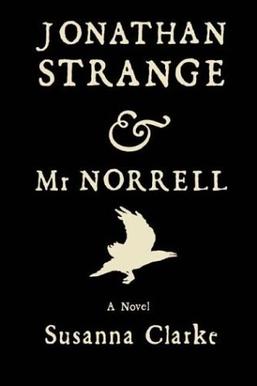martes, 30 de junio de 2015
El mal humor mañanero y otras rebeldías cotidianas.
Hace unos días, un amigo me insistía que no entendía muy bien mi mal humor matutino. Que a veces, se sorprendía que pudiera no sólo admitirlo en voz alta vía Redes Sociales, sino que además, no tuviera empacho en dejar claro, que sí, me traía sin cuidado — al menos durante las primeras horas matutinas — la cultura que insiste en la felicidad por obligación. Me lo dijo en un tono más o menos preocupado, como si mi decisión de no fingir alegría ni tampoco optimismo, le resultara incomprensible. Incluso incómoda.
— Si no estoy feliz, no veo una razón por la cual debería aparentar que lo soy — le respondí. Y sí, de bastante mala manera. Me apresuré a tomar una segunda taza de café para evitar continuar en esa línea durante el resto de la conversación — lo que quiero decir, es que no hay una obligación real sobre el hecho de sentirte entusiasmado y alegre todo el día, todos los días. — La felicidad es una actitud — me dijo con cierto retintín sermoneador — no sólo se trata que algo hermoso y bueno te ocurra, sino esperarlo. ¿No es mucho más satisfactorio eso?
La verdad es que no, pensé terminando de un trago la taza de café. Después me pregunté por qué me irritaba tanto su insistencia e intenté cuestionarme el motivo por el cual me resulta tan directamente insoportable esa necesidad de optimismo que parece tan común en nuestros días. No se trataba sólo de una idea en particular — como la que expresaba mi amigo — sino algo mucho más profundo. Esa noción de ser feliz — Cual sea el significado de ese pensamiento — como una necesidad social, como una obligación cultural ineludible. Ser feliz porque lo contrario es impensable e incluso reprobable. Ser feliz sin alternativas.
Se trata de un pensamiento inquietante y sobre todo, tan extendido que nos parece normal e incluso aceptable. La tristeza, la melancolía, el dolor, son conceptos que parecen formar parte de esa noción sobre lo “no existente” en nuestra sociedad, con esa necesidad histórica suya tan frecuente de analizar todo desde lo superficial. Después de todo, somos una época inmediata. Una momento histórico donde todo parece ocurrir al mismo tiempo, tener el mismo impacto y olvidarse con la misma rapidez. ¿Que podría extrañarnos entonces que esa percepción sobre lo emocional sea tan simple como brumosa? Somos felices porque aparentemente la sociedad nos ha librado del peso de viejos achaques culturales. Somos felices, porque somos una sociedad que se analiza así misma desde un idealismo falso, quebradizo y la mayoría de las veces inexistente. La felicidad debe existir, por el mismo motivo que la fama instantánea, que el conocimiento accesible y la democratización de la imagen y la palabra. Pero ¿que ocurre cuando no lo eres? ¿Qué ocurre cuando simplemente no puedes enfrentarte a esa idea insistente sobre lo que deberíamos ser? ¿O que el enfrentamiento supone transitar una especie de línea muy elemental sobre lo que asumimos es real o mejor dicho, debería serlo en nuestra cultura?
No sé la respuesta a ninguna de esas cosas. Pero lo pienso con frecuencia. Sobre todo, viviendo en una sociedad de consumo en la que la felicidad parece ser construida a base de una serie de códigos de conductas más o menos reconocibles. Eres feliz si tienes la apariencia de serlo. Eres feliz si puedes mostrar — vía redes sociales o incluso la mera interacción -, la felicidad como una idea tan brumosa como ideal. La felicidad de las fotografías llenas de rostros sonrientes, de paisajes de extraordinaria belleza. La felicidad de las grandes proclamas llenas de filosofía barata. ¿Donde encaja en todo eso la idea real sobre la tristeza, la desesperanza? ¿Qué ocurre cuando la idea sobre quien eres y como te percibes no forma parte de esa gran celebración Universal de la felicidad endeble?
En una ocasión, una amiga fotógrafa que atravesaba un divorcio especialmente difícil, me comentó que evitaba por todos los medios que su tristeza, angustia y frustración pudiera notarse en cualquiera de sus imágenes. Cuando le pregunté si se trataba de algún tema de orgullo o incluso de algo más sutil — algún método de enfrentarse a su difícil situación mostrando sólo un aspecto de lo que vivía — me miró escandalizada.
— ¡Pero es que nadie va a entender que esté tan triste! — me contestó. Parpadeé desconcertada. — No importa si nadie lo entiende, tienes el derecho a estarlo — le insistí. Ella se encogió de hombros. — La tristeza no es popular.
La frase me obsesionó por días. Me asustó de hecho, por cierta. Miré a mi alrededor y de pronto, la felicidad — esa prefabricada, construída a base de tópicos — parecía estar en todas partes. La publicidad sólo muestra rostros sonrientes, las películas y series de televisión más populares rostros radiantes, de amplias sonrisas. Hay una gran profusión de la idea sobre la satisfacción personal que parece directamente emparentada con esa necesidad de aceptación pública. De manera que, todos somos felices y celebramos en consecuencia, porque la felicidad es un elemento imprescindible para formar parte de nuestra cultura, para alcanzar a la perfección en ella. Por supuesto, ninguno de esos insistentes mensajes sobre la plenitud y el optimismo, incluye las herramientas para, teóricamente alcanzarla. La felicidad moderna es así: simple, espontánea y nacida por mera especulación. O así parece serlo.
Y es que la felicidad moderna es discursiva. Un planteamiento borroso apuntalado por cientos de artículos de dudoso valor científico sobre la felicidad como planteamiento y toda una visión edulcorada sobre lo que puede llegar a ser. Todos somos felices, porque debemos ser felices o esa es la noción insistente. Somos una sociedad de consumo, de comercio, de producto, de insistente necesidad de comunicación. Somos una sociedad que se preocupa y medita como nunca antes en la historia sobre los problemas y dolores Universales. Una sociedad donde la pobreza, la enfermedad y el dolor están bien a la vista, en todas partes. Una sociedad que se preocupa, teoricamente más empatica. Un renacimiento espiritual a la distancia de un click en una red social y una necesidad de confraternizar tan hueca como bien intencionada. Y la felicidad, parte de ese supuesto de una espiritualidad llana, sencilla. De una reflexión a medias sobre el ego sin mucha sustancia y mucho menos trascendencia. Y es que la felicidad — a secas, sin motivo, sin correlación con otras ideas — parece subvertir ese orden. Enfrentarse a esa percepción de la cultura moderna como buena y esencialmente inocente. ¿Como puede concebirse los dolores de antaño, las viejas preocupaciones, las antiguas nociones sobre la desesperanza en una sociedad tan radiante de pura esperanza como la nuestra? parece ser el enunciado insistente. Y por supuesto, por completo irreal.
Claro está, no se trata de un tema reciente. La discusión sobre la tristeza o mejor dicho, que nos hace ser felices, es tan vieja como el pensamiento humano. Ya lo teorizaron Sócrates y también Aristoteles y otros tantos pensadores, que dedicaron encendidas diatribas al hecho de la tristeza. A la idea del alma humana para asumir sus ideas más trágicas. Para la cultura Griega, la tristeza era un “humor”, una especie de reacción endémica que provenía del cuerpo y no del alma. De hecho, el El término “bilis negra” o μελαγχολια (“melancolía”, μελαγ: melán, negro; χολη: jole, hiel, bilis) pasó a convertirse en sinónimo de tristeza, a partir de la descripción de Hipócrates sobre el origen de los humores. Una y otra vez, el Padre de la Medicina como la conocemos, insistió en que la tristeza era un “humor debilitante, el más doloroso y humano de todos”. Para los Romanos, la idea era muy similar, pero sobre todo, enraizada en esa practicidad del ciudadano del Imperio: la atra bilis (bilis oscura) — de la cual se deriva la palabra española “atrabiliario”, que significa de triste semblante; pero el término médico mantuvo el originario griego — se consideraba una debilidad y también, una forma de enfermedad mental. Para el Romano común, la tristeza no tenía utilidad como pensamiento o reflexión, por lo que era considerado un sufrimiento menor. Un reflejo de la debilidad mental y física que el pueblo romano consideraba inadmisible.
La percepción se mantuvo durante siglos: la tristeza continuó considerándose un padecimiento indigno, secundario y como no, femenino. En la mayoría de los tratados médicos del medioevo, la tristeza se considera un “efluvio que perturbaba la mente” y se recomendaba “exorcizarlo” por “el bien común”. De hecho, la mayor parte de las percepciones sobre la tristeza como un elemento peligroso y sobre todo, directamente dañino provienen de la Europa medieval y esa noción de la “melancolía” peligrosa.
Tal vez por ese motivo, nuestra época considera imperativo, necesario y sobre todo, de enorme importancia emocional “lograr la felicidad”, aunque nunca se explique bien en qué consiste o cuales medios permitirán alcanzar esa meta cultural. ¿Nos referimos a la felicidad como satisfacción personal o a la felicidad como una idea que incluya algún elemento intelectual? ¿En que consiste esa felicidad edulcorada y artificial que se comercializa como objetivo y meta social? ¿Existe en realidad?
No se trata de una obsesión reciente. Por el mismo hecho de considerarse la tristeza como un “defecto”, la felicidad se convirtió en un objetivo insistente para la cultura Occidental, que asumió la felicidad como una visión ideal sobre lo que podía ser la comprensión de la realidad. Por siglos, la felicidad se convirtió en una idea estática, carente de profundidad y algo moralmente inalcanzable, que buena parte de los filósofos dedicaron años de estudio al fenómeno de la aspiración a ese cenit ineludible de plenitud pura. Como Kant, que reflexionó sobre el tema en su brillante Fundamentación de la metafísica de las costumbres, (1785) y donde teorizó que la felicidad — asumida como un complejo atributo moral y espiritual — no era mucho menos un concepto que se comprendiera desde el ideal, sino algo más pragmático. El filósofo analizó la felicidad desde la idea de la racionalidad, la moralidad y una noción por completo nueva — y que Kant consideró necesaria para “lograr” la felicidad — que llamó “sagacidad” o en otras palabras “la habilidad al elegir los medios para conseguir la mayor cantidad posible de bienestar propio”. Y es que para el pensador, la felicidad tenía muy poco que ver con el altruismo, sentimientos elevados y mucho menos una percepción espiritual excelsa. Según las reflexiones y teorías de Kant, la felicidad es la suma de satisfacción personal y no siempre se obtiene a través de esa mirada amable y espiritual hacia el prójimo que se supone es parte de ella.
Pero el argumento incluye además el elemento esencial de la noción de la felicidad, como supremo bien ideal de cualquier sociedad. Kant no sólo lo analiza como perfectible — la búsqueda de la felicidad como razonable — sino que además, insiste en el hecho que la felicidad es subjetiva. Quizás por primera vez en la historia Intelectual del mundo, la teoría de la Felicidad no parece incluir una sola visión al respecto. Y es que para Kant, la felicidad es huidiza no sólo por el hecho que en apariencia necesita conjugar una serie de elementos dispares sino porque además es subjetiva. Lo que te hace feliz a ti, no satisface a alguien más. Y por tanto, la felicidad parece transgredir esa idea general que hasta entonces formó parte de la cultura como percepción del hombre por el hombre. De hecho, el filósofo no sólo parece analizar la idea con cierta desconfianza, sino sugerir el hecho que la felicidad en realidad no llega a existir nunca por completo porque la experiencia transforma el punto de vista, crea algo por completo nuevo con lo que hay que lidiar:
“Ahora bien, es imposible que un ser, por muy perspicaz y poderoso que sea, siendo finito, se haga un concepto determinado de lo que propiamente quiere en este sentido. Si quiere riqueza ¡cuántas preocupaciones, cuánta envidia, cuántas asechanzas no podrá atraerse con ella! ¿Quiere conocimiento y saber? Pero quizá esto no haga sino darle una visión más aguda que le mostrará más terribles aún los males que ahora están ocultos para él y que no puede evitar, o impondrá a sus deseos, que ya bastante le dan que hacer, necesidades nuevas. ¿Quiere una larga vida? ¿Quién le asegura que no ha de ser una larga miseria? ¿Quiere al menos tener salud? Pero ¿no ha sucedido muchas veces que la flaqueza del cuerpo le ha evitado caer en excesos que habría cometido de haber tenido una salud perfecta?, etcétera. En suma, nadie es capaz de determinar con plena certeza mediante un principio cualquiera qué es lo que le haría verdaderamente feliz, porque para eso se necesitaría una sabiduría absoluta.”
De manera que desde la perspectiva de Kant, esta búsqueda obsesiva e interminable de la felicidad moderna no es otra cosa que un contrasentido. Y es que “buscar” la felicidad para “lograr” la meta de “ser feliz” equivale a convertir la noción sobre lo que puede satisfacernos a una idea tan amplia como innecesaria. ¿Somos felices por qué necesitamos serlo? ¿Somos felices por qué tenemos la obligación de serlo? ¿Necesitas serlo para comprender mejor la cultura en que naciste? No lo sé, pero es una serie de cuestionamientos que parecen formar parte de esa percepción sobre la identidad social actual y desvirtuarse a medida que se hacen más evidente, menos profundos y sobre todo, obligatorios.
Nadie quiere estar triste, pero tampoco nadie puede obligarse a ser feliz, solía decir mi abuela, para quien la tristeza era un estado del Ser tan valioso y tan sustancial como la felicidad. Para ella, la tristeza era una manifestación clara de ciertas ideas personales, una percepción sobre la profundidad de nuestra tesitura emocional. Más de una vez, me aseguró que ser feliz es una idea sobrevalorada, de la misma manera que la tristeza, una idea que aterroriza sin razón.
Esa idea me ha acompañado por años. Sobre todo, creciendo en una sociedad donde la felicidad parece formar parte de una colección de imágenes radiantes y de rostros perfectos que nos miran con cierta aire acusador desde vallas y vitrinas. Y es que EL DEBER DE LA FELICIDAD — así, en mayúsculas — parece estar en todas partes. Ser notoria y sobre todo, formar parte de esa percepción de lo que la identidad actual debe ser. Aún más, cuando las redes sociales y plataformas virtuales parecen insistir en el mercadeo de la felicidad, ese planteamiento insustancial sobre lo que la felicidad puede ser o como se asume, es necesaria e inminente. Pero ¿Que es la felicidad en realidad para esta percepción tan simple sobre lo que puede satisfacer al espíritu humano? ¿Por qué la tristeza se asume una amenaza a esa percepción de lo esencial de la cultura moderna? ¿Cuando simplemente disfrutar de un espectro de emociones amplios se hizo tan censurable?
Mi amigo P. sonríe cuando le digo lo anterior. Como sociólogo, por años ha investigado lo que el llama “la fama despreciable de la tristeza” y sobre todo, las implicaciones de esa forzada ilusión de la felicidad a la que se somete la mayoría. Para él, la impostura de la “felicidad” — o lo que se comprende como felicidad — es solamente “uno de los tantos requisitos morales que se asumen necesario para formar parte de lo social”.
— La felicidad además, te brinda un cierto estatus. Ser “feliz” a la manera moderna, implica además cierta imagen: eres exitoso, hermoso, con la figura física que necesitas tener para ser parte del estatus quo — me explica — de manera que no se trata solo de la felicidad como meta, sino como todo ese trayecto necesario para mostrar que lo eres. La época de lo superficial.
Pienso en eso mientras miro mi Time Line de Twitter, el FrontPage de mi cuenta Facebook: todos sonríen, declaran la felicidad como una idea única, tan general que resulta brumosa. La felicidad traducida en un paisaje idílico. La felicidad como parte de una sonrisa artificial cien veces repetida. La felicidad en todas partes y sin embargo, en ninguna.
A veces me pregunto si en esta nueva era feliz, será sólo el preludio de un deber de la felicidad cada vez imperativo, una actitud cada vez más dura con respecto a cualquier idea que pueda contradecirla. Después de todo, me digo, tomando mi tercera taza de café del día, aún disfrutando — sí, disfrutando — de mi mal humor matutino, nuestra época parece concebirse con enorme inocencia y a la vez con una preocupante conciencia de lo que es “correcto”, lo absoluto y lo aparentemente ineludible. ¿Qué ocurrirá cuando la felicidad sea otro de los parámetros a cumplirse? ¿Qué pasará cuando ser feliz sea una norma incontestable? ¿Llegará a ocurrir algo semejante?
Probablemente lo más preocupante, es que no hay una respuesta para eso.
C’est la vie.
lunes, 29 de junio de 2015
El ABC del fotógrafo curioso: ¿Cuales son las decisiones que todo fotógrafo debe tomar alguna vez?
La fotografía es, sin duda, la suma de los elementos que la crean y la sostienen: desde la mirada del autor hasta el mismo hecho de ser una ciencia/técnica relativamente joven, la creación visual es una síntesis de interpretaciones sobre la realidad. Ya sea desde el documental en estado puro hasta la reflexión sobre lo conceptual, la fotografía tiene la capacidad de crearse así misma, de definir sus valores y limites desde esa noción sobre lo que se mira y cómo se interpreta. Más allá de eso, la imagen construye un lenguaje de símbolos y metáforas esencial, que no sólo refleja quienes las opiniones y reflexiones de su autor, sino también esa noción sobre el hecho fotográfico general. Como si se tratara de un ciclo recurrente, la fotografía parece nutrirse no sólo de su identidad como género artístico sino como idea en constante evolución.
Por ese motivo, al momento de analizar la fotografía como profesión, como arte e idea, surgen una serie de posibilidades, en ocasiones contradictorias, sobre como asumir el hecho fotográfico e incluso, como interpretarlo desde una perspectiva personal. Y es que la fotografía posee la cualidad única de crear su propio método de aprendizaje a medida que se crea como experiencia creativa. A medida que se nutre en la experiencia de quienes la asumen como parte de su lenguaje privado, la fotografía se transforma en una reflexión cognoscitiva personal. Una percepción muy clara sobre las ideas visuales de quien crea la imagen y sobre todo, de la forma como percibe su entorno y su capacidad estética.
Así que cuando se cuestiona cual método creativo, educativo e incluso estético es mucho más válido al momento de aprender a fotografiar o madurar en nuestro planteamiento visual, es necesario comprender que la fotografía es mucho más que la suma de esas percepciones esenciales. En otras palabras, la fotografía — y la capacidad de la imagen como idea y reflexión compleja — no sólo incluye lo que la fotografía se comprende como arte y técnica, sino la percepción intima de cada fotógrafo. Es entonces cuando esa combinación de percepciones crean una idea por completo novedosa sobre lo que el aprendizaje fotográfico puede ser, que no siempre puede coincidir pero igualmente válida. No obstante, de esa mezcla parece surgir de la idea de la fotografía en constante evolución y esa dimensión interpretativa sobre lo que es — y puede ser -, que por años ha creado una cierta percepción confusa sobre lo netamente fotográfico. Una terreno brumoso entre lo que asumimos la imagen construye y el hecho creativo en estado puro.
De manera que, al momento de preguntarse ¿Cual es el mejor método para llegar a la madurez fotográfica? ¿Cual es la mejor decisión que el fotógrafo debe tomar al momento de elaborar una idea fotográfica? la respuesta a ambas preguntas no parecer ser una sola ni tampoco, una concluyente, lo que hace necesario meditar sobre los motivos por el cual se crea y sobre todo, lo que hace a esa creación visual valiosa. Luego de varias semanas de reflexionar sobre el tema, hacer preguntas a fotógrafos con mucha más experiencia que yo y sobre todo, analizar las opciones desde un punto de vista personal, creo que esa disyuntiva podría resumirse en varias opciones muy especificas, como las siguientes:
* ¿Lo autodidacta o lo académico?
Por diez años, aprendí fotografía de manera esencialmente autodidacta. No sólo porque en mi país la educación fotográfica es costosa y por mucho tiempo, muy exclusiva, sino porque además, concebía el hecho de fotografiar como una idea esencialmente personal. De manera que por buena parte de mi adolescencia y primeros años de la veintena, aprendí a fotografiar a la manera antigua digamos: lo hice casi a diario, probé todo tipo de métodos y recursos, experimenté siempre que pude, fui la asistente de algún que otro fotógrafo profesional y también, analicé mis propios errores y aciertos de la manera más crítica que pude. El resultado fue que a pesar de jamás haber asistido a una clase de fotografía formal, tenía buenos conocimientos sobre lo que a la técnica y al visión se refiere.
No obstante, a pesar de eso, comencé a tropezarme con ciertas limitaciones evidentes, fruto del hecho que de alguna manera, llegué a la frontera de esa noción de la fotografía como técnica y teoría. A pesar de mis esfuerzos y mis buenas intenciones, comenzó a preocuparme que gran parte de mi trabajo fotográfico eran variaciones del mismo tema — y de las mismas técnicas — y que mi reflexión fotográfica parecía haberse detenido en algún punto. Fue entonces, cuando tomé la decisión de asistir a una clase de fotografía. Lo hice, a pesar de la sensación un poco abrumadora de recorrer un camino visual y artístico que ya conocía lo suficiente pero consciente que necesita corregir ciertas ideas y percepciones que hasta entonces, me habían resultado absoluta. Recuerdo que me llevó meses de reflexión tomar la decisión. De asumir el hecho que mi trabajo fotográfico necesitaba mejorar, evolucionar, profundizar en su idea elemental. Finalmente, lo hice a regañadientes: me convencí que sólo se trataba de re confirmar algunas ideas y continuar mi propio camino fotográfico.
Lo que ocurrió fue algo a mitad de ambas cosas: porque estudiar fotografía me permitió no sólo analizar mi trabajo visual desde un punto de vista por completo nuevo sino atreverme a rebasar mis propios prejuicios e ideas preconcebidas. Crecí, maduré y asimilé todo tipo de concepciones novedosas que crearon una percepción original sobre lo que hasta entonces, había sido mi propuesta visual. Además, corregí todo tipo de errores técnicos que por años, había entorpecido mi desempeño fotográfico. Por último, tanto el método como la comprensión de la creación visual como profesión me brindó la oportunidad de re formular mi planteamiento fotográfico desde el origen.
Por tanto, confía tanto en tu educación como autodidacta y también, en esa comprensión de la fotografía desde lo académico. Recuerda que la mayoría de los fotógrafos comenzaron siendo por completo autodidactas: Después de todo, las escuelas de fotografía y sobre todo, los métodos de enseñanza concretos con respecto a sus aspectos básicos son de data relativamente reciente. Así que buena parte de los fotógrafos actuales comenzaron fotografiando por mero instinto, aprendiendo de sus errores y aciertos y en esencia, construyendo una experiencia personal con respecto a sus nociones fotográficas. Lo cual, claro está, crea una percepción sobre el aprendizaje muy personal y sujeto a cierta estructura a la cual el fotógrafo otorga un enorme y necesario valor. Y es que el conocimiento autodidacta no sólo se elabora a partir de la visión del fotógrafo con respecto a lo que desea crear fotográficamente sino como desea expresarlo, lo que produce una mezcla esencial sobre como asumimos el quehacer fotográfico.
Por otro lado, la fotografía como recurso académico, brinda al fotógrafo no sólo la oportunidad de perfeccionar su técnica sino además, aprender todo lo que necesita sobre lo que la fotografía puede ser como instrumento de expresión visual. Además, la enseñanza fotográfica metódica — o lo que es lo mismo, aprender a través de la práctica supervisada — brinda al fotógrafo la oportunidad de asumir la fotografía como un arte y técnica capaz de evolucionar, nutrirse del conocimiento de otras experiencias fotográficas y además, profundizar en conceptos esenciales. Un dimensión por completo nueva de esa experiencia autodidacta que todo fotógrafo desarrolla a lo largo de su experiencia visual.
¿Cual es entonces el método correcto entre ambas percepciones para aprender fotografía? Muy probablemente, la respuesta sea ambos. No sólo porque tanto la visión autodidacta como la académica se complementan, sino que permiten un replanteamiento de lo que la creación fotográfica puede ser. En otras palabras: el conocimiento autodidacta, aunque valioso y elemental al momento de elaborar un planteamiento visual sólido, necesita no sólo reforzarse, sino depurarse y corregirse. Además, tanto lo autodidacta como lo académico son alternativas por completo válidas, pero fragmentarias, en la medida que ninguna de ellas garantiza por si sola, el aprendizaje fotográfico profundo y estructurado. Por lo cual, se hace necesario no sólo esa noción de que ambos de la educación fotográfico son no sólo necesario sino incluso imprescindibles al momento de crear una percepción fotográfica concreta como creadores visuales.
* ¿Film o digital?
Actualmente esta disyuntiva, tiene una única respuesta: el mundo digital ha convertido el planteamiento tradicional de la fotografía en una idea minoritaria y en toda una rareza técnica. Y es que la inmediatez, accesibilidad y la llamada democratización de medios fotográficos, ha convertido a la fotografía digital en una tendencia casi absoluta dentro del mundo fotográfico. Además, por supuesto, nadie puede negar que la tecnología Digital brindó toda una nueva dimensión y profundidad a la fotografía como testigo de nuestros tiempos y sobre todo, como reflejo de la historia que se construye a diario. Cada día, la fotografía no sólo se transforma en una manera de comprender al mundo sino en un reflejo de sus cambios y transformaciones. Una comprensión novedosa de lo visual como instrumento narrativo y estético por derecho propio.
No obstante, la fotografía en film continúa formando parte de la fotografía no sólo como comprensión del desarrollo de la idea visual esencial, sino el método más inmediato para comprender la fotografía como hecho artístico. Sin duda la fotografía en Film es incapaz de competir con la rapidez y la versatilidad de lo digital, pero es justo el elaborado proceso visual y cognoscitivo de la fotografía tradicional lo que brinda al fotógrafo la oportunidad de comprender que la fotografía es un tipo de creación artística. El hecho de concebir la imagen desde mucho antes de la creación fotografía y elaborar una noción sobre lo artístico basado en la idea esencial del documento visual, hace de la fotografía en film esencial para comprender el motivo por el cual fotografiamos. Más allá, la idea que sostiene todo nuestro planteamiento fotográfico y la manera como asumimos nuestra idea visual.
* ¿La referencia fotográfica o la referencia artística?
En una ocasión, uno de mis profesores me dijo que lo peor que podía ocurrirle a un fotógrafo era el canibalismo fotográfico, en otras palabras, sólo tener referencias fotográficas a la hora de fotografiar. Y es que la mayoría de los creadores visuales estamos convencidos que la inmediata fuente de conocimiento y creación visual, es claro está, el trabajo de otros fotógrafos que admira. Desde sus técnicas hasta sus fotografías emblemáticas, la propuesta de los grandes maestros fotográficos parece ser el limite y el rasante a a través de la cual se comprende el mundo fotográfico. Y no obstante, debido a eso, la noción sobre lo que fundamenta el planteamiento fotográfico como expresión estética y artística, puede verse restringido e incluso infravalorado. No sólo por el hecho de crear una comprensión sobre la fotografía desde un único punto sino como una distorsión en cuanto a la consideración de hecho fotográfico como algo más que un documento en estado puro.
Además, la fotografía como arte y creación, se nutre no sólo de los elementos que le son comunes sino los dispares y contradictorios. Y es que la creación fotográfica no sólo trata sólo de lo que la cámara puede captar, sino de esa percepción amplia sobre lo que crea la imagen como resultado final. La inspiración fotográfica puede — y debe — provenir de cualquier elemento y punto de vista: Desde obras de arte de diferentes disciplinas, percepciones sensoriales e incluso, perspectivas complejas sobre el mundo que se intenta captar. Esa multiplicidad de referencias y conceptos sobre la fotografía no sólo enriquecerá la reflexión artística del fotógrafo sino que le brindará una nueva profundidad y consistencia. Una nueva perspectiva en el análisis de la creación fotográfica como arte y sobre todo, como perspectiva individual.
* ¿Con Retoque o Sin retoque post toma fotográfica?
Hace unos años, un fotógrafo me insistió que la fotografía debía ser mostrada en “estado puro”, en otras palabras, sin ningún tipo de retoque más allá de las decisiones técnicas que tomó al momento de captar la toma. Me explicó que la fotografía “De verdad” era un reflejo exacto de la realidad y que además, una visión estricta sobre el hecho que intenta mostrar como expresión visual. Además, agregó que cualquier fotógrafo que utilizara el retoque digital o de cualquier otro tipo para transformar la fotografía obtenida desde la toma original, no sólo “destruía el concepto fotográfico esencial” sino que también le restaba valor “a la fotografía tradicional”.
Lo escuché todo en silencio. Cuando finalmente terminó de exponer su larguísimo y aparentemente contundente argumento, le pregunté si sabía en que consistía el trabajo de un laboratorista tradicional. Lo que hacia como parte de su trabajo sobre el resultado fotográfico en film y sobre todo, las implicaciones que tenía la rutina que llevaba dentro del cuarto oscuro.
— La copia no tiene el mismo sentido que el retoque digital — me insistió de inmediato — el laboratorista respetaba en lo que podía el resultado original de la fotografía. Las decisiones sobre luz y sombra no modificaban el resultado final.
Le pregunté entonces si había escuchado hablar sobre las largas instrucciones que Cartier Bresson incluía al momento de copiar sus imágenes. O los detallados mapas sobre como destacar determinadas ideas fotográficas que incluían fotógrafos como Richard Avedon y Diane Arbus al llevar al papel su trabajo visual. Me insistió que no se trataba de la misma idea, y que a pesar de todas esas nociones sobre la modificación del resultado fotográfico en el cuarto oscuro, la fotografía tradicional siempre conservaba un elemento de realidad consistente. Que a pesar de eso, seguía siendo un reflejo del mundo de las cosas y elementos reales.
— El retoque digital es una aberración y también es una percepción distorsionada de lo que la fotografía debe ser- sentenció. — ¿Conoce el trabajo Henry Peach Robinson?
Como suponía, no lo conocía, lo que parecía dejar muy en claro esa noción tan dura y sobre limitada, sobre los alcances del lenguaje artístico fotográfico. Porque Henry Peach Robinson, reconocido pintor y fotógrafo fue el primer en llevar a cabo lo que actualmente se conoce como el primer fotomontaje de la historia. Pionero de la llamada fotografía academicista, Peach Robinso llevó a cabo en año 1858, muchísimo antes incluso que se concibiera incluso a la fotografía como un arte a pleno derecho, una pieza fotográfico donde transformó la imagen primitiva en una obra de arte por completo distinta. La fotografía resultante — titulada “Los últimos instantes” y donde el artista creo un escenario lóbrego por medio de las modificaciones espaciales de lo captado en la obra original — es una mezcla de negativos distintos en donde se utilizó la modificación de una toma original fotográfica para crear un escenario totalmente nuevo. Todo lo anterior, realizado a través de un cuidadoso proceso en el cuarto oscuro, muy parecido en esencia a lo que se realiza hoy en día a través de programas de retoque digital.
En otras palabras, el retoque de la imagen, ya sea en el Cuarto Oscuro o en el ámbito digital, no modifica el valor de la imagen que se capta. La fotografía resultante posee el mismo valor e importancia como documento fotográfico y sobre todo, como opinión y reflejo de la visión de su autor. Por supuesto, existen excepciones muy concretas, como el documental puro, donde el uso de cualquier recurso digital, puede entorpecer no sólo el resultado final sino la idea concreta de lo que se desea expresar a través del medio fotográfico. No obstante, en lo tocante a la fotografía en general, el retoque digital no es otra cosa que uno de los tantos elementos y herramientas que el fotógrafo puede utilizar al momento de crear su lenguaje fotográfico.
* ¿Mostrar o no mostrar el trabajo fotográfico a través de Internet?
En nuestra época, es casi imposible comprender el mundo de la imagen, sin la utilización de recursos web para su difusión directa. Y es que las redes sociales y plataformas de internet son el recurso más accesible y sencillo, para que cualquier creador visual pueda mostrar su obra a un público mucho más amplio y variado, de como podría hacerlo a través de cualquier otra herramienta. No obstante, la rapidez e inmediatez del mundo virtual es un arma de doble filo al momento de construir un trabajo fotográfico consistente y más allá de eso, asumirlo como parte de una estructura visual coherente.
No sólo se trata del hecho que la difusión del trabajo a través de las redes Sociales y otras plataformas virtuales puede desvalorizar el trabajo fotográfico con perspectivas de ser mostrado en una muestra exposición, sino que además, la web — o su complicada interpretación sobre el derecho de autor — pueden afectar directamente la integridad de cualquier cuerpo de trabajo fotográfico. Desde la perspectiva de un curador fotográfico o incluso, un comisario de muestra artística, el valor del trabajo fotográfico que se muestra en redes se deprecia en la medida que pierda su carácter inédito y sobre todo, su capacidad para sorprender. Una y otra vez se insiste que un cuerpo de trabajo puede perder su valor comercial de cara a su proyección artística formal, desde el mismo momento que se difunde vía web.
No obstante, las redes también tienen la capacidad de ser en si mismas una muestra abierta de altísima difusión. La capacidad de las redes sociales para brindar las herramientas para la expresión y exposición del trabajo fotográfico y artístico en general, no sólo genera un mayor tráfico desde el punto de vista comercial, sino una percepción mucho más profunda sobre la autoría y el desempeño estético. En otras palabras, la fotografía pasa a ser un método identidad para el fotógrafo y una forma de expresión de una manera hasta ahora inédita.
¿Cual es la decisión correcta? depende de tus aspiraciones artísticas y comerciales. Sobre todo, como analices tu trabajo y la manera en que deseas construir su estructura básica. Y es que mostrar tu trabajo — o como lo difundes — es una decisión tan personal como estructural de cómo concibes tu trabajo fotográfico.
Una lista corta, pero que sin embargo resume esas disyuntivas con las que siempre suele tropezarse el fotógrafo como creador visual. Después de todo, la fotografía es una idea que admite múltiples interpretaciones, pero sobre todo, una manera de expresar ideas básicas que se complementan entre sí.
domingo, 28 de junio de 2015
Pequeños fragmentos de recuerdos y otras historias de brujería.
Una vez, Flor y yo decidimos escapar de la escuela. En realidad, lo decidió Flor y yo le decidí seguirla, embarullada con la idea de la aventura y de desobedecer a las monjas bigotonas que dirigían el colegio, aunque fuera en una única oportunidad. Además, se trataba sólo de caminar hasta el Centro comercial a seis calles de la escuela y perdernos la última clase del viernes. A Flor, eso le parecía lo bastante inofensivo como para no ser peligroso.
- Ya somos niñas grandes, además - me dijo con toda la seguridad de sus nueve años - Dime ¿por qué tenemos que andar para todas partes con nuestros papás?
Flor era mi amiga más querida de la Escuela. En realidad, era la única que tenía. A todas las demás niñas, parecían molestarle un poco mi irritante habito de preguntar, mi mal carácter, mi tendencia a quedarme mirándolas con los ojos muy abiertos y mi predilección por leer en lugar de corretear por el patio. En cambio a Flor todo eso le parecía divertidisimo y a mi, me encantaba su atolondramiento, su corazón audaz y sobre todo, su enorme capacidad para hacer disgustar a los adultos. Siempre parecía saber exactamente qué hacer para ganarse un regaño. Y con frecuencia, a mi también.
- No sé, pero creo que quizás mi abuela se va a disgustar - le dije. Flor suspiró, impaciente.
- Mira ¿Por qué? ¿No te dice eso siempre del espíritu de los salvajes y todo eso?
- El espíritu salvaje - le corregí. Suspiré - pero no creo que se refiera...
- Solo es un paseo. No seas miedosa.
La cosa seguía pareciéndome más complicada que estar o no asustada, pero me callé. No obstante, la cosa siguió preocupándome: Mientras ambas recogíamos nuestros útiles y afinabamos los detalles de la gran escapada, pensé en justo lo que Flor me había comentado. Mi abuela solía decir que los espíritus debían ser salvajes, en otras palabras, libres, sin ataduras, siempre curiosos y llenos de maravilla por lo que le rodeaban. ¿No era un poco eso lo que decía Flor para justificar nuestro paseo al Centro Comercial? Me pregunté un poco más animada. ¿No hablaba mi abuela de tomar nuestras propias decisiones y siempre aspirar a ser libre? Eso se parecía un poco a la emoción de planear como escondernos de las monjas que vigilaban la puerta y confundirnos entre la multitud de padres que recogían a sus hijas a última hora de la tarde. ¿No se trataba de experimentar? ¿De siempre vencer el miedo?
Todo aquello sonaba muy bien, pero yo sabía que no se trataba de eso. Y lo sabía tan bien que a pesar del entusiasmo por la tremendura, me sentía levemente inquieta. Comencé a pensar en esa larga distancia de seis cuadras hacia el Centro Comercial, en el hecho que jamás había ido sola a ninguna parte. Que en realidad me atemorizaba un poco lo que pudiéramos encontrar en la calle. Flor sacudió la cabeza cuando intenté comentarle al respecto.
- ¡Oye, que no va a pasar nada! - se impaciento, golpeando el suelo con un pisotón malcriado - mira, si quieres quedate, yo si voy.
Pero por supuesto, yo no quería quedarme. Así que me colgué el bolso al hombro y me escabullí con ella hacia la puerta Principal del Colegio. Flor sonrío mientras según lo planeado, nos uníamos a los grupitos que esperaban en la acera frente a la ornamentada reja principal que rodeaba el edificio y luego, nos ocultábamos en los árboles cercanos. Nadie nos había visto, pensé sorprendida, cuando nos alejamos unos cuantos metros sin que nadie lo notara. De verdad, que esto era divertido. En serio que no parecía tan peligroso, me dije, apretando el morral entre los brazos. Miré la fachada de la Escuela entre los transeuntes que nos rodeaban. De pronto me parecía grande e imponente, más bonita que nunca y también lejana.
- Ahora vamos a caminar por la calle derecha hasta el Centro Comercial - me informó Flor, mientras ambas atravesabamos muy rápido la primera acera para cruzar la avenida hacia la segunda - nos comemos un helado y después nos regresamos antes de la cinco. Nadie notará que nos fuimos. Y seguro la pasaremos en grande.
Asentí y la seguí, apretando el paso para no quedarme atrás. La verdad, la verdad...no me estaba divirtiendo tanto, pensé, secándose el sudor de la frente. Estaba un poco abrumada por el sonido del tráfico, la multitud de transeúntes que me tropezaban y seguían su camino, el calor de la tarde de junio. Y también, no dejaba de pensar que algo no estaba bien allí. Esta bien, estaba viviendo una divertida aventuras - No como las del Doctor Indiana Jones en las películas, claro, razoné. Pero casi - y era algo nuevo que jamás había hecho. Además, que Flor tenía razón: Ya casi tenía diez años. Nadie tenía por qué llevarme y traerme de un lado a otro. Era lo suficientemente grande como para saber que hacer.
El caso era que a pesar de esos pensamientos, yo sabía que estaba haciendo algo lo suficientemente peligroso como para preocuparme. No importara lo mucho que Flor me repitiera que aquello "era lo máximo" o que me sintiera tan mayor como para caminar muy derecha calle arriba...la cosa no se trataba de eso. Recordé de nuevo la ocasión en que mi abuela me había hablado sobre el espíritu salvaje, la brujería y el poder de decidir.
- ¿O sea que uno puede hacer cualquier cosa que le provoque? - pregunté entusiasmada. Abuela me dedicó una mirada divertida.
- Puedes...pero también, debes asumir las consecuencias.
- ¿Como? - no entendía mucho a que se refería pero me pareció intrigante su rara expresión, casi seria. Mi abuela siempre sonreía con todos los dientes. Siempre parecía feliz y radiante. Pero ahora, parecía severa, casi preocupada.
- Todo lo que hacemos, tiene una consecuencia. En brujería pensamos en cada uno de nosotros crea y hace un ciclo. Como una línea que se completa así misma - tomó una hoja de papel y dibujó un bonito circulo de trazo firme - todo lo que comienza, debe terminar. Y lo hará de la manera como decidiste ocurriera, la forma como seguiste la línea que lo dibujó. Todo lo que ocurre es producto de algo más, aunque no lo sepas. Aunque no puedas mirarlo de inmediato. Y es tu responsabilidad cada cosa que haces.
- Pero eso no es ser...tan libre - me quedé un poco impresionada por sus palabras. Abuela ladeó la cabeza y me dedicó una de sus miradas apreciativas.
- ¿Por qué?
- Porque uno tiene que pensarse las cosas ¿No? - intenté explicarle. Era una idea compleja que no sabía como expresar bien - es decir, no eres tan libre si siempre estás pensando en lo que pueda pasar por lo que haces.
- ¿Quién te dijo que ser libre es simple?
Me detuve en mitad de la calle. Miré las larguísimas cuadras que se extendían desde donde me encontraba hacia más allá. Tanto, que ni siquiera podía distinguirlas con claridad. Pensé en el buen rato a pie en que nos llevaría llegar al Centro Comercial. Y el montón más, que tomaría para regresar. Imaginé a mi Maestra de Gimnasia tratando de explicar donde nos encontrábamos. La preocupación general de la Escuela. Incluso imaginé el rostro preocupado de Sor Elizabeth, que tan mal me caía, intentando pensar donde podríamos estar. Y luego imaginé a mi abuela. Sus ojos color miel entrecerrados por la preocupación, el rostro tenso y cansado.
- ¡Oye no te quedes atrás! - Me gritó Flor.
No me moví. Ella entonces se detuvo y se volvió a mirarme. En medio de la calle, con su falda azul Marino que le veía un poco grande y su camisa blanca un poco arrugada, parecía muy pequeña y frágil. Una niña flacucha de aspecto cansado y sudoroso, tan pequeña que apenas rebasaba el hombro de cualquiera de quienes nos rodeaban. Así debía verme yo, pensé. Fu un pensamiento nuevo, que jamás había tenido antes y a la distancia, creo que fue la primera vez que tuve consciencia sobre mi vulnerabilidad, esa sensación asombrosa sobre el peso de mi historia y mi identidad. Flor parpadeó, irritada - ¿Qué te pasa? ¿Te cansaste ya?
Ahora también pensaba en su mamá, que siempre parecía tan preocupada y quebrantada de salud. Que dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a cuidar de Flor y de su hermano enfermo. La imaginé, alta y huesuda, siempre con una expresión tensa en el rostro, acudiendo a la escuela sólo para encontrar que Flor no se encontraba allí. Que simplemente había parecido. Imaginé su miedo. Su angustia. Su piel pálida. Las manos sobre las rodillas, esqueléticas y cubiertas de arruguitas. Sacudí la cabeza.
- Flor... - la voz se me cerró en la garganta. Estuve segura que a la distancia de diez o quince pasos que nos separaba y entre la algarabía de la calle, no me escuchó. Sentí vergüenza, no supe como le explicaría todos esos pensamientos, la sensación que me abrumaba. Ella apretó los puños junto al cuerpo.
- Bueno ¿Vas a venir o no? - ,e gritó. Parecía impaciente y también un poco asustada.
- No.
Sacudí la cabeza, porque estaba convencida que no podría escucharme. Pero al parecer si me escuchó: la carita se le arrugó en un gesto enfurecido. Se acercó a donde me encontraba.
- ¿Como que no? - me reclamó. Me sentí terriblemente triste y angustiada.
- No quiero ir.
- ¡Pero si querías venir! - me gritó. Los transeúntes nos miraban sorprendidos al pasar, caminando a nuestro alrededor y dejándonos en medio de una especie de espacio vacío casi incómodo - ¡Viniste! ¿Y ahora te quieres ir?
Apreté los labios. Pensé de nuevo en lo que mi abuela había dicho unos cuantos meses atrás, en esa sensación helada y dura de digerir que la libertad no era esa sensación de apremio y angustia que me estaba abrumando en ese momento. Recordé la frase que había escrito en mi Libro de las Sombras ese día "La Libertad es para los valientes". La había leído en alguna parte que no recordaba, pero ese día la había recordado, como si resumiera la conversación que había sostenido con mi abuela. La verguenza me coloreó las mejillas. La verdad era que no me sentía muy valiente dandole plantón a Flor, me dije, pero si era lo que quería hacer. Lo que de alguna manera sabía debía hacer.
- Me devuelvo a la Escuela, deberías venir conmigo - dije. Y sentí que el hilo de amistad que me unía a Flor se sacudía un poco, a punto de romperse. Tuve miedo de su mirada, de esa furia triste de sus grandes ojos asustados, como si las cosas no estuvieran resultando como pensaba y mucho menos, como debían ser. Pero yo no podía decirle otra cosa. A pesar de lo humillante que me resultaba sentirme tan cobarde, sabía que eso era lo que quería hacer. Y lo haría.
Me di la vuelta y comencé a caminar. Tenía menos de diez minutos para regresar a la Escuela sin que nadie notara que habíamos salido. Me volví para mirar a Flor, con la esperanza que estuviera siguiendome. Pero no lo hizo. Estaba solo de pie allí, con el rostro enrojecido y el morral apretado contra el pecho. Se le veía pequeña y frágil, y también...muy triste. Triste por lo que yo estaba haciendo, pensé con el corazón en la garganta. Triste por aquel inexplicable comportamiento mio. Seguí caminando, asustada por dejarla allí a solas. Asustada por dejarla allí, de pie en medio de la calle llena de gente. Pero sabiendo que debía hacerlo. Que de alguna manera, ese abandono simple, era lo correcto.
Estaba llegando a la puerta de la Escuela, cuando escuché sus pasos a mi espalda. Venía a la carrera, con las mejillas sonrojadas y los ojos muy brillantes. Me dio un empujón cuando pasó a mi lado pero no me miró. La miré alejarse por el caminillo de grava hacia el interior del colegio y luego perderse en el pasillo hasta el salón de Gimnasia. Sentí una especie de alivio maltrecho, cansado. Pero también, la certeza - si es que podía llamarlo así - que nuestra amistad había cambiado de cierta forma. Que se había transformado en algo más brumoso y hostil. Y pensé de nuevo que habría sido muy fácil seguir caminando hacia el Centro Comercial, que había sido estupendo disfrutar del helado y luego volver. Que quizás nadie nunca habría notado nuestra ausencia. Que nadie se habría preocupado en realidad y que nosotras tendríamos una aventura en común que contar y atesorar.
Pero a pesar de lo fácil, no era lo correcto. Y me dolió asumir, que había decidido no sólo por mi sino por Flor, que quizás me había ganado su antipatía y furia. Que quizás había perdido a la única amiga que tenía y todo por una sensación. Por una idea que ni siquiera entendía bien. Pero que seguía allí, firme y dura, mientras me sentaba en el pupitre en el salón solitario, con las lágrimas tan a flor de piel que me sentí expuesta, agotada de contenerlas. No entendía muy bien por qué había actuado de esa manera, aunque ahora, me sentía silenciosamente aliviada. Como si me hubiese quitado un peso incesante de encima.
- Oye, cuando me dijiste que la libertad no era fácil...no me lo creí.
Mi abuela levantó la mirada sorprendida. Caminábamos juntas por la calle, esa tarde al finalizar la última hora de Clase. Flor me había retirado la palabra e incluso, se había negado a mirarme. La vi salir de la Escuela junto a su madre, ignorandome por completo. Me quedé abrumada y entristecida, mirándola alejarse.
- ¿Por qué no me lo creíste?
Mi abuela siempre me hacia preguntas y me escuchaba con atención. Eso me gustaba de ella: parecía que siempre le interesaba hasta la última palabra que tuviera que decir y eso me parecía de enorme valor, aunque era tan pequeña que no sabía exactamente el motivo. Pero me encantaba su mirada inteligente, ese...respeto con que escuchaba cada una de mis palabras. Por eso sabía que su pregunta iba en serio. Me encogí de hombros.
- Pensé que ser libre era hacer lo que uno quería como pudiera. Disfrutar de todo, correr de un lado a otro. Comerse lo que uno quisiera - le dije con toda la simplicidad de la niña que era. Mi abuela asintió y se tomó unos minutos al parecer para pensar mis palabras.
- Pero ahora...sabes que no - dijo con cierta cautela. Me encogí de hombros.
- Sí, lo sé.
Me recordé en la calle, al borde de hacer algo que jamás había hecho, fascinada por la idea de hacerlo y desobedecer. Y después, el pensamiento del daño que podía hacer con mis decisiones, con esa necesidad mía de rebelarme aunque no supiera bien contra qué. No, no era fácil, me dije, recordando la mirada frustrada y triste de Flor. Ni tampoco sencillo de comprender. Pero tenía sentido. Uno muy privado y poderoso que apenas comenzaba a entender.
- La libertad mi niña, es la capacidad de asumir que nuestra vida nos pertenece pero también, las decisiones que tomamos cada vez - me explicó. Se inclinó, me acarició el cabello con ternura - No siempre es sencillo ser libre, pero siempre vale la pena tomar la decisión que te permita asumir el valor de serlo.
No entendí esas palabras, pero de alguna forma, continué pensando en ellas durante el resto del día. Esa noche, cuando fui a dormir, mi abuela me dedicó una de sus miradas apreciativas.
- ¿Todo va bien? - me preguntó preocupada. Suspiré. La pantalla de la computadora esta vacía, sin un sólo mensaje de Flor. Tampoco me había llamado. Y aún así, de la angustia y la tristeza que eso me producía, sabía que había hecho lo que quería hacer. Me encogí de hombros.
- Creo que soy libre - dije. La frase me sonó extraña, sin sentido. Mi abuela parpadeó y luego sonrío, una amplia sonrisa amable, como si entendiera el sentido último de lo que le decía. La razón de esa leve tristeza. Y quizás era así, aunque no comprendiera que había sucedido o que no. Porque de alguna forma mi abuela - la sabia, la bruja - conocía esa poder de creer y de crear. Esa idea enorme que intentaba mostrarme como una parte de mi manera de pensar.
- Nunca olvides seguir siendolo - me dijo. Me besó en la frente. Y después en la oscuridad, con los ojos bien abiertos y llenos de lágrimas por mi pelea con Flor, me pregunté cuando comprendemos que ser libres, es una manera de luchar. No lo pensé con esas palabras, por supuesto, pero si supe que esa sensación de tristeza y alivio, era una manera de crear.
Sonrío, mientras recuerdo la escena. Esa noche plácida donde lloré hasta quedarme dormida por haber temer haber perdido a Flor. Y me asombra, que las lecciones pequeñas, las mínimas, son las que siempre se recuerdan. La que forman parte de todas las ideas que se crean. Las que asumen como parte de quienes somos y de quienes aspiramos a ser. Después de todo, somos a mejor obra de nuestra imaginación.
C'est la vie.
Etiquetas:
book of shadow,
Book of Shadows,
BOS,
LDLS,
libro de las sombras
sábado, 27 de junio de 2015
Las palabras secretas y otras historias de brujería.
De niña, mi Prima G. estaba convencida que las estrellas podían hablarle. Lo estaba tanto, que comencé a creerlo yo también, a pesar de que jamás lo reconocería en voz alta. Pero cada noche, me levantaba para mirar a través de la puerta entreabierta de su habitación: mi prima se sentaba de rodillas sobre su cama, levantaba los bracitos y saludaba al paisaje de estrellas que se alzaba en la pestaña más alta de su ventana. La miraba, sin entender mucho sus risitas y gorgoritos, mucho menos esa diáfana alegría que parecía despertarle esa conversación a ciegas, ese largo monólogo nocturno que era tan importante para ella.
- Oye, quizás escucha...cosas - me dijo Flor cuando se lo conté. Mi amiga tenía una mente muy despierta para su edad y también, muy pragmática, casi anciana. Se llevó un dedo a las sienes y lo giró con un movimiento elocuente - O quizás este...ya sabes...loca.
Me encogí de hombros. No me caía muy bien mi prima G., en realidad, así que no me importaba demasiado si estaba cuerda o no. Hasta su nacimiento, yo había sido la niña más pequeña de la casa, la consentida de una familia de mujeres muy numerosas y afectuosas. Pero ahora, ella la bebé querida, la que todos deseaban llevar en brazos, la que hacia sonreír a mi abuela. Y aunque nunca lo diría en voz alta - o esperaba no hacerlo, en todo caso - eso me provocaba una enorme tristeza. Una sensación abrumadora de haber perdido el lugar que hasta entonces había ocupado entre mis parientes. De manera que, no me interesaba nada de lo que pudiera ocurrirle a aquella niña risueña, toda hoyuelos y ricitos. Pero el asunto de las estrellas si despertaba mi curiosidad y como no, mi salvaje imaginación.
- ¿Se puede estar loco siendo tan bebé? - pregunté sorprendida. Flor suspiró con aire melodramático. Una anciana de ojos muy abiertos y rostro lleno de pecas.
- Lo loco no te viene con la edad, es algo de tu cabeza - me explicó con su sabia paciencia - y hablar solo es de locos. Yo creo que tu prima...
Hizo un breve movimiento con la cabeza, que podía significar cualquier cosa. Quizás "allí tienes, loca de remate desde bebé", o "Pues mira, así vino desde el nacimiento". Finalmente lo interpreté como un "no hay nada que podamos hacer allí" y me pregunté si a Flor no le intrigaba como a mi el motivo por el cual G. estaba convencida que las estrellas cantaban para ella.
- Pues no. ¿Qué me puede importar lo que haga un bebé? - dijo Flor con la enorme suficiencia de una niña de diez años - ¿A ti sí?
No supe que responder. O mejor dicho, no quise admitir que en realidad, si me intrigaba muchísimo lo que al parecer G. escuchaba y nadie más podía. ¿Se trataba de algo que la niña imaginaba, como todos pensaban en la casa o algo más...extraño que eso? Después de todo, cada noche, la niña repetía aquel extraño ritual de cantar y reir para el resplandor púrpura de las estrellas. ¿Por qué lo hacia? ¿Que era lo que le hacia creer sus gorgoritos de niña podían atravesar el cielo nocturno y llegar tan arriba, al infinito? Además, bueno...la idea me disgustaba. Era como si G. podía hacer cosas que yo no. Otra cosa, me recordé ese día, sentada en los escalones de la escalera de la casa. Porque al parecer aquella niña toda sonrisas y entusiasmo, era mucho más inquieta de lo que yo lo había sido nunca, más despierta, más adorable. Todo lo decían, pensé con cierta amargura. Todos la amaban justo por eso. ¿También tendría algún tipo de...poder mágico? el pensamiento me sobresalto. ¿Era capaz esa bebé que todos insistían era tan hermosa, tan inteligente de algo que yo no podía ni imaginar? Sentí un escalofrío de tristeza. Otra cosa por la que los demás la quisieran más que a mi, seguramente. Otra de las cosas que la hacian especial y que yo no podía tener.
Esa noche, volví a la habitación de G. y como todas las anteriores, la niña despertó, se sentó en su camita y comenzó a reir sacudiendo los brazos y mirando al ventana entreabierta. Me quedé allí, con los labios apretados, intentando comprender lo que ocurría, escuchar algo más que el sonido del viento en las ventanas, el susurro de las ramas de los árboles al entrechocar. Pero no lo logré. La miré hasta que la niña comenzó a bostezar y luego se quedó dormida de nuevo, tendida sobre la cama con los bracitos sobre la cabeza y las mejillas sonrosadas de emoción. Me quedé con la cabeza apoyada contra el quicio de la puerta, apesadumbrada y cabizbaja.
- ¿Qué haces allí niña?
La voz de mi bisabuela me hizo dar un salto. La miré, parpadeando, sin explicarme como había llegado allí. Llevaba su bastón de madera y seguramente había hecho mucho ruido al acercarse a donde me encontraba. Pero yo no la había escuchado. Se me subió el calor a las mejillas y apreté la boca, avergonzada. ¿Como podía explicarle que estaba allí intentando que las estrellas que le hablaban a prima G. me hablaran a mi también? Bisabuela era una mujer extraña, con un talante fuerte que me intimaba un poco. ¿Se reiría de mi? La miré de pie en la oscuridad. Llevaba una de sus largas batas de tela gruesa y el cabello canoso recogido sobre la cabeza.
- ¿Y bien? ¿Que haces despierta a media noche? Mañana tienes escuela.
- Lo que pasa es que... - tragué saliva - bueno...es que prima...
- No te cae muy bien ¿No?
La miré, con los ojos muy abiertos. ¿Como lo había descubierto? Bisabuela sonrío con su habitual malicia. Me hizo una seña para que la siguiera en la oscuridad. La obedecí.
- Tampoco es que lo disimulas - cuchicheó mientras caminábamos en el silencio nocturno de la casa. Era una sensación extraña y casi agradable. Eramos las dos únicas personas despiertas en la casa y de pronto, me imaginé que de hecho, era como estar a solas en el mundo, en medio de esos susurros de la casa dormida. Esa quietud de la noche que siempre me atemorizaba un poco. Pero con bisabuela no había nada que temer: nada parecía amedrentarle. La miré de soslayo mientras ambas caminábamos a paso lento por el pasillo alfombrado hacia su habitación.
- No...no es que no la quiera - intenté explicarle - la quiero mucho, pero...
- Pero es tan adorable, tan encantadora, toda risitas - suspiró - a tu edad, yo la habría odiado.
Soltó una carcajada medio contenida. La miré fascinada. ¡Bisabuela me entendía! Eso me pareció asombroso y reconfortante. Nunca le había dicho a nadie los complejos sentimientos que G. me despertaba y mucho menos a bisabuela, que creí no podría entenderlos. Pero allí estaba ella, con su expresión afilada y dura, describiendo con mucha precisión lo que G. me hacía sentir.
- Mira se trata de algo simple: te sientes desplazada, poco querida - me dijo. Se dejó caer en su Sofa favorito y encendió la pequeña lamparita de pie sobre la mesa - y eso es normal. No es sano, pero ¿Como evitas algunas cosas?
Bisabuela era una mujer muy lista. En su juventud, se había enfrentado a su padre para estudiar en la Universidad cuando ninguna chica de su edad lo hacia y había obtenido una licenciatura en filosofía, cuando nadie creía que fuera importante estudiar sobre la manera de pensar del mundo. Pero mi abuela se había esforzado por hacerlo. Había sido siempre una mujer muy perspicaz y un poco cínica. Claro que, yo no sabía esas cosas ni podía explicarlas de esa manera. Sólo sabía que bisabuela era quizás la persona más lista que conocía y que claro, quería ser como ella.
- Yo no quiero sentirme así - le confesé - pero es como dices, no puedo evitarlo.
- Por supuesto, es un tema de emocione, de permitirte sentir furia y miedo, alegría y amor - comentó - la gente suele criticar mucho las emociones que no son bonitas, que no pueden escribirse en tarjetas o en poemas. Pero las emociones turbias son extraordinarias, poderosas, divinas. Reales.
Sacudí la cabeza. La verdad no entendía nada de lo que quería decirme. Pensé en la forma como mi abuela sonreía al levantar en brazos a prima, como mi abuelo la sentaba en sus rodillas para cantarle. Como mis tios se inclinaban sobre su cunita para acariciarle las mejillas mientras dormían. Las mejillas se me calentaron de furia y algo parecido al dolor.
- Yo siento esas cosas - dije con cierto cansancio - no sé como evitarlas.
- No puedes. Debes entenderlas, enfrentarte a ellas y dejarlas ir. Lo que no enfrentas se queda contigo para siempre.
- ¿Quién lo dice? - le dije, un poco preocupada por la posibilidad de sentirme así por meses, lo que para una niña de mi edad es mucho tiempo. Bisabuela sonrío, con los ojos brillantes de satisfacción y cierto humor maligno.
- Lo dice un tipo muy sabio que pensaba mucho sobre el hombre - dijo - se llamaba Carl Jung y seguramente se te olvidará el nombre apenas te lo diga. Pero era un sabio que comprendió lo que la brujería ya sabía hacia mucho tiempo: todos aspiramos a la libertad incluso sin saberlo.
Seguí sin entender lo que me decía, pero de alguna forma, me pareció tenía que ver con mis sentimientos por prima e incluso algo más profundo que yo no podía entender. Abuela se repantigó en su sofá, cerrándose la bata de franela con sus manos delicadas cubiertas de pequeñas manchas de edad. Seguía mirándome fijamente, con sus grandes ojos verdes brillando divertidos. Comencé a sentirme incómoda.
- ¿Como es eso de la libertad? - le pregunté para que dejara de mirarme así. Ella ladeó la cabeza.
- Tus sentimientos, tus alegrías, tus temores, lo que te gusta o lo que no, lo llevas a todas partes - me respondió - lo llevas como un morral muy grande en el que vas guardando cosas a diario. Un pensamiento. Una idea. Un dolor. Un momento amargo. Lentamente, tu saco se llena de cientos de cosas. De tantas que te cuesta caminar.
No sé por qué, recordé la imagen de un cuento que había leído hacia poco. Había un dibujo de una anciana de rostro arrugado caminaba muy encorvada y el escritor había escrito debajo: "la tristeza que nos aplasta". ¿Era eso lo que quería decir la bisabuela? Pero en el cuento, la vieja llevaba a cuesta la muerte de su padre y de su madre. Se detenia, las miraba, lloraba un poco. Y seguía. En el cuento, ella misma insistía en que no quería olvidarlo.
- ¿Y es así? ¿Pesan? - pregunté.
- Te abruman, que es peor que pesar. En Brujería se le llama el peso del espíritu, la grieta en tu mente
- ¿Por qué le llaman así?
- Porque la tristeza y los sentimientos que te lastiman, son heridas abiertas. Son cicatrices. Las antiguas brujas imaginaban el espíritu humano como una fuerza ingrávida, toda luz y belleza, que estaba atrapada dentro de nuestro cuerpo - me explicó - y el dolor y la tristeza lo lastimaban. Le quitaban un poco de su luz. Las grietas le sofocaban. Por ese motivo, evitaban llevar esas heridas abiertas por mucho tiempo. Podían quedarse para siempre.
Me recorrió un escalofrío. Me imaginé a mi misma, muchos años después, aún mirando a prima, ya convertida en una niña grande, con furia y odio. Incapaz de hablarle o mirarla, siempre sientiendo rencor hacia ella. ¿Eso podía ocurrir? ¿Era posible que ese sentimiento tan pesado me acompañara siempre? Sentí un poco de miedo y algo parecido a una enorme tristeza.
- ¿Y como cierra una esas heridas?
- Las heridas del espíritu se cierran mirando a las estrellas.
La frase de mi abuela me dejó boquiabierta. ¿La había escuchado bien? Recordé a mi prima despertandose en su camita de niña y mirando hacia la ventana. Riendo y saltando sobre la cama, riendo, con los brazos sobre la cabeza. ¿Ella...como podía saber esas cosas? Bisabuela me escuchó con curiosidad cuando se lo conté.
- ¿Eso era lo que hacias cuando te encontré? - preguntó.
- Sí. Lo hace todas las noches desde hace mucho tiempo - semanas, un tiempo larguísimo para alguien de mi edad - y no sé por qué lo hace. Dice que "habla con las estrellas".
Como yo no puedo hacerlo, pensé con tristeza y rencor. Me sacudió la preocupación. ¿Como podía quitarme esos sentimientos? ¿Como podía evitar llevarlos de un lugar a otro? apreté las manos sobre las rodillas. ¿Como podía dejar de ser sentir esa leve angustia que desde que prima había nacido llevaba a todas partes? Como un fardo muy pesado, pensé con cierta desesperación.
- ¿Que es eso de cerrar heridas mirando a las estrellas?
- Antiguamente, las brujas estaban convencidas que el cielo era un reflejo de sus sentimientos - me explicó bisabuela - que las estrellas no eran sólo un mapa estelar, sino un simbolo de lo que sentían. Esas estrellas púrpuras, solitarias, tan distantes unas de otras, eternamente solitarias. De manera que dedicaban el baile del Solsticio a enviar a las estrellas los dolores, las angustias, las lágrimas. Y agradecer las alegrías. Por eso suele decirse que se cura el espíritu mirando a las estrellas. Porque el infinito recibe tu tristeza y lo transforma en luz.
Pensé en las noches en que me tendía en el jardín antipático de mi abuela para mirar la noche. En la forma en que me hacia sentir su extraordinaria belleza, esa línea vertical que se extendía hasta lugares que ni siquiera podía imaginar podían existir. Y las estrellas, allí, tachonando un largo trayecto de pensamientos. Existiendo y muriendo mientras las miraba. En ese entonces, claro, no tenía idea de ningún principio científico sobre el Universo, pero si sabía que esa extensión interminable de resplandor púrpura, era el recuerdo de un sueño muy viejo sobre el hombre. Sobre esa idea de sentirnos pequeños bajo la inmensidad.
- Por supuesto, sólo se trata de una historia muy vieja - dijo mi bisabuela. Volvía a tener su sonrisa maligna y y un poco torcida - ¿quién cree en esas cosas actualmente?
- Tu eres una bruja, ¿No las crees? - le pregunté sorprendida. Bisabuela me dedicó una de sus largas miradas verdes, tan intrigantes. E incluso inquietantes.
- El Universo, bruja, está en tu interior - dijo entonces. Se inclinó hacia mi y tuve la sensación que su rostro se convertía en una colección de luces y sombras - Todo ese infinito que miras con tanta atención...eres tu. Es tu percepción sobre lo extraordinario, sobre lo bello y lo bueno. La brujería lo supo mucho tiempo antes que los primeros filósofos comenzaran a analizarse con los ojos cerrados y los ojos abiertos.
- ¿Somos el Infinito? - pregunté confusa. Bisabuela me guiñó un ojo.
- Somos nuestras respuestas. Somos el mundo que se crea más allá de nosotros y como lo entendemos. ¿Quieres cerrar las heridas? Encuentra tu propia respuesta.
No respondí. Miré la noche a través de la ventana de su habitación, las estrellas elevandose en la curva de la montaña, extediendose como una cartografía misteriosa hacia un silencio ultraterreno. Y pensé en mi prima, que las miraba con asombro, tan pequeña, sin entender nada sobre significados ocultos o grandes misterios. Para G., con su ojos enormes y dulces, el mundo y las estrellas eran un sueño, algo tan extraordinario como interminable. Un deseo, quizás.
Los ojos se llenaron de lágrimas. Las oculté lo mejor que pude. Bisabuela se levantó de su sofá apoyandose en el bastón con gestos firmes.
- Vamos, tienes que descansar, ya andas lloriqueando de cansancio.
Reí en voz baja. Bisabuela me guiñó un ojo y me acarició la mejilla con sus dedos pálidos y fríos. La miré, agradecida.
- Eres muy linda cuando quieres ¿sabes? - le dije con toda sinceridad. Ella no dijo nada, mientras caminabamos hacia mi habitación. Sólo cuando me detuve frente a la puerta, se inclinó y me besó en la frente, un gesto muy raro en ella que agradecí mentalmente.
- Pero no siempre quiero. Hay que saber que no siempre es necesario sonreír.
Parpadeé confusa. Ella aguardó junto a la cama mientras me metía entre las sábanas y después se inclinó para enderezarme la almohada.
- ¿No siempre?
- La sonrisa es como la luz de las estrellas. Que sea una bendición cuando sonríes pero que no temas cuando decidas no hacerlo - me dijo. Tenía una expresión traviesa - Recuerda, lleva sobre los hombros lo que quieras. No lo que debas. Nada más pesado que no puedes soltar. O que llevas sólo porque no puedes evitarlo.
- No entiendo que me dices - confesé. Bisabuela soltó otra de sus carcajadas sofocadas.
- Lo sé. Pero lo entenderás.
Mientras me dormía, me quedé pensando cuando sería eso. Mucho años después, me haría sonreír - y a veces no - el pensamiento.
***
Mi prima G. me mira con asombro cuando entro en la habitación. Llevo mi lampara de dinosaurio, que sé que le gusta tanto. Quizás, pienso, ella le gustará encontrarlo allí cada noche. La dejo en su mesita de noche. Me siento junto a ella en la cama.
- ¿Tu vienes? - me dice, en su media lengua de bebé. Intento comprenderla. ¿Quiere saber por qué he venido? ¿O simplemente constata un hecho? Como hija única de diez años, apenas sé algo sobre niños. Pero su mirada confiada y su expresión atenta, me hacen sonreír.
- Vine para que me enseñes como te hablan las estrellas.
Prima ríe, levanta los bracitos. ¡Eso si lo entendió de inmediato! Se levanta de la cama, se acerca a la ventana y me señala más allá, hacia la montaña enorme al otro lado de la muralla del jardín. Entonces las veo: todas juntas y radiantes, las estrellas imposibles y extraordinarias, parpadeando sobre la curva de la noche. La niña sacude las manos, dice algunas cosas que no entiendo pero entonces, se lleva la mano al pecho.
- Siento aquí - dice. Y me mira, asombrada y contenta - ¿Tu no?
La miro. Es tan pequeña, con sus rizos oscuros, sus mejillas sonrosadas y su naricita respingona. Mi tia dice que se parece un poco a mi, pero jamás le he encontrado el parecido. Hasta ahora. Y de pronto, me hace sonreír su alegría, su pasito atolondrado. Su alegría tan inocente. Cuando le tomo las manitos, me las aprieta con cariño.
- Si, también las escucho aquí.
Y allí, en la oscuridad, riendo junto a la niña, siento que las estrellas me observan, que cantan para mi, que lo han hecho todo este tiempo sin que las escucharan. Las escucho, como la risa de la niña que salta y que levanta los bracitos, como el sonido del viento que roza mis mejillas y esa alivio, en el espíritu. Este vuelo alto y libre del corazón.
Hacia las estrellas.
Así sea.
Etiquetas:
bruja,
brujas,
brujeria,
familia de brujas,
witch,
witchcraft,
witches
viernes, 26 de junio de 2015
Proyecto "Un género cada mes" Junio - Fantasia: “Jonathan Strange y el Señor Norrell” de Susanna Clarke.
Hace poco, se le preguntó Susanna Clarke si creía en la magia. La escritora sonrío y se tomó unos minutos para pensar la respuesta y explicó que "su concepto de magia era tan complejo que le llevaría un rato hacerse entender", lo cual sorprendió al periodista que la entrevistaba. Después de todo, en nuestra época descreída, cínica y mecanicista, la respuesta parecía ser una sola y bastante obvia. Pero para Clarke, las cosas no siempre son aparentes, ni tampoco muy obvias. Y es que esta escritora, que comenzó con cierta tardanza su andadura en el mundo de la literatura, logró crear lo que se creyó imposible por décadas: Una nueva mirada sobre el mundo de la fantasía, basada precisamente en su extraño concepto sobre la magia.
Y es que con Susanna Clarke nada es sencillo ni mucho menos, superficial. La escritora, que conjuga la fantasía con ambientación histórica con enorme sutileza, crea no sólo un ambiente creíble para sus historias sino que además, las dota de una verosimilitud que es quizás su mayor triunfo. Nada es casual en las novelas de Clarke y mucho menos, accidental. Cada pieza de la historia está concebida para crear un ambientes realista que convierte la narración en un híbrido exitoso entre la fantasía tradicional y la novela histórica, ambos géneros mezclados a través de inteligentisimos golpes de efecto y sobre todo, una precisa capacidad para construir una visión sobre el mundo en parapelo. Una y otra vez, Clarke logra no sólo convertir la realidad - lo que concibe como evidente, lo que crea a partir del dato histórico - en una idea que se sostiene por sí misma y que la fantasía dota de belleza. Una combinación original que crea toda una percepción distinta sobre lo que la imaginación literaria puede crear y sobre todo, la capacidad de la idea mágica para crear su propia versión del mundo y de las ideas.
Eso, a pesar que su novela más conocida “Jonathan Strange y el Señor Norrell” al principio pueda parecer tópica: después de todo, Clarke es tan escrupulosa en sus detalles - su investigación sobre el periodo histórico Victoriano ha sido aclamada por historiadores -que crea un recorrido tradicional por esa noción de la novela histórica como contexto para una historia nueva. No obstante, Clarke no se reprime y mucho menos, se deja limitar por el hecho real: pronto, la novela parece construir un entramado propio, elaborar una idea sobre lo que ocurre que desconcierta por su profunda capacidad para asombrar. La fantasía histórica entonces, se transforma en algo más: en una meditada comprensión de los límites entre lo real y lo ficticio y lo que puede sostener ambas ideas. Esa percepción, parece no sólo construir una elaborada perspectiva sobre la historia que se cuenta - como punto matriz y sobre todo, elemento esencial para comprender el punto de vista de la autora - sino sus sutiles implicaciones. Y es que la fantasía, en el mundo creado por Clarke, es algo más que una distorsión de las cosas reales y como se les percibe: Es una puerta abierta hacia una insinuación a la realidad creada a través de dos percepciones disímiles pero que sin embargo se complementan, crean una noción extraordinario sobre lo ordinario. Un reflejo profundamente bello sobre lo que consideramos irreal, pero que aún así, podría ser creíble. Una disyuntiva que la autora logra soslayar con una impecable capacidad para construir atmósferas y sobre todo, para brindar a su narración de una enorme sustancia y complejidad.
Asombra sobre todo, la manera como Clarke logra construir un paisaje histórico a mitad de camino entre la rigurosidad histórica y la plena visión creativa de la fantasía. La Inglaterra victoriana que muestra, es a la vez realista y también, una extrañísima y estimulante combinación de escenarios mágicos y fantásticos. Para la autora, la magia forma parte del entramado central de la trama, pero no la sostiene por completo, sino que de alguna manera, logra crear un equilibrio entre la realidad, entre lo evidente, lo construido a base de firmes datos históricos. La visión de Clarke parece resumir dos mundos a la vez, dos perceptivas idénticas interpretadas desde diferentes dimensiones y a la distancia de una narración de multiples planos, que las conjuga a ambas. Y es que la magia, no sólo se asume como una idea perenne, natural, esencial y primitiva sino que además, forma parte de la naturaleza humana, sostiene esa capacidad de la historia para juzgarse así misma. En varias ocasiones, Clarke parece analizar esa arrogancia occidental acerca de su cultura, a través de los juegos y travesuras de una historia que discurre con enorme sencillez en terrenos muy complejos. Un paisaje cuidadosamente construido donde el símbolo y la metáfora parecen confundirse y sin embargo, son sólo el cimiento de una idea mucho más amplia y rica en matices que sostiene el argumento de la novela.
Porque para Clarke la magia no es un concepto sencillo. Como tampoco lo es la historia: entre ambas percepciones sobre lo real, hay una insinuación de un vinculo en común, una profunda capacidad de reflejarse la una en la otra. Y es que la escritora, logra crear un intricando Universo donde lo plausible - o lo que parece serlo - se combina con lo fantástico hasta que resulta imposible de diferenciar. La novela avanza con enorme firmeza en escenarios que pudieran parecer artificiales para la habitual narración fantástica y ese, con toda probabilidad, es el gran mérito de Clarke como autora de género. La historia de “Jonathan Strange y el Señor Norrell” no es sólo una colección de magnificas anécdotas históricas contadas con una visión costumbrista muy semejante a la de autores victorianos como James Austen, de quien la autora parece rendir un sutil homenaje a través del tipo de humor ligero y sobre todo, netamente británico que caracterizó a las novelas de la célebre escritora.
No obstante, el punto fuerte de la narración de Clarke es su enorme capacidad para construir y brindar sustancia a sus personajes: cada uno de ellos, es una creación original y compleja, dibujados a palabras con tal mimo que evade con acierto los tópicos del género. No sólo logra esa curiosa mezcla entre lo asombroso y lo cotidiano que los hace parte de una historia que pudiera ser real - sin serlo o quizás, siéndolo dentro de esa percepción novedosa sobre lo verosímil que crea la escritora - sino que además, les brinda personalidades tan profundamente realistas que les comprendemos por necesidad, como si resultara inevitable no asumir sus pequeños defectos y virtudes como parte de su naturaleza, reflejo de la nuestra. Una y otra vez, la atmósfera del libro parece nutrirse de esa conmovedora humanidad con que la autora dota a cada una de sus escenas y diálogos: No hay un solo elemento que no se sostenga sobre el motivo, la circunstancia y esa capacidad de Clarke para brindar una razón comprensible a cada elemento de la trama. Esa visión alternativa sobre la realidad no sólo se sostiene por lo que podría ser verídico sino esa incesante percepción de lo irreal como parte de lo que consideramos creíble.
Tal vez el mayor logro de Susanna Clarke sea ese: elaborar un mundo de fantasía que no sólo sea en apariencia real - o lo suficiente para sostener con enorme solidez la novela - sino la eficacia de ese juego de espejos donde los escenarios de lo real y lo fantástico se confunden en una mistura por completo nueva. Un universo propio en el que gravita esa percepción de lo bello y lo temible, de la magia que existe y se sostiene sobre una idea natural de ella. Esa asombrosa mirada a lo que existe - o puede existir, en todo caso - al borde mismo de la realidad como la conocemos o quizás la queremos imaginar.
Susanna Clarke aspiró a crear un mundo fantástico que pudiera confundirse con el cotidiano y lo logró. Con toda probabilidad por esa razón, no llegó jamás a explicar al periodista curioso lo que pensaba sobre la magia. Sin duda no es tan sencillo descubrir esa linea brumosa y sobre todo, en ocasiones casi inexistente entre lo que consideramos real y lo que construimos a partir de nuestros sueños más intricados.
¿Quieres leer el libro “Jonathan Strange y el Señor Norrell” de Susanna Clarke en formato PDF? Déjame tu dirección de correo electrónico en los mensajes y te lo envío.
jueves, 25 de junio de 2015
Abajo la faja o el manifiesto de la feminista defectuosa.
De vez en cuando, me suelen preguntar por qué escribo con tanta frecuencia sobre lo femenino. Un cuestionamiento que parece abarcar cierta contradicción en mi insistencia sobre el tema: Si abogo por la amplitud de miras con respecto al papel de la mujer ¿Por qué mi empeño casi obsesivo por analizar y desmenuzar el rol tradicional hasta el cansancio? ¿Que intento lograr cuando una y otra vez, profundizo, busco respuestas sobre la forma como la sociedad asume la identidad femenina? Bueno, son unas cuantas preguntas interesantes. Que también tiene claro, unas cuantas respuestas interesantes.
Para empezar, soy mujer. Parece obvio — incluso simplista — que esa sea buena razón para escribir sobre el tema, pero en realidad no lo es tanto. Creo que la palabra es el reflejo fidedigno del mundo del autor — de manera directa o en símbolos y metáforas — y por lo tanto, escribo sobre lo que soy, lo que sé y como miro el mundo. Escribo sobre lo que me afecta, sobre lo que me preocupa y sobre todo, sobre lo que ejerce presión sobre mi identidad. Y crecí en una sociedad machista. En una donde llevar la falda muy corta hace que te ganes una etiqueta insultante o las decisiones sobre tu cuerpo, pueden afectar la manera como te percibe quienes te rodean. Donde existe aún expectativas muy claras sobre lo que la mujer puede hacer — o no — y sobre las exigencias a las que se somete por el sólo hecho que hay un papel histórico que intenta limitar quienes somos o cómo nos percibimos. De manera que asumo necesario escribir sobre la mujer con respecto a cómo me afecta serlo. Lo que me abruma, lo que me lastima. Lo hago, además, intentando lidiar con los estereotipos, los esquemas, los roles y tópicos. Porque a fin de cuentas, nadie puede definir exactamente que es una mujer — como tampoco que es en realidad un hombre — aunque la sociedad lo intente con enorme frecuencia. Aunque imagine limites y fronteras inexpugnables para hacer más sencillo comprender tu identidad frente al espejo social. Intento interpretarme como la mujer joven que soy, pero también, como la mujer que aspiro ser en el futuro. Y entre todas esas cosas, esas pequeñas ideas y otras reflexiones, quiero hablarle a las mujeres como yo. A las que no encajan en ninguna parte. Las inconformes, las fastidiosas, las irritantes, las preguntonas. Las de libre pensamiento, las que se enfrentan todos los días a ese papel histórico que intentó decidir incluso antes de su nacimiento su lugar bajo el sol.
Pero no es la única razón por la que escribo sobre mujeres, para mujeres, desde el punto de vista de una mujer. Lo hago, porque es necesario. Lo hago porque durante muchísimo tiempo, las mujeres fuimos invisibles. Como la magnifica Mary Wollstonecraft, que vivió una vida intensa y extraordinaria y hoy poquísima gente la recuerda. O la filósofa Simón Weil, que creó toda una visión sobre lo femenino y sus alcances. Tantas mujeres que desaparecieron como arrasadas por una ola de anonimato. ¿Quien recuerda ahora a Lady Ottoline Morrell? esa mecenas que se enfrentó en solitario a los escombros del siglo XIX en pleno albor del racionalismo y brindó refugio a muchas de las grandes mentes inglesas de la primera mitad del siglo XX. O a la cuasi anónima María Lejárraga, esposa del dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, que por años escribió para su esposo éxitos literarios sin reconocimiento alguno. O esa trágica Camile Claudet, desaparecida y consumida para siempre en la memoria ingrata del arte misógino. Así las cosas, creo que es una buena razón escribir para mujeres y sobre mujeres, para recobrar el nombre de tantos rostros que abrieron el camino que ahora recorremos muchas, de las que asumimos es natural pero que por mucho tiempo, fue una batalla perdida. Escribo, para devolver el nombre a toda esa galeria de heroínas silentes que crecí admirando y queriendo.
Pero por supuesto, escribo sobre mujeres porque aún es necesario hacerlo. Porque aún es imprescindible continuar contando historias. Las mías, las tuyas, las de tantas desconocidas que recorren el mismo camino que yo y que quizás, nadie escucha. Hay algo de primitivo, de anecdotario de tribu, eso de sentarme a escuchar y luego escribir sobre las mujeres que conozco. Contar sus escenas, describirlas lo mejor que puedo. Analizar el mundo desde nuestra perspectiva y crear un ambiente amplio donde debatir. No se trata claro, de escribir de mujeres atacando a lo masculino, sino de hablar de mujeres asumiendo que somos parte de una cultura, en nuestra diferencia, en esa fortaleza heredada por siglos de privaciones culturales y sociales. Somos la nueva generación de las cuenta cuentos. Somos la nueva generación de brujas, mujeres salvajes que levantan los brazos por saberse libres, por aspirar a la libertad y sobre todo, para crear en independencia.
Y es que siguen ocurriendo cosas. No siempre, pero si con enorme frecuencia. Como mi amiga la que tuvo que enfrentarse a un jefe misógino que se negó a aumentarle el sueldo por siete veces consecutivas — a pesar de su dedicación al trabajo, conocimiento y habilidad — porque “tenía dudas” sobre su capacidad. Cuando ella le preguntó directamente a que se debía su desconfianza, el hombre le respondió que temía que “la menstruación o un posible embarazo” afectara la calidad de su trabajo. O la chica que me escribió al correo, atormentada y afligida porque tiene algunos kilos de más y su pareja la maltrata cada vez que puede por no encajar en la imagen física ideal. O incluso, cualquiera de las mujeres que escucho a diario, que definen el nuevo concepto de lo femenino, que asumen el poder de la inclusión como una bandera válida que enarbolar. Una y otra vez, hablo de la mujer como yo la veo, que no es bajo el aspecto de cómo debería ser, como quisiera que fuera o como asumo podría ser. Porque la mujer en esta época, más que en cualquier otra, es fruto de sus temores y virtudes, sus fortalezas y fantasías. Su propia obra de arte.
Comento lo anterior con una de mis mejores amigas, esposa y madre de dos. Cuando éramos adolescentes, ella me aseguró que jamás contraería matrimonio y mucho menos, sería madre. Pero a la mitad de la veintena conoció a un hombre que resultó ser todo lo que esperaba — o al menos creía esperar — y decidió cambiar de opinión. Le fue bien: más de una vez me comenta que le sorprende lo mucho que le gusta la vida de casada.
— Oye y no es que de pronto sea una chica Mad Men — me comenta, haciendo referencia a la extraordinaria serie del canal por cable HBO — sino que de alguna forma, esa complicidad y esa aventura en pareja me ha satisfecho. A pesar de todo.
— ¿Y que es todo? — Ah, el matrimonio es una mierda — pondera, con una sonrisa feliz que no entiendo demasiado — pero también es un buen lugar para aprender de ti misma. Además, hablamos de una comunidad, ya no de un papel de poder.
Se refiere claro, a lo que era su mayor temor: convertirse en su madre. Ama de casa por la mayor parte de su vida, un año de morir, la madre de mi amiga le confesó que pasó casi tres décadas soñando con regresar a la universidad, con tener su propio dinero, con ser libre. Esa fue la palabra que utilizó “libre”. Y la connotación que tuvo, en medio de un devastador caso de cáncer, de una lenta agonía que la redujo al dolor, fue aterradora. Al menos para mi lo fue. Para mi amiga, fue la línea que dividió un antes y después en su manera de comprender el mundo, su identidad y todo lo que deseaba crear y construir en adelante.
Por años, mi amiga se obsesionó con la libertad que soñó su madre y no pudo tener. Pero cuando finalmente contrajo matrimonio — estaba aterrada, desanimada pero también muy dispuesta a vencer su propio prejuicio — decidió hacerlo para crear su propia historia. No para continuar viviendo la de su madre, o los temores de sus amigas. Incluso los míos, que escuchaba con paciente solidaridad siempre que se lo pedía. Mi amiga contrajo matrimonio para ser feliz. ¿Lo logró?
— No siempre, pero a veces la felicidad es una suma de cosas — me dice — me gustan los domingos en las tardes donde vemos películas juntos mi marido y yo mientras la suegra se lleva a los niños, los días que pasó con mis chamos a solas. A veces todo es insoportable. Otras veces, es simplemente hermoso.
De manera que la mujer sigue reinventándose, pienso mientras la escucho. Después de todo, hace un par de décadas, la idea de una mujer hablando sobre el matrimonio como un acuerdo entre cómplices era impensable. Había una idea muy precisa sobre lo que ocurría al casarte: ese juego de paciencia, solidaridad y resignación donde el hombre tenía todas las de ganar. O esa era la percepción social. Esa insistencia del matrimonio como elemento que definía a la mujer y le otorgaba un rol necesario. Una idea a la que muchas mujeres se rebelaron, con mayor o menor éxito, pero con la que al final tuvieron que lidiar.
Por supuesto, que el matrimonio no es la única medida — ni la más efectiva, exacta, notoria e incluso, simplemente necesaria — para calibrar cuanto ha evolucionado la mujer del nuevo milenio. Hay una serie de planeamientos que se mueven en el trasfondo, que avanzan de un lugar a otro y que en ocasiones, crean una nueva concepción sobre lo que la mujer es, espera, desea, asume como real. Una nueva interpretación sobre el arte de ser mujer — como solía decir mi abuela — o mejor dicho, crear esa estructura de ideas que sostenga nuestro concepto sobre lo femenino.
Claro está, eso implican lidiar con una sociedad educada para ser misógina, que no lo nota y de hacerlo, no le importa mucho serlo. La sociedad que muestra toda una perspectiva de la mujer a medio camino entre lo ideal y la crítica. Que educa hombres capaces de preguntar a una mujer enfurecida si “se encuentra en sus días”, que se sienten en el derecho de lanzar groserías e insinuaciones a una desconocida en plena calle por ese divino poder masculino de la conquista. La misma cultura que alienta la manipulación contra la mujer, que intenta convencerla que debe ser protegida, que es una criatura frágil y temblorosa que debe ser resguardada de todo dolor. La misma sociedad que produce productos artísticos y cinematográficos donde existe la mujer “fuerte”, ese atributo anodino, desconocido y abstracto que parece necesario mencionar, como si la fortaleza de carácter o espiritual fuera sorprendente en el ámbito femenino.
Oye, eso si que suena feminista ¿No? Mejor aún: feminazi, odiadora de hombres. Histérica. Todas esas cosas me han llamado con frecuencia y no siempre, hombres. De hecho, la mayor parte de las veces, son las mujeres las que señalan a las inconformes para acusarlas de “quejarse”. Como si analizar la desigualdad, preocuparme por los baches y desniveles de la cultura con respecto al género no tuviera el menor sentido o mejor dicho, careciera de todo valor. Una conocida suele reclamarme cada vez que puede, el motivo por el cual escribo sobre las mujeres que no desean casarse y tener hijos. Me reclama que la haga sentir que desearlo “es simplemente ser una ignorante o algo parecido”.
— En realidad, sólo hablo de mi caso en particular. Se me suele juzgar por el hecho de no querer ser madre — le expliqué en una oportunidad. Ella pareció escandalizada por la idea. — ¿Quién te juzga? Puedes hacer lo que quieras. Yo también.
Pienso en todas las veces en que me han acosado con preguntas hostiles e invasivas sobre mi maternidad, mi opción sobre ejercerla o no mi capacidad para concebir. Preguntas bien intencionadas, entrevistas de trabajo incómodas, miradas de conmiseración. Podría ignorarlas, podría simplemente mirar a otro lado y avanzar en la dirección que decidí seguir. Pero no quiero hacerlo. Quiero analizar por qué motivo debo soportar esas preguntas, el silencio general cuando declaro que no quiero contraer matrimonio, por muy enamorada que esté, por muy fascinada por la convivencia en pareja que me encuentre. O eso he creído hasta ahora. Pero nadie parece comprender muy bien que la mujer tiene opciones. Que la mujer puede moverse en toda la amplitud del espectro. Que la mujer tomó la decisión de su preferencia.
— Yo me casaré porque quiero y puedo. Y porque amo la idea de tener hijos — me contesta, desafiante. Lo dice como si fuera una forma de contradecirme, de demostrarme su punto. Tomo un sorbo de la taza de café que tengo delante. — Yo no lo haré porque no me da la gana. Mira tú, que simplicidad tienen mis razones.
La discusión continuó un rato hasta que declaró, en el tono sacrosanto de quien lanza sus ideas y principios al aire, que ella también era feminista aunque vistiera de rosado. Que ella defendía los derechos de todas, a pesar de verse “cute” y muy femenina. Continuo tomando café, mirando mis jeans y mi camiseta. Es un jean inequivocamente femenino y una camiseta de corte delicado donde puede leerse una frase de Alejandra Pizarnik. Bueno, está bien. No es rosado, pero es femenino. O al menos yo lo veo así.
No sé que responder a la proclama. De manera que me callo, termino mi café y pienso “debo escribir sobre eso”. O cuando le comenté a un hombre con comenzaba a salir que me encantan nuestras divertidas conversaciones y me respondió: “Pero también te trato como mujer”. O la vez, en que alguien miró mi cámara fotográfica y me preguntó si no me parecía que ese era un trabajo de “machos”. Todas esas pequeñas muescas en el sistema, de ideas que se deslizan en lo cotidiano y que podría ignorar, pero no lo hago. Porque seamos claros: podría hacerlo. Podría simplemente sonreír y continuar mi camino. Analizar ideas mucho más profundas, evitar la irritación insoportable que me producen esas frases.
Pero no lo hago. Quizás soy obsesiva, malcriada y respondona. O quizás, no admito que me llamen “histérica” por responder como quiero y siempre que quiero en cualquier situación. Porque no quiero aceptar que se me menosprecie por el solo hecho de tener una vagina. Porque deseo que mi capacidad no esté en entredicho por el mero hecho de ser tener el cabello largo. Porque quiero maquillarme sin sentir que se me critica, como me rasuro las axilas cuando se me insiste, mis argumentos sólo tendrán valor de no hacerlo. Escribo para el futuro, para las mujeres que aún son niñas, para las mujeres que aún están avanzando, que se hacen preguntas. Escribo para analizarme, para analizarme, para analizar este mundo que heredamos de quienes transitaron despacio un difícil camino hacia el reconocimiento.
Pienso en eso con frecuencia. Me refiero a esa idea de futuro que construyo palabra a palabra. Me gusta soñarlo, me gusta pensar que alguna adolescente me leerá por allí y de pronto, se preguntará por qué esta mal llevar la falda corta si lo prefiere y tener buenas ideas. O esa otra, que no aceptará que nadie le diga que debe callarse porque quiere hablar. O la que querrá no llevar maquillaje y se preguntará si está bien hacerlo. Escribo, desde mi pequeña tribuna y mi espacio, para ese gran cambio que creo todas las mujeres del mundo, en mayor o menor escala llevamos a cabo. Que avanzamos en la dirección de creer y construir una nueva versión sobre el mundo que hasta ahora hemos conocido.
Ah sí, son buenos motivos. Pero también hay otros que me lleva esfuerzos explicar pero que pueden describirse con mayor facilidad. Hace unas semanas, la comediante Tina Fey estuvo como invitada en el programa de David Letterman, que por cierto se jubila y al parecer decidió hacerlo a lo grande. El caso es que al parecer, Tina Fey comprendió que la salida de Letterman de la televisión marca el fin de una hora y de pronto decidió, que para ella también lo sería. De modo, que luego de aparecer con un ajustadísimo vestido que la hacia lucir muy elegante — y que el presentador insistiera se veía “maravillosa” — Tina decidió que era suficiente. Que ya estaba bueno de sonreír a lo actriz muda, de saludar con la mano levantada, de parecer cómoda cuando no lo estaba. Así que se levantó, se abrió el vestido en cámara y en una especie de striptease, se desnudó pieza por pieza, sin dejar de mostrar la faja de spanxs que seguramente le ayuda a reducir caderas y barriga. De pie, ante la sorpresa de Letterman y seguramente de los espectadores alrededor del mundo, Tina hizo una declaración de principios. El suplicio de ser mujer y parecer serlo. Y la libertad de enfrentar los pequeños prejuicios como se pueda.
Y yo lo hago desde aquí y en todos los lugares donde escribo. Recordandole a todas las mujeres que me leen — y también los hombres ¿Por qué no? — que es una buena idea rebelarse contra lo que se ajusta, machaca y sofoca. Que somos algo más allá de la que la sociedad juzga podemos ser. Que ser mujer o un hombre, es sólo un reflejo de lo que aspiramos a construir como identidad. Y que por tanto, tan fuertes como nuestra mayor esperanza y tan frágiles como mayor temor. Entre ambas cosas, están las buenas razones para continuar haciéndonos preguntas, creando y cuestionandonos. Una manera de soñar y crear.
C’est la vie.
miércoles, 24 de junio de 2015
Todos los rostros de la Venezuela rota: Los sobrevivientes.
Miro el último rollo de papel higiénico del paquete con cierta sensación de angustia que me lleva esfuerzos comprender. Después de todo, esta noción sobre la escasez es relativamente nueva para mi, aunque en mi país, hace más de seis años que se ha hecho una costumbre silenciosa y resignada para buena parte de la población. Así que, mientras miro el papel blanco y liviano aún intacto, me pregunto si tengo derecho a quejarme, a preocuparme, a sentir este dejo de humillación que no sé explicar muy bien. O mejor dicho, no acepto con facilidad.
El último rollo del paquete. La preocupación y algo muy parecido a la amargura me sofoca, me agrede como un pensamiento con el cual no sé muy bien como lidiar. Se trata de algo cercano a la frustración, pero también es mucho más duro de asumir. Se trata de comprender que llegué a a la frontera de esa normalidad aparente y engañosa que por años, se ha convertido en parte del cotidiano Venezolano. Una normalidad que no existe, que no es otra cosa que una imagen ficticia y prefabricada con un enorme esfuerzo de imaginación. Porque el país dejó de ser normal desde que el pequeño caos diario invadió cada espacio, cada límite de lo que somos. Se hizo doméstico. Algo de todos lo días. De pronto, no se trata de “La crisis”, una idea general y brumosa que no define otra cosa que el miedo. Hablamos del horror de una situación de infinitas implicaciones, que parece estar en todas partes. Que forma parte de un paisaje común que dejamos de comprender y que recorremos con la torpeza de quien camina a ciegas.
Para cualquiera que no sea Venezolano y no viva en Venezuela en este preciso momento histórico, la sensación que describo antes puede parecer exagerada, incluso melodramática. Y entiendo la percepción: no es fácil explicar esa permanente zozobra, la incertidumbre que te acompaña a toda hora. Hablamos de esa idea brumosa que define cada cosa que haces, en cualquier lugar que te encuentres. De manera que cuando hablo del último rollo de papel higiénico del que dispongo no sólo me refiero a ese artículo tan vulgar, tan corriente, tan común sino al hecho que No sé donde — o cuando — podré adquirir otro: durante los últimos tres meses, el artículo ha desaparecido de los anaqueles, como otros tantos en los comercios del país y de pronto, se ha transformado en el símbolo de la debacle, de la idea de la Venezuela rota, depauperada, que debemos soportar. La herencia del enfrentamiento político, esa tierra arrasada del debate insustancial y la política del odio que durante dieciséis años ha sido la idea política en Venezuela. Así que no se trata sólo de un rollo de papel higiénico — o al menos, no del todo — sino del hecho que representa este dolor humillante, esta sensación de encontrarme en ninguna parte. Sobreviviente a una guerra desconocida que jamás ocurrió.
Tomo el rollo del papel y lo coloco sobre el dispensador en la pared del cuarto de baño. Pienso en que nunca antes había pensado en un artículo de baño como una símbolo de lo que vivo. Pero debo admitir que no es la primera vez que la escasez parece limitar y transformar mi concepto de país. No sé exactamente cuando comencé a notarlo, pero el hecho es que poco a poco, el desabastecimiento, la restricción de los servicios básicos, la inseguridad, el terror al futuro inmediato, parecen cercenar cualquier percepción sobre mi identidad y gentilicio de una manera que nunca esperé pudiera hacerlo cualquier cosa. Porque en ocasiones — y más de las que puedo admitir — Venezuela es esta sensación agónica, rota. Esta puerta cerrada que no lleva a ninguna parte. Esta caminata entre anaqueles vacíos con un leve olor añejo en un establecimiento comercial empobrecido. La mirada sobre el hombro, pesarosa y aterrorizada, mientras camino por la calle entre la multitud de ciudadanos resignados. Es la realidad, que me acosa, que parece aplastarme aunque intente huir de ella, aunque lo haga a diario de la mejor forma que puedo. Pero Venezuela es ineludible, es una cárcel invisible. Una condena por un delito anónimo.
— Hace cinco años no habría podido creer que yo podría soportar esto . Lo peor es que ahora lo soporto y no recuerdo realmente como era vivir sin las colas, sin el numero de cédula. Te acostumbras, aunque te resistas. Te acostumbras incluso aunque no lo sepas — me dice A., una de mis amigas. La he telefoneado hace un rato para preguntarle si quería intercambiar varios tubos de pasta de dientes por papel higiénico. Y aceptó, sólo que me advirtió sólo podría darme un par. “No hay tantos como para negociar” bromeo. Cuando nos encontramos, nos sentamos una frente a la otra en la mesa del café, sin mirar las bolsas de plástico que llevamos. Sin querer asumir que Venezuela se ha convertido en este sabor amargo, esta sensación rota.
No sé que decir a eso. Aprieto las manos y tomo el café sin azúcar que compramos en el pequeño local. Al llevarnos la carta, el mesonero nos advirtió que el local no disponía de azúcar. Lo dijo en tono aburrido, cansado, un poco distraído. Como si fuera cosa de todos los días. Como si la escasez se hubiese instalado en su vida con tanta facilidad que no tuviera que lamentarla ni temerla. Pero yo sí la lamento y la temo. Paladeo el café amarguísimo y siento el escozor de las lágrimas al fondo de los ojos. Pero las contengo lo mejor que puedo. No tiene mucho sentido llorar ni lamentarse. Este es el país que transitamos, este es el país que heredamos de una estafa histórica.
— ¿Cuando tiempo se puede vivir así? — continúa mi amiga. Lo dice con un pesar profundo y lento, casi anciano. Me sorprende el tono de su voz: A. tiene apenas ventiocho años cumplidos, es una profesional exitosa, una mujer fuerte y sana. Pero aquí estamos, pienso, sentadas en un café que te sirve el café sin azúcar, para intercambiar artículos de primera necesidad que no podemos comprar, para temer una Venezuela que ninguna reconoce. ¿Como se transita por este dolor sordo del gentilicio malogrado? ¿Como se puede soportar esa idea lineal y quebradiza de un país que se transformó en una trampa.
— No lo sé — le digo — a veces creo que Venezuela dejó de existir y vivimos en la mitad de la nada, un proceso incompleto. Una idea sobre quienes somos que no llega a ninguna parte. Y ni eso, puede explicar esta Venezuela arrasada, este país sin nombre.
Mi amiga suelta una carcajada sin alegría. Hace años, me acusaba de mirar a Venezuela con enorme romantiscismo. De insistir en la esperanza, a pesar del conflicto, de la creciente crisis económica, de la inseguridad en todas partes. En una ocasión discutimos en voz alta, a gritos, sobre el hecho que yo aún tenía la percepción de una Venezuela posible, una reflexión sobre el futuro creándose así misma a medida que se profundizaba la toma de conciencia sobre la circunstancia que soportábamos. Pero A. parecía demasiado dolorida, en carne viva, para comprender un país a trozos, sin identidad. Un país donde el enfrentamiento carece de sentido o forma. Un país que se quedó sin historia, que intenta crear una sin lograrlo y que perdió el futuro a fuerza de dolor y de miedo. “No entiendes a Venezuela y eso es tu tragedia” me gritó en esa oportunidad. “Este país no te quiere, no te acepta, no quiere nada de ti. Para este país no existes. Y algo día lo vas a entender”.
Dejamos de hablarnos por meses, pero no olvidé sus palabras. No podía, la verdad. Las recordaba en todas partes, en los días de furia y de miedo, en los momentos de desazón y odio. Y fue en las palabras de A. en las que pensé cuando un desconocido me apunto a la cara con un arma y estuvo a punto de disparar. Pensé en el país que no me quiere, que me aborrece. Que no me reconoce como parte de su historia. ¿Y que pienso yo sobre Venezuela? No supe que decir cuando A. fue a visitarme a casa luego del asalto. Me dio un abrazo largo y fuerte, me preguntó como me encontraba. No mencionó la pelea. Pero yo se la recordé. Se encogió de hombros cuando le di la razón sobre lo que me había dicho.
— Habría preferido no tenerla — comentó en voz baja. Me miró, cansada y abrumada, una anciana de veinte y tantos años, rota por la angustia — Pero sabía que la tenía.
Han transcurrido casi dos años después de eso. Venezuela continuó deteriorándose, conviritiéndose en un entorno vacío y destrozado de una historia que nadie recuerda o no quiere recordar. En unos meses A. intentará emigrar, yo aún intentó tomar la decisión sin saber cual será. Pero por ahora, nos miramos una a la otra, en este café con pocos clientes, en esta tarde lluviosa de la Caracas rota, sin nombre.
— Entonces, no somos nadie — sigue diciendo, como si continuáramos alguna conversación que no recuerdo. Pero claro que sé a que se refiere. Hace meses, me comentó que una mujer desconocida la empujó y le arrancó las bolsas de compras en mitad de la calle. Un hecho extravagante que incluso saltó a las columnas de algunos periodicos de la capital. Me contó que aún recordaba el rostro cansado y enfurecido de la mujer que la había atacado: una mujer joven, con un jean ajustado y una camiseta colorida. Le sacudió los brazos, la golpeó con furia. Y después corrió calle abajo, con las dos bolsas entre los brazos. Una escena de pesadilla, que A. recuerdo con completo detalle. Y también la sensación de horror, de perdida. ¿En quienes nos hemos convertido?
— Creo que en algún punto, perdimos la idea sobre quien podríamos ser o cual era la percepción que teníamos sobre Venezuela — le explico. Aunque en realidad, solo pienso en voz alta. Miro a mi alrededor: la multitud de transeuntes que caminan de un lado a otro, es la misma de hace dos años, de cuatro, de diez. El tráfico ensordecedor, el calor de Junio sofocándonos a ambas. Y sin embargo, algo en Venezuela cambió, se transformó, se convirtió en una idea mucho más profunda y dura. Amarga, elemental, sin forma. Porque Venezuela es y a la vez no puede ser. Porque Venezuela existe para quienes la recordamos, para quienes añoramos a un país devastado que sólo es un recuerdo en alguna memoria sin mucha forma. Porque la Venezuela que añoramos, quizás nunca fue real. Sino esa noción de bienestar que comienza y termina con la percepción de una sociedad a fragmentos, en ninguna parte. ¿Quién es Venezuela ahora mismo?
A. suspira, levanta la bolsa de plástico y la pone sobre la mesa. Hago lo mismo. Por un momento, la imagen me parece irrisoria, casi humorística. Dos rollos de papel higiénico envueltos primorosamente en papel de fantasía para que no parezcan justo lo que son: una de esos artículos que asociamos con la intimidad absoluta, con un tipo de primitiva identidad que nadie desea mostrar o admitir que tiene. Porque vamos, todos vamos al baño ¿No? pienso con un tono humorístico que incluso en mi mente resulta falso. Pero no se trata de esa salvedad, del hecho mismo de comprender y asumir esa mera reacción biológica. Es algo más austero: Uno de esos pequeños secretos vergonzosos de la cultura. Pero allí esta, bien expuesto y evidente. Y con esa imagen, la del país engañoso, que se sostiene sobre una idea de normalidad quebrantada y falsa. Casi repugnante. Con un suspiro, tomo el papel y lo guardo en mi morral. Mi amiga toma la pasta dental y la mira. Sonríe con una sonrisa seca, dura, que es sólo una mueca.
— Bueno, ya puedo lucir con una mujer que se baña a diario y se lava los dientes unas cuantas semanas más.
Allí está el meollo del asunto, pienso con un sobresalto que casi me produce vértigo. Fingir que aún esta debacle de proporciones impensables, es la normalidad. Que la cola inevitable, que la escasez que se extiende en todas partes, de la bala que lleva tu nombre, es la normalidad. Que esa sensación de terror que de vez en cuando te abruma, de entender que Venezuela te roba las esperanzas, te aplasta bajo su intrincada red de controles y te somete a la voluntad del poder que te ignora, es la normalidad. La normalidad del miedo, la normalidad del limite. La normalidad de aceptar la debacle como inevitable.
De nuevo, las lágrimas. Y de nuevo, las contengo. Un esfuerzo de voluntad tan enorme que me deja sin respiración. Mi amiga me mira, no dice nada, termina su café, sacude la cabeza. Nos quedamos en silencio en ese café que parece normal pero no lo es, en esa escena que parece normal pero no lo es. Y de pronto, me pregunto, hasta cuando podremos soportar ese pensamiento, esa necesidad de asumir esta grieta histórica inconcebible como un país viable. Como una forma de supervivencia.
No lo sé, pienso más tarde. Miro los tres rollos de papel higiénico dentro del anaquel y me digo que aún, tengo tres semanas o un poco menos, para creerme ese engaño monumental del país a medias, de la historia completa. De la Venezuela real. Tres semanas para enfrentarme de nuevo a la idea de la brecha que me separa de la simple comprensión de este gentilicio roto que dejó de pertenecerme, que no reconozco pero que llevo como una cicatriz que nunca llega a sanar.
El país que es tierra arrasada. Una pequeña tragedia privada. Un país sin identidad.
C’est la vie.
Etiquetas:
Venezuela,
Venezuela Actual,
Venezuela en emergencia