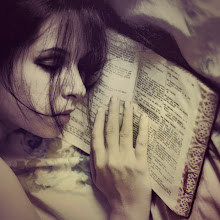Cuando era niña, le tenía un miedo insoportable y supersticioso a la oscuridad. Por supuesto, yo no lo pensaba de esa manera tan compleja: solo sabía que las sombras, me producían un miedo implacable, de ese que te deja sin respiración, que te hace sudar las manos y llenar los ojos de lágrimas. Era muy pequeña entonces y ese terror, que al resto del mundo parecía muy poco importante, para mi llenaba cada resquicio de la realidad. Porque la oscuridad estaba en todas partes, me sofocaba, me aterrorizaba en pequeños resquicios que brotaban de todas partes. La oscuridad era una parte inquietante de las cosas reales, las de todos los días. Y ese pensamiento me paralizaba de miedo.
Recuerdo que mis noches eran largas e inquietantes. Mi mamá, con toda la buena voluntad del adulto que desconoce esos pequeños terrores infantiles, intentó ayudarme a superar mi terror de todas las maneras que conocía: dejaba la puerta abierta, se aseguraba de revisar puertas y ventanas, por último me obsequió una bonita lámpara de mesa. Pero el miedo continuaba allí, incontestable. Porque lo que me producía terror no era en realidad la oscuridad por si misma, sino lo que parecía habitar más allá, lo que se escondía en ella. Noches enteras de mirar con los ojos muy abiertos, las suaves sombras que danzaban sobre el piso de mi habitación, o es penumbra sedosa de la madrugada. Esa sensación que solo yo, entre todas las personas del mundo, me encontraba despierta. Solía levantarme para caminar por la casa, encendiendo luces, bebiendo vaso tras vaso con agua, hasta que finalmente, caía exhausta en cualquier parte, acurrucada en los rincones, intentando resguardarme de los monstruos de mi mente, sin lograrlo siempre. La sensación era aguda, dolorisisima. Me sentía perdida en esa enormidad del miedo, en ese silencio acuoso del temor inenarrable.
Mi abuela - la sabia, la bruja - me entendía un poco mejor que mi mamá. Siempre fue así, incluso en cosas tan aparentemente sencillas como mi miedo a la oscuridad. De hecho, fue ella la primera persona en escucharme, sin hacer muecas o sonreír con suficiencia, cuando le conté el pánico que me provocaba el momento exacto en que se apagaban las luces y ese otro mundo - el misterioso y amenazante - parecía brotar de todas partes, construir figuras inquietantes que encarnaban mis peores temores. Me escucho mientras preparaba el café en la cocina, muy de mañana. La luz rica y dorada del amanecer brillaba sobre todo e incluso a mi misma, me pareció muy raro hablar sobre los miedos de la oscuridad, ante tanta belleza. Pero lo hice. Y mi abuela me escuchó con toda calma y atención.
- Temes a lo que no puedes ver - comentó. Sacudí la cabeza e intenté encontrar las palabras exactas para explicar mi miedo, su origen sinuoso. Mi abuela aguardó, como abuela exquisita que era, mientras llevaba a cabo el rito del café mañanero de casa. Tomaba puñados de granos y los molía en la vieja maquina de la cocina, que hacia un curioso gorgoreo, mitad metálico, mitad repiqueteo, mientras pulverizaba el café. El olor exquisito se levantaba de todas partes y parecía mezclarse con esa luz de la mañana tan pura, puro cristal amarillo derramándose sobre la realidad. Sentí que mi miedo era justamente la negación a todo eso, una manera de añorar esa radiante ternura de lo que me hacia sentir segura y a salvo. Pero ¿Como explicar eso? ¿Como expresarlo de manera comprensible? No lo sabía. A mis errabundos nueve años, las palabras aún era un tesoro que guardaba entre las manos, esperando ser usadas pero sin que supiera muy bien cuando.
- Me da miedo no entender que pasa cuando no hay luz - dije por último. Eso sonaba adecuado - me da miedo no poder luchar contra el miedo, las sombras. Lo que puede haber allí y no veo. Me da miedo lo que se esconde y no puedo defenderme. Como si no pudiera luchar con mi miedo.
Me pregunté si mi abuela habría comprendido una idea tan confusa con palabras tan sencillas. Apreté los labios, el corazón latiendo muy rápido. Recordé esa sensación de vulnerabilidad, de angustia, cuando la oscuridad ondulaba a mi alrededor. Me sentía tan pequeña, tan agobiada. Había algo de pura tristeza y angustia en esa soledad del miedo, retorcido en pequeñas sombras triples a mi alrededor.
Mi abuela siguió moliendo el café. Un puñado tras otro de café, hasta lograr una bolsa entera de fino polvo oscuro. El olor reverberó en la mañana limpia, como si estuviera vivo. Y tal vez era así: cuando aspiré muy hondo, muy hondo para llenarme los pulmones con el exquisito aroma, tuve la impresión que flotaba, que me transportaba a un lugar donde mis miedos no tenían sentido o incluso, era tan simples que podía olvidarnos. ¿Tan simple era?
- Tememos lo que nos recuerda que tan frágiles y torpes somos - dijo mi abuela entonces. Con cuidado, envolvió la bolsa de café recién molido en hojas de albahaca. Una a una, rodeó la tela hasta llenarla por completo de aquel verde crujiente y fresco - el miedo es parte de la vida, de cada cosa que hacemos. Es natural sentir miedo, es normal que te atemorice lo que no entiendes. Pero también es natural, desear enfrentarse al temor, encontrar la manera de no permitir te aplaste, te sofoque, te deje sin fuerzas. El miedo es la medida de lo que desconoces y la esperanza, de lo que deseas aprender.
No entendí esa frase por entonces. De hecho, me llevaría muchos años entenderla. Pero allí, en esa mañana radiante y plácida de un día cualquiera, me pareció asombrosa, aunque no supiera lo que podía significar. Creo que mi abuela lo sabia. Me miró unos segundos y luego sonrío, con esa expresión suya que siempre me hizo sentir que todo estaría bien, a pesar de todo.
- Ven, te enseñaré a hacer algo para que puedas enfrentarte a los miedos de la noche - dijo. La miré interesada, asombrada. ¿Que me mostraría abuela? La seguí por la cocina desordenada, mientras abría y cerraba anaqueles, preguntándome que se escondía allí. La cocina de mi abuela tenía personalidad propia y en esa ocasión me pareció más extraña y risueña que nunca: con sus ristras de ajo colgando de las esquinas, los puñados de hierbas secándose al sol, los muebles de madera. Tenía un aspecto caótico y aún así levemente dulce, como si cada cosa y lugar tuvieran un significado. Mucho después me enteraría que así era. Pero esa es otra historia que contaré en otra ocasión.
Finalmente encontró lo que buscaba. Y no supe que pensar cuando me lo extendió: era una vela redonda, de un brillante color verde olivo. Cuando la sostuve, el olor exquisito de la muchas plantas me rodeó, como si la cera de la vela estuviera hecha de muchas hojas y plantas distintas. Un trozo de primavera en las manos.
- Cada noche, enciendela - me dijo. Me mostró como colocarla en un pequeño vaso de cristal, también verde y me sorprendió lo raro de su aspecto. Un pequeño amuleto verde contra el temor - duérmete mirando su llama. Siente su olor. Y sueña con grandes cosas. No hay oscuridad que pueda enfrentase a la luz. Y no hay luz sin oscuridad.
No hay luz sin oscuridad. Que frase bella. La recordé esa noche, mientras los párpados se me cerraban de puro cansancio y la llama de la vela parpadeaba en su vaso de cristal. Y el olor, tan enorme como la Tierra fresca lo llenaba todo. Poco a poco, el aroma de decenas de plantas distintas pareció elevarse, palpitar, tan radiante como la luz del amanecer, ese primer rayo cristalino, puro y recién nacido que lo bendice todo. Y de pronto, la oscuridad pareció llenarse de ese verde florido, palpitar de pura belleza, una desconocida y muy fuerte que se mezcló entre las sombras, recorrió cada rincón de la habitación, perfumó cada miedo y angustia. Cuando finalmente me dormí, soñé con el sol radiante del mediodía y un prado verde e interminable abriendose ante mi. Un trozo de esperanza en medio de la oscuridad.
Por años, guardé la vela de la esperanza. La llevé a todas partes, incluso cuando se hizo deforme, una extraña mezcla de grumos de color indefinido. La encendí la noche en que tuve más miedo en mi vida, esa en que mi mamá enfermó y creí que moriría. La encendí la noche en que dormí en mi propia casa por primera vez, las ventanas abiertas a la ciudad parpadeante. La encendí cada día en que el miedo parpadeó entre los dedos, se desbordó en mi mente. Y siempre hubo paz. Esa visión de mi misma más allá de mis temores, del valor discreto de quien asume el valor como una forma de construir a pesar del temor.
El doce de Febrero, el día en que mi país sufrió otra vez el luto de la Violencia, encendí de nuevo mi vela de la esperanza. Lo hice llorando, sosteniéndola en la oscuridad mientras pensaba en las victimas, en lo que habíamos perdidos y en el miedo, infinito y doloroso, por lo que podíamos perder. Sentada en la oscuridad, la mire consumirse lentamente, el olor palpitar más arriba de mis dedos, hacerse enorme, extenderse en esa oscuridad que aprendí a no temer sino a mirar como parte del mundo. Y de pronto, la llama chisporreteó. Por última vez quizás, y me quedé en las sombras, percibiendo el aroma de mil primaveras rodeandome como un consuelo. Y lo supe, tan claro, tan fuerte, que me abrumo la certeza: El miedo siempre estará allí, a pesar de todo, quizás por todo. Pero la esperanza también, el valor de quienes a pesar de todo, volvemos a levantarnos en medio de la Oscuridad, caminar entre las sombras, para encontrar la luz.
Han transcurrido un mes y unos pocos días desde que encendí por última vez mi vela. Pero continúa encendida. No entre mis dedos, no en mi visión de quien soy o que construyo, sino el peso y la sustancia de mi esperanza. Porque hay una parte de mi espíritu, que se eleva a pesar de las sombras y que en el dolor, asume la enorme importancia de continuar luchando, incluso a pesar del temor.
Sonrío, aquí, en la oscuridad. En mi imaginación, la llama de la vela es más radiante y luminosa que nunca. El tiempo que transcurre más allá de las sombras, en esa región radiante y plena de vida donde habita mi propia convicción.
El renacimiento de todas las ideas: Una llama para levantar en medio de la oscuridad.
La llamada "Vela de la Primavera" forma parte de una vieja tradición de las creencias paganas italianas, de las muchas que celebran los primeros días de marzo como comienzo de un nuevo. Cada noche de equinoccio, la mujer más vieja de la casa - y por tanto la más sabia - elabora una vela de color verde, en cuya cera mezclará todos los olores de la Primavera a punto de nacer en la tierra. La costumbre indica que la vela deberá encenderse en los días de tormenta y en los momentos de mayor temor, para que nos recuerde el valor de la esperanza, la fe y la capacidad del espiritu humano para vencer la oscuridad.
Un método más simple para confeccionar una vela de la Esperanza, es el siguiente:
Necesitarás:
Una vela blanca.
Fósforos.
10 Hojas de Albahaca fresca.
Un vaso de color verde (preferiblemente de vidrio)
Disposición:
Enciende uno de los fósforos y con cuidado pasa la llama alrededor de la vela. Una vez que la cera esté blanda, pega una a una las hojas de albahaca, procurando cubran cubran por completo la vela. Después, colócala dentro del vaso, mientras invocas de la siguiente manera:
" Madre que renace
Tierra fresca
Que la esperanza renazca
Que la esperanza Florezca
Entre tus manos
y en mi corazón
Crea poder en mí
Así sea".
Si lo deseas, puedes añadir granos de incienso y mirra, e incluso, aceites esenciales de tu olor predilecto al vaso. Enciende la vela en todas las ocasiones en que tengas miedo o que necesites meditar sobre como vencer tus propios temores.
En la oscuridad, escucho la ciudad dormir. Y el viejo miedo está allí, aún más en estos tiempos de dolor y temor. No obstante, también la vieja llama de la esperanza perservera, se alza radiante en mis pensamientos, como símbolo y metáfora, de lo que creo y lo que puedo aspirar a construir.
C'est la vie.




.JPG)