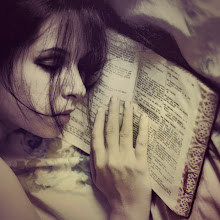Algernon Blackwood, escritor de culto del género fantástico, tuvo una infancia curiosa. De hecho, nada podría predecir que el hijo bien amado de una pareja de cristianos muy estrictos, sería luego un prolífico autor de relatos sobrenaturales y paranormales. Pero, como buen hijo de la iluminación y de la rebeldía intelectual de finales de Siglo XX, no encontró una mejor manera de rebelarse contra las estrictas creencias de sus padres, que la escritura - temprana, secreta y sin duda ávida - de todo tipo de literatura que para entonces, era prohibida no sólo para los niños, sino para buena parte de los adultos. Y es que Algernon Blackwood fue un intelectual precoz: en una ocasión afirmó que apenas con diecinueve años, ya había leído "Bragavad Gita" y diversos tratados teosóficos, toda una rareza para su época. Más tarde, estudio por iniciativa propia budismo e hinduismo y después, todo tipo de ciencias ocultas, lo que lo hizo un ferviente creyente en lo oculto y sobrenatural. Porque para Blackwood, aficionado no sólo al enigma de la existencia humana sino a la idea de lo misterioso como una forma de terror, estaba convencido que la realidad y la fantasía se mezclaban en líneas difusas e intricadas, hasta crear una noción de lo sobrenatural casi personal. Tal vez por ese motivo, a los treinta y un años a la Orden Hermética de la Golden Down, una asociación donde encontró no sólo un lugar adecuado para profundizar en su incansable búsqueda sobre lo oculto, sino además, una nueva interpretación sobre el mundo. Quizás sólo entonces, encontró la pieza necesaria para construir su especialísima visión sobre el horror: Poco después, este escritor discreto, que por años luchó contra su propia timidez y temor al rechazo, crearía lo que sería su más lograda invención literaria: la colección de relatos "John Silence, Physician Extraordinary" (1908), una cuidadosa reinterpretación de lo paranormal, lo terrorífico y lo absurdo que cimentó las bases de una perspectiva sobre el miedo. Ese análisis casi científico - y hay quien llegó a insinuar que muy real - de lo desconocido.
El éxito de John Silence se basa justamente en esa combinación de elementos que convierten cada una de sus aventuras no sólo en una interesante trama de suspense detectivesco sino en una reflexión sobre la naturaleza del miedo - lo que consideramos aterrorizante - y más allá, la búsqueda incesante de conocimiento del hombre. Porque John Silence - tan notoriamente semejante a su autor - es un investigador nato, un espíritu curioso que comprende lo sobrenatural desde un punto de vista original: una herramienta para enfrentarse a ese terror oculto que la realidad parece ocultar en su aparente fragilidad. El personaje, una combinación de erudito en ciencias ocultas con un literato de salón, no sólo logra crear una interpretación intrigante sobre lo que lo misterioso es sino además, simbolizar ese hombre victoriano, tan obsesionado con el conocimiento y el poder del intelecto.
Por supuesto que, esa aproximación al terror no era novedosa en la literatura, aunque si poco frecuente. Fue Sheridan Le Fanu quién creó al primer personaje referencial del género, en el año 1972: un detective de lo oculto que sorprendió y cautivó a sus lectores por su extraña mezcla de detective al uso y conocedor de artes ocultas. No obstante, el escritor no pudo cristalizar lo que quizás uno de sus proyectos más ambiciosos: un año después de la primera publicación de las aventuras del fisiólogo Alemán Martin Hesselius, murió. De manera que la obra, compuesta por cinco relatos independientes, quedó incompleta, aunque allanó el camino a lo que sería después un género de creciente popularidad en el siglo XIX: la novela políaca mezclada con interpretaciones sobre lo sobrenatural o directamente, historias de fantasmas. Décadas más tarde, Hesselius, a quien LeFanu dotó de una magnifica inteligencia y una erudición sorprendente, sería reinterpretado en la figura del conocido personal Abraham Van Helsing, el cientifico que se enfrentó al poderoso Conde Drácula en la novela de Bram Stoker.
El género pareció encontrar un terreno fértil donde prosperar: desde las visiones tétricas de Edgar Allan Poe sobre casos detectivescos profundamente inquietantes (como sus crímenes de la Rue Morgue) hasta el mísmisimo Sherlock Holmes con su extraña aventura en El Sabueso de Baskerville, la idea del intelectual que luchaba contra las fuerzas sobrenaturales sedujo a toda una nueva generación de lectores. La idea, parecía resumir la obsesión por el conocimiento del siglo y sobre todo, esa necesidad - secreta, insistente - de comprender lo misterioso desde una óptica cientifica. Porque aunque el siglo XIX fue el siglo donde el pensamiento moderno construyó las bases de la objetividad y la frialdad cientifica actuales, el temor hacia lo desconocido continúo tan vivo como en épocas anteriores. Escritores de renombre analizaron su personalísima postura sobre el miedo a través de personajes extraordinarios: Robert E. Howard dio vida a Solomon Kane, una especie de inquietante inquisidor del siglo XVII que recorría el mundo en busca de aventuras sobrenaturales; Seabury Quinn, ya en pleno auge de las pulp, escribió con detalle sobre las enormes cualidades intelectuales de Jules de Grandin. No obstante, ninguno asombró y cautivó tanto como John Silence, el parapsicólogo de Algernon Blackwood, quizás debido justamente a su notorio conocimiento realista sobre el ocultismo y algo más sutil: su enorme comprensión de la naturaleza humana.
Varios críticos literarios han sugeridos que el personaje de Silence se benefició del hecho que Blackwood fue un escritor tardío. Publicó su primer relato con casi treinta años y luego escribió sin pausa hasta su muerte en 1951. Y durante todo ese tiempo, hizo de Silence un personaje cada vez más profundo, humano y poderoso. Porque John Silence no era sólo una parte de la historia sobrenatural, sino que desde su perspectiva y visión, Blackwood analizó el miedo, la fragilidad del hombre, el terror a lo desconocido. En más de una ocasión, Silence parece ser más que una criatura de la imaginación del autor, su alterego: Blackwood dotó a Silence con su propio carácter y además de eso, le imprimió una seriedad, una férrea moralidad, que lo hizo célebre - y también muy criticado - entre los lectores acostumbrados a personajes ambiguos y sobre todo, a la visión fría e impersonal del investigador. Sus relatos, profundos, con una magnifica estructura y solidez, crean escenas imaginativas, espeluznantes, pero también creíbles, un elemento con el que Blackwood logró construir toda una apariencia de realidad para su personaje. En su momento de mayor celebridad, varios periodistas ingleses llegaron a preguntarse si las meticulosas y siempre asombrosas aventuras de John Silence, no serían la forma como su autor contaba al mundo sus peripecias dentro del mundo de lo oculto. Para Blackwood, esa percepción sobre su obra era asombrosa e incluso incomprensible. "Escribo sobre lo que temo, lo que sueño, lo que no logro comprender a primera vista" dijo en una oportunidad, con respecto a su obra "Y Silence es desde luego, una mirada profunda a mis propios temores y curiosidad". Una respuesta ambigua, que no pareció zanjar las dudas y si, avivar la imaginación popular sobre el tema.
Muchas veces se criticó a las historias de John Silence por su elevadísima moralidad, su ética a toda prueba. Incluso, Lovecraft insistiría que uno de los puntos blancos de la enciclopédica obra de Blackwood sería esa necesidad de justificación de lo absurdo, esa visión creadora y redentora de lo sobrenatural. Sin embargo, la trascendencia de John Silence - como personaje y precursor de todo un género literario - está más allá del debate simple sobre sus motivaciones y limitaciones. Blackwood, entusiasta no sólo de lo oculto, sino de la necesidad de comprensión que se oculta en toda búsqueda, supo brindar a su personaje de una inquietante visión realista sobre el mundo de lo enigmático y sobrenatural. Una mirada sutil, sobre ese otro parámetro de la realidad, que parece construir el terror como parte de lo que consideramos cotidiano, cercano. Incluso comprensible. Un buscador de la verdad esencial.
¿Quieres leer la colección de relatos de "John Silence, investigador de lo oculto" de Algernon Blackwood en formato PDF? Déjame tu dirección de correo electrónico en los comentarios y te lo envío.




.JPG)