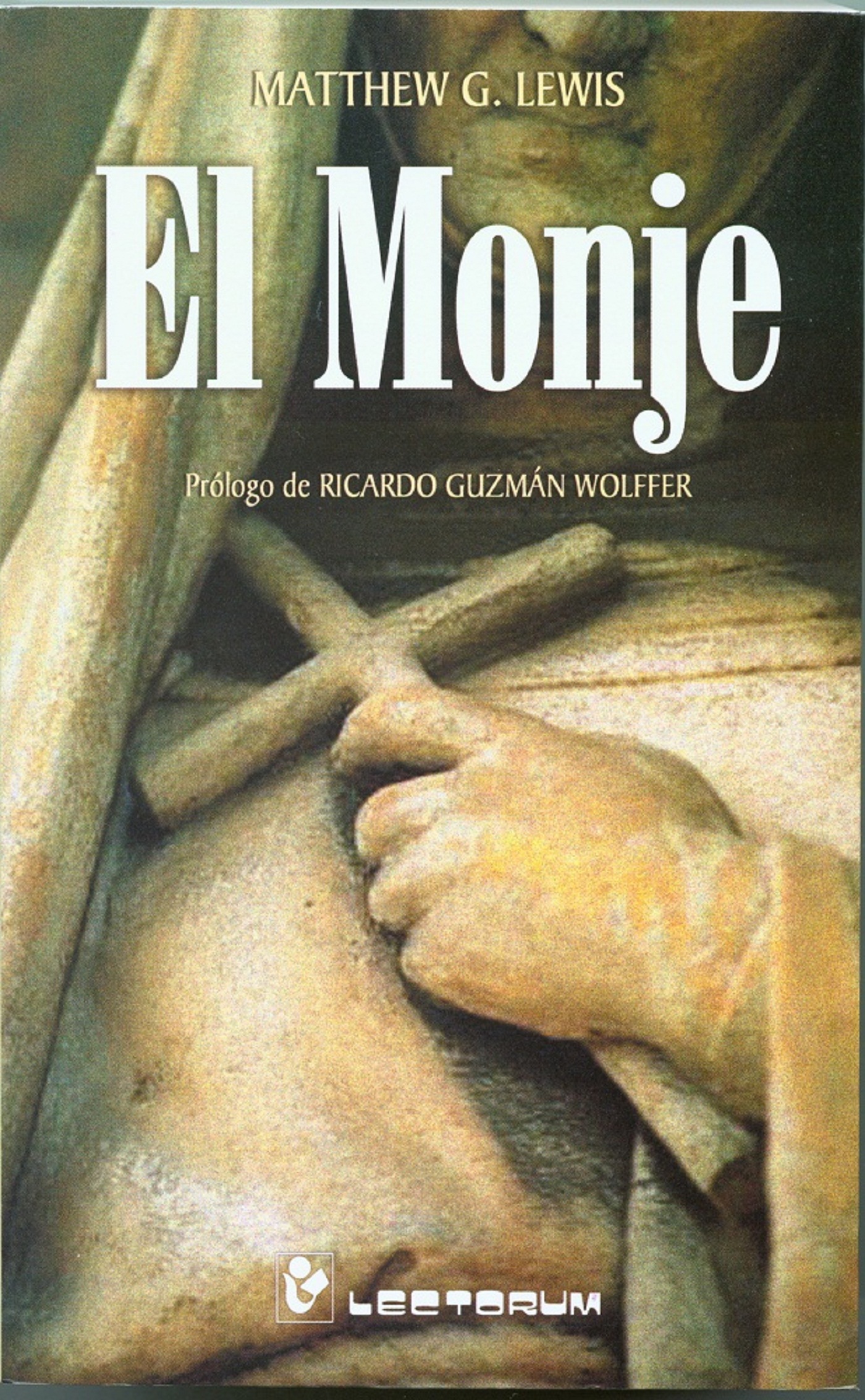viernes, 31 de julio de 2015
Proyecto "Un género cada mes" Julio - Novela gótica: "El Monje" de Mathew G. Lewis.
La figura de Mathew Lewis suele estar rodeada de una cierta percepción mítica. Tanto que el autor parece ser parte de intrincada y lóbrega creación literaria. Y es que se dice, que este escritor comenzó a escribir impulsado por la "la ira divina". Que sacudido por un "fuego existencial" tan poderoso como implacable, escribiría la que después sería considerada su mejor obra y probablemente la mejor novela gótica jamás escrita en apenas diez semanas. Que su madre se había sorprendido al verle salir de la habitación con la ropa hecha jirones sobre el cuerpo y temblando de puro cansancio, pero que no se atrevió a preguntar que era lo que consumía la atención y fuerzas de su hijo. Que, animado por una maníaca fuerza, escribió un manuscrito de entre 300 y 400 páginas en un único impulso, rechinando los dientes y sacudiendose de dolor por las imágenes que llenaban su mente. Y que por último, escribió a su madre anunciando que había logrado escribir un manifiesto "sobre la angustia, la soledad y el mal". Todo esto con veinte años, apenas experiencia literaria y sin ninguna otra noción sobre lo gótico que sus obsesiones personales. De manera que Lewis, no sólo como escritor sino como uno de sus propios personajes, se transformó en objeto de culto.
Por supuesto, todos los rumores resultaron ser falsos o al menos, tan exagerados como para aterrorizar al posible lector. Porque Mathew G. Lewis, escritor y sobre todo, apasionado viajero, estaba muy consciente de lo que escribía cuando en el año 1794 se encerró para escribir lo que sería su obra más conocida "El Monje". Como buen inglés, este joven de diecinueve años se encontraba horrorizado con la Inquisición Española, que por entonces asolaba buena parte de Europa llevando como estandarte el fanatismo religioso. Para Lewis, hijo de un acaudalado caballero Inglés, la idea del irracional ataque del Clero contra el conocimiento y el intelectualismo, fue desconcertante. En varias cartas de la época, el jovencísimo Lewis pondera con su padre sobre el hecho que la Inquisición había sido, más que un tribunal eclesiástico, una pira donde se "quemaron conocimientos de siglos de antiguedad". Y se proclama "racional". Por tanto, su novela "El Monje" no parece fruto del azar, mucho menos del error o de la fantasía de un muchacho, sino una meditada burla a la idea de la Iglesia, pero sobre todo, a la percepción de la religión sobre la razón y la cultura. Lewis, con diecinueve años y quizás, testigo excepcional de la época de ruptura que le tocó vivir, creó no sólo un mundo de tinieblas donde la Iglesia parecía ser el origen del horror, sino que elaboró un cuidado discurso sobre el miedo, el oscurantismo y el horror a través de los conocidos elementos de la novela gótica.
Porque Lewis, no sólo atacó a la Iglesia como institución a través de una novela durísima, cruel y sobre todo retorcida, sino que además, elaboró un estudiado ataque contra la corrupción, el temor que aún inspiraba las torturas de los tribunales inquisitoriales y sobre todo, esa percepción de la religión como una forma de control sobre los temerosos. Utilizando una cuidadisima prosa pero sobre todo, haciendo uso de todo tipo de elementos simbólicos y metafóricos, Lewis crea una apasionada proclama sobre el poder del conocimiento y sobre todo, la visión reaccionaria de la Iglesia sobre la necesidad de controlarlo. Porque "El Monje", con toda su carga de ironía subyacente, no es otra cosa que una proclama contra los manejos del poder del Clero y su influencia sobre gobiernos y monarquías. En una Europa que aún se recuperaba de las feroces transformaciones políticas del siglo anterior y que aún, soportaba las heridas abiertas de conflictos armados en la que la Iglesia apuntaló su influencia, "El Monje" fue una reflexión fresca sobre una idea muy antigua. Una visión radical sobre la noción del dogma como elemento de poder o más allá de eso, una percepción muy clara sobre el origen del mal moderno.
Tal vez por ese motivo, se considera a "El Monje" la primera novela moderna del género gótico. Lewis no sólo la dotó de una personalidad única sino que además, supo hacer buen uso de la blasfemia y de lo obsceno para crear una atmósfera malsana terrorífica. Pero el joven autor, que experimentó con el estilo y la construcción argumental hasta lograr una idea por completo original, supo evitar los lugares comunes y los excesos que podrían haber debilitado la estructura de la obra. Y es que "El Monje" no sólo medita sobre los males de su época bajo un barniz del terror gótico sino que además los transforma en símbolos de debate y transgresión. Una mirada profunda y esencial, sobre las raíces de la crítica política pero aún más, de la novela como género híbrido que transforma la mirada esencial en algo más profundo y sobre todo, inquietante.
Por supuesto, Lewis no era indiferente al contenido y sobre todo, a la perspectiva con la que dotó su obra. A pesar de los rumores que insistían que la novela era fruto de la experimentación y lo accidental, "El Monje" es una cuidadisima puesta en escena literaria, que no sólo recrea lo mejor del género gótico al cual pertenece, sino que avanza hacia un nuevo tipo de género quizás intermedio entre el terror y la ironía. No hay un sólo elemento inocente dentro de la obra de Lewis: los distintos niveles de interpretación de la novela construyen un entramado bien planteado sobre lo que la ironía literaria puede ser pero también, de lo los limites que puede admitir como creación formal. Una y otra vez, "El Monje" se analiza así mismo como una pretensión y crítica de la naturaleza humana, pero aún sí, no oculta su reflejo sobre ideas mucho más directas. La obra de Lewis no sólo pondera sobre los alcances de esa noción humana sobre sus vulnerabilidad y fragilidad, sino que además, se mira desde una ambigua óptica donde lo monstruoso parece ser reflejo del espíritu humano, a la vez que algo muy semejante a su reflejo. Una audacia que por mucho tiempo se atribuyó a la juventud de Lewis, pero que luego, pareció una consecuencia inmediata de su necesidad de análisis sobre la cultura y la sociedad a la que pertenecía.
Lewis fue un incansable viajero: siendo muy joven recorrió Francia y Alemania, donde conoció la obra de Goethe, por la que está claramente influenciado. Pero quizás su prodigiosa precocidad, no se debió a lo que pudo aprender a través de las obras de grandes autores europeos, sino al hecho de asumir la Europa levantística y en pleno apogeo de las artes que encontró durante sus prolongados recorridos. Una noción sobre un continente en transformación, una época que comenzaba a cuestionarse así misma y que aún temía a los horrores del exceso y la violencia que en cierta medida, continuaba sufriendo. Lewis, joven e impresionable, fue un observador atento de la historia que se creaba a partir del conocimiento. Una cultura renacida a través de intelectualidad, el nuevo pensamiento filosófico y lo que es aún más importante: esa percepción única que la sociedad Europea estaba transformándose como consecuencia de una nueva distribución y comprensión del poder.
Lo demás, probablemente es consecuencia de ese momento histórico único: "El Monje" tuvo una entusiasta acogida entre intelectuales británicos y fue repudiada en España, donde se le criticó lo que se llamó exceso de "procacidad" y sobre todo la mezcla improbable de terror y obscenidad. Tal vez por ese motivo, el autor dulcificó sus agudisimas críticas para una segunda edición publicada casi una década después. No obstante, la crítica a la hipocresía religiosa siguió intacta y quizás la depuración del lenguaje y las nociones elementales sobre el dogma se hizo más evidente. Algo que ya comentaban después Lord Byron y el Marqués de Sade en sus entusiastas críticas sobre la novela. Tanto para uno como para el otro, lo verdaderamente obsceno de la novela tenía mucha más relación con el fondo que con la forma y la posible "simplificación" de lo evidente lo hizo más notorio.
La novela "El Monje" fue transgresora en numerosos aspectos, lo que le convirtió en una obra literaria que sobrevive al paso del tiempo con enorme poder de evocación. No sólo se le atribuye la proeza de haber llevado a un extremo desconocido los elementos clásicos del género gótico, sino además crear todo un planteamiento sobre la tensión psicológica, el terror aparente basado en la insinuación e incluso, ideas y concepciones tan modernas sobre la realidad y la fantasía como una interpretación onírica de la realidad y de lo macabro como una idea simbólica. Una pesadilla interminable a la Lewis supo dotar de una indudable belleza y sobre todo, una durísima concepción sobre el terror que habita más allá de lo que obvio y que se nutre de la oscuridad, siempre latente, del espíritu humano. Una forma de terror por completo nueva.
¿Quieres leer la novela "El Monje" en formato PDF? Déjame tu dirección de correo electrónico después de los comentarios y te lo envío.
jueves, 30 de julio de 2015
Del temor y otras historias sin nombre: ¿Quiénes somos más allá de la incertidumbre?
Últimamente, he pensado mucho sobre la muerte. No la muerte de alguien más, o en esa idea abstracta y poco desigual que todos tenemos sobre nuestra mortalidad, sino sobre MI muerte. Es un pensamiento extraño, mucho más nostálgico que aterrorizante y que de alguna manera, me ha brindado toda una nueva perspectiva sobre mi identidad. Porque asumir que morirás — como una idea inevitable más allá del fatalismo y el sentido trágico — reconstruye ciertas ideas en tu mente, te hace más consciente de tus limites físicos y de la indica capacidad de la mente humana para rebelarse a esa posibilidad. Porque morirás, pero ahora mismo estás vivo. O lo que es lo mismo, esa fragilidad hace que asumas el verdadero poder de tu identidad o tu capacidad para comprenderte.
Porque la muerte existe, la muerte está en todas partes. Y no se trata de un pensamiento pesimista, sino de una percepción sobre la fugaz existencia del hombre. Mi abuela solía decir que el mundo contemporáneo había intentado por todos los medios ocultar la muerte, disimularla bajo una percepción de inmortalidad artificial que muy poca gente advertía, pero que sin duda, asumía como real. La muerte, como una imagen en una pantalla de televisión. La muerte, como una imagen idílica. Pero en realidad, sólo había logrado trazar una línea muy dura y evidente entre esa noción sobre lo inevitable y cierta inocencia secular que parecía dotar a la muerte de cierto romanticismo. Un pensamiento que a mi abuela le parecía escalofriante.
— Pasas la vida convencido que no morirás, que siempre serás joven y esbelto, que jamás enfermarás y de pronto…ocurre. Te debilitas, encuentras que en realidad eres tan vulnerable como cualquier otra persona. Y entonces la muerte se te hace real, evidente. Una idea de la que no puedes escapar.
Mi abuela me dijo eso a los catorce años, cuando casi nadie piensa en la muerte y la imagina como una idea tan lejana que resulta inabarcable. Que le ocurre a alguien más. Que quizás — en esas posibilidades difusas y sin sentido de la adolescencia — no te llegue a ocurrir nunca. Recuerdo haberme sentido profundamente incómoda por la reflexión, como si mi abuela hubiera pronunciado una palabra desagradable o expresado en voz alta un pensamiento directamente repulsivo.
— Pero la muerte no es algo de todos los días — repliqué, con las manos húmedas por un sudor nervioso — ocurre cuando ya eres muy viejo e incluso, cuando eres… — Ocurre cuando estás vivo — me interrumpió mi abuela — no se necesita otra cosa que estar vivo para morir. Y eso es lo que esta época tan inocente y tan crédula, oculta.
No me gustó ese pensamiento. ¿A quién podría gustarle? No solamente no me gustó, me apabulló tanto como puede hacerlo una idea nueva que no logras encajar en ningún lugar. Me apresuré a pensar en todo tipo de posibilidades fantásticas y consoladoras: que la muerte le ocurría a gente muy enferma, a la muy vieja, a la que no quería vivir. Eran pensamiento de enorme inocencia, que analizados a la distancia sorprenden por su llaneza. Pero es que para alguien tan joven, la muerte no es solamente la culminación de la vida sino la contradicción a todo lo que cree y supone real. ¿Qué es la muerte para alguien tan joven que el mundo puede sorprenderle? ¿Qué es la mortalidad y la vulnerabilidad física para quien asume que la salud y la fortaleza son naturales y además, irremediables? No es fácil digerir de pronto, que esa sensación física de plenitud y confusión de la juventud puede transformarse en algo más, que sin duda lo hará. Que con el transcurrir de los años, tu cuerpo responderá a un ciclo interminable del que nadie escapa ni tampoco es ajeno. De una visión sobre tu identidad y quien eres, que avanza hacia algo tan duro como insoportable. Porque la muerte es real en la medida que asumes es parte de lo que vives. Porque la muerte es real cuando descubres que está allí, a la periferia. Aunque no lo notes ni tampoco lo pienses con frecuencia. Que es parte de cada paso, cada idea, cada perspectiva. Que forma parte de las posibilidades que atraviesas y ponderas a diario.
Pero como dije, es difícil que una joven de catorce años asuma algo semejante, de manera que no lo comprendí. No quise hacerlo, de hecho. Así de malcriado e irracional como suena. Me negué a seguir conversando sobre el tema con mi abuela y le dejé claro que la muerte, como idea me importaba bien poco. Mucho menos, como realidad física. Ella me dedicó una larga mirada triste y un poco nostálgica.
— Sólo te recomiendo pensarlo de vez en cuando — insistió — no siempre, no por todos los motivos. Pero tener en cuenta que puedes morir, te permite apreciar mejor la vida.
Quizás mi abuela equivocó la formula y el método. O la oportunidad no era la propicia, pero me provocó justamente el efecto contrario a su consejo bien intencionado. El caso es que me rebelé como pude contra ese pensamiento y de pronto, me obsesioné no con la posibilidad de morir, sino con la idea de la muerte, ese paisaje amplio y brumoso que ha atormentado a la humanidad por centurias. Recuerdo que abrumada por esa conversación, decidí que necesitaba saber sobre la muerte para no tener que preocuparme por ella. Una especie de juego de espejos donde se reflejaba, a destiempos y casi por accidente, mi miedo. Esa sensación nítida y recién descubierta de vulnerabilidad que no comprendía muy bien.
Tal vez por ese motivo, me obsesioné con los vampiros. O mejor dicho, con la idea de la inmortalidad, que no es la misma cosa ni se percibe de la misma manera. Recuerdo que comencé a leer todo el material que logré encontrar sobre el tema, pero sin que me fascinara la figura del vampiro como tal — esa encarnación de la maldad absoluta y mística tan cercana a la leyenda — sino de su realidad física. ¿Había inmortales en la tierra? ¿Era posible tal cosa? Me dediqué con ese ahínco de los desesperados, a analizar los cuentos y leyendas folclóricos y encontré que durante largos siglos, la misma idea había obsesionado a filósofos y grandes pensadores por los mismos motivos que a mi. Para empezar, encontré que la noción sobre la inmortalidad relacionada con el vampiro, tenía mucha relación con cierta idea de belleza y sobre todo, supervivencia de la conciencia. Del quienes somos. Desde Egipto (con sus fastuosos rituales funerarios) hasta Roma (que con toda la practicidad del Imperio había asumido que la muerte no era otra cosa que una idea inabarcable) la eternidad — su posibilidad — se transformó no sólo en una aspiración de poder sino en una reflexión sobre la Grandeza. Porque la inmortalidad era el atributo de lo Divino, de lo extraordinario. Premio y consuelo de grandes hazañas, ideas trascendentales que las culturas antiguas analizaron desde lo simple, lo incompleto, lo dolorosamente humano.
Esa era una visión muy juvenil sobre la muerte y la inmortalidad, pensé más de una vez, desalentada y preocupada. No encontré en las antiguas historias sobre vampiros — con sus campesinos mugrientos tropezando en cementerios destartalados — ni en las Grandes y extraordinarias historias de la época victoriana sobre el bebedor de sangre, otra cosa que una sensación de fatalidad. La criatura que nace de la sangre, del dolor y que emerge de la muerte torpe y disminuida. La que avanza, con las manos extendidas, para atrapar a una víctima. ¿Quién quería ser inmortal de esa manera? ¿Quién quería sobrevivir a la muerte para olvidar la vida?
Con Frankenstein de Mary Shelley, me ocurrió algo parecido. Leí el libro, asombrada por esa visión tan fresca e inocente sobre el riesgo moral y de nuevo, me tropecé con un tipo de inmortalidad inquietante, a medias. El monstruo del doctor Victor Frankenstein había sobrevivido a la muerte, pero no a la destrucción, a la idea desconcertante de contravenir la naturaleza a través de un mero deseo de destrucción. Porque el monstruo — con su ignota sensibilidad y desesperado amor a la vida — era la antitésis del vampiro sediento de sangre que solo vivía para matar. El Monstruo de Frankenstein deseaba desesperadamente ser comprendido, mostrar su bondad y su profunda sensibilidad, pero el mundo irracional y hostil no se lo permitía. Una idea romántica donde las haya que parecía enfrentarse directamente contra la noción de la supervivencia de la muerte como la búsqueda de significado. Aún peor, el monstruo de Frankenstein — y para ser justos, también el Drácula de Stoker — estaban desesperadamente solos y aspiraban a la suprema comunión con alguien que pudiera comprender los pesares de la inmortalidad. Pero por supuesto, no llegaban a encontrarlo: Drácula debía conformarse con deambular a solas por la eternidad -en la feliz compañía de tres anodinas y voluptuosas vampiresas — y Frankenstein a exiliarse, huyendo del monstruo humano. Todo muy bello y dolorosamente desgarrador pero como otras tantas, otra fantasía muy humana sobre el dolor y la angustia existencialista. Pero por supuesto, sin ningún tipo de asidero en el mundo real.
Tal vez por ese motivo — y herida por el desengaño — , comencé a obsesionarme con visiones mucho más racionales — y durísimas — sobre la vida y la muerte, lo sagrado y lo divino. Intenté encontrar sentido en las reflexiones densas y complejísimas de Baruch Spinoza sobre Dios (que no sólo me sobrepasaron sino que me dejaron una rarísima sensación de confusión) sino que también, comencé a ponderar cuando entendemos de la muerte en realidad, que tanto asumimos es real esa noción del fin de la existencia. Por entonces tenía unos veintitantos años y de la desesperación infantil, había pasado a algo más amargo duro. Comprender que moriría, antes o después, pero ocurriría.
No es fácil asumir algo así. Sobre todo, cuando todo a tu alrededor, la cultura sólo te muestra la muerte como algo lejano y distante, que apenas forma parte de lo que consideras real. No obstante, ya no lo era tanto: Mi abuela había muerto hacía unos cuantos años ya y su desaparición física, más que cualquier otra cosa, había sacudido por completo esa noción sobre la fragilidad y la mortalidad que por tanto tiempo, había tratado de ignorar. Resultó desgarrador que justamente su muerte — siendo ella quien por primera vez me había mostrado la idea — la que de alguna forma se convirtiera en símbolo de lo que había después de la muerte. Recuerdo con nitidez la sensación de asombro y horror que me produjo el pensamiento que había muerto y sobre todo, lo que podía — o no- ocurrir después. Porque a pesar de cualquier creencia, convicción o esperanza, la realidad de la muerte física resulta tan contundente que no admite aseveración en contra. La muerte está, la muerte es, la muerte es irrevocable. Y ese pensamiento resulta tan doloroso y desgarrador como el hecho de aceptar que te sucederá antes o después.
Recuerdo que esa sensación me atormentó tanto como para causarme un real trastorno físico. Dejé de comer y sentí que la natural tristeza por la muerte de mi abuela, se transformaba en algo más. En una sensación perenne de encontrarme al borde del desastre. Había pasado del terror simple a la muerte a algo más complejo y complicado de aceptar: el hecho que la muerte era un pensamiento incontrolable. La muerte como una idea que planeaba sobre cualquier otra, que se abría espacio entre lo que tenemos y sobre todo, asumimos como la realidad. ¿Cómo se enfrenta cualquiera a esa completa desesperanza? ¿Cómo asumes esa posibilidad como real?
No se trataba además, de una idea que pudiera debatir con alguien más. Todos a mi alrededor estaban muy preocupados por como yo lo había hecho, disimular la existencia de la muerte. Recuerdo que en el Libro “Cementerio de animales”, Stephen King describe la actitud moderna sobre la muerte como “una gran morisqueta sin humor” y transcurrido algunos meses sobre la muerte de mi abuela, comencé a pensar era cierto. No sólo todos huimos de ella — como yo lo había hecho — sino que además, la interpretamos a conveniencia. Después de todo, la muerte es algo que le ocurre a alguien más, que la padece alguien más, que la enfrenta alguien más. Nunca uno mismo.
Probablemente por ese motivo, las reflexiones de Carl Jung sobre la muerte me consolaron como ninguna otra cosa lo había hecho hasta entonces. No sólo porque el psiquiatra parecía comprender el miedo que la muerte puede provocar, sino porque además, la miraba desde un punto de vista que me resultó por completo nuevo.
Para empezar, Jung hablaba sobre un tema al que poca gente le otorgaba sentido: la conciencia. Para el psiquiatra el “Yo” de la personalidad no era una mera idea basada en reacciones cerebrales, sino algo más complicado y relacionado con una identidad concreta que brindaba sentido al “ser”. De hecho, en varias entrevistas, el psiquiatra insistía en que asumir su propia consciencia sobre el hecho de existir, había sido un paso trascendental para comprender el mundo. Con una simplicidad que me desconcertó, en más de una entrevista, Jung aseguraba que la frase más importante de su vida era “yo soy, yo sé que soy”, lo que equivalía a aceptar que la razón humana era algo más que simples recombinaciones de la química cerebral. A partir de allí, su percepción sobre la muerte era por completo nueva.
Según el psiquiatra “Hay partes de la psique que no están limitadas al tiempo y al espacio”, lo que hace que cualquier idea sobre limites, extensión o supervivencia de la muerte, está condicionada a la manera como ese yo superlativo o creativo, se manifiesta. Además para Jung, lo realmente incomprensible de la vida no es la posibilidad de morir, sino el hecho que esa noción — aún no resulta — pueda interponerse o distorsionar lo que creemos sobre lo que la vida puede ser. En otras palabras, esa búsqueda sobre el hecho de concebir a la muerte como una idea, hace que también intentemos hacer lo mismo con el hecho de la existencia, lo cual para el psiquiatra es poco menos que absurdo. “La vida no es una definición por si misma” llegó a decir “sino, una comprensión de lo que puede llegar a ser y su significado”.
Esa idea me sacudió. No sólo porque parecía otorgar sentido a la vida como concepto — y forma de expresión — sino que además, me brindaba las ideas esenciales para soportar la idea caótica de la muerte. De hecho, llegué a la conclusión que había pasado una buena parte de mi vida luchando contra esa idea de la muerte a través del significado, sin saberlo. Gracias a mi necesidad de expresarme, de escribir, de leer, de fotografiar, de soñar, de siempre buscar respuestas a mis preguntas incesantes, a mi curiosidad elemental, había descubierto que la vida podía ser algo más que un conjunto de ideas aparejadas con dificultad sobre lo inevitable de la muerte y si algo mucho más duro y bello: una construcción de la memoria. ¿Era suficiente para soportar el miedo a la muerte? ¿Era suficiente consuelo para continuar?
Resultó que para mi, sí lo era. Cuando un hombre me apuntó a la cara con un arma y estuvo a punto de disparar, me abrumó la idea de la muerte pero me consoló poder expresar en ideas e imágenes ese dolor insoportable, esa posibilidad cierta de perder mi identidad al morir. Me refugié en la escritura, en la lectura, en la escritura, cada vez que la desesperación pareció a punto de abrumarme, de destruirme. Una y otra vez, fue el arte, la conciencia creativa, lo que permitió avanzar a pesar de todo. Lo que me permitió recuperar a medias la esperanzas. Construir una idea que pudiera ser más grande que mi misma, abarcar ese abismo de la muerte a través de algo tan profundo como doloroso: mi propia capacidad para asumir mi existencia. y otorgarle un significado real.
Hablé sobre eso con mi amigo G. unas semanas antes de su muerte. Lo hice, sosteniendo su mano, horrorizada por su fragilidad física y muy consciente de como la enfermedad que padecía estaba a punto de vencerle. No le hablé sobre Cielos ni tampoco esperanzas sagradas, sino sobre esa noción que nacemos y existimos por una razón y por motivo. Gabriel me escuchó, con el rostro convertido en una colección de ángulos, los labios rotos por la fiebre. Me escuchó a pesar de su miedo — que era evidente y profundo — y sobre todo, de su profunda incredulidad. De esa aceptación a ciegas de un final incomprensible.
— Entonces, según el viejo Jung, la muerte es un paso de conciencia — se mofó. Aún tenía fuerzas para el sentido del humor. Y me gustó comprobarlo — como si fuéramos una idea. — ¿No lo somos? — Somos criaturas vivas, simples. Y esa simplicidad también es la muerte. — ¿Cómo lo sabes? — ¿Por qué lo dudas? — Porque ni tu ni yo tenemos la certeza de nada. — De manera que sólo nos queda el significado.
Me dedicó una sonrisa cansada y dura. Pero cuando finalmente me despedí de él — la última de todas las despedidas, pensé con un escalofrío de horror — me dio un abrazo blando, amable. La desesperación continuaba allí, pero también, esa sensación absurda y un poco caótica de hacerse preguntas, de replantearse el absoluto. Lo besé en la frente, me apreté contra él y pensé en todas las cosas que tenían significado en su vida y en la mía. En el hecho que ambos estábamos vivos en aquel momento, a pesar de todo. Que a pesar del horror, ambos aún éramos hijos de la misma agua y del mismo sol.
— Nos vemos por allí — dijo entonces. Contuve las lágrimas. Pensé en el significado de las cosas. Me obligué a sonreír. — Ya sabes donde encontrarme.
A veces pienso en esa conversación mientras miro el cielo nocturno. Sobre todo ahora que llegué a la mitad de mi tercera década de vida y comienzo a tener una conciencia muy clara de mi cuerpo, de mi vulnerabilidad, de la muerte cercana. Y es entonces, cuando el asombro del cielo cuajado de estrellas me supera, me consuela, me abstrae, me regala la posibilidad de creer. A pesar de la conciencia. A pesar de la posibilidad cierta de morir.
¿Eso es suficiente? Me pregunto entonces, con la respiración agitada, los ojos llenos de lágrimas. Supongo que no lo es. Pero en realidad se trata de una idea que se sostiene en mi consciencia. De mi posibilidad de crear. Del significado que intento encontrar en cada elemento que vive en mi mente.
C’est la vie.
miércoles, 29 de julio de 2015
Del espejo roto y otros terrores: La mujer que no existe.
Cuando conocí a Lourdes (es su nombre real y me pidió utilizarlo siempre que escribiera sobre ella), ya había superado con enorme esfuerzo el cáncer de mamas y se encontraba luchando, contra el de ovarios. La primera imagen que tengo de ella es la de un rostro sin edad ni género, cadavérico, con la piel amarillenta, los ojos muy grandes y asombrados. Y también recuerdo su sonrisa. Su conmovedora paciencia con mi miedo y mi preocupación por ella.
— No chica, ¡que hierba mala nunca muere! — se burló entre risas — ¡Puedo con esto y más!
Nos habíamos conocido por intermedio de un amigo en común. Por meses, yo había insistido que deseaba escribir sobre la mujer y los estereotipo sobre lo femenino. ¿Cuál es la idea que se tiene sobre el género en nuestro país? ¿Cómo se percibe a la mujer en nuestro país? ¿Cómo parte de una idea histórica, de un tópico que se repite hasta el cansancio? ¿Quiénes es la mujer, más allá de las convenciones sociales, de las ideas esenciales sobre su papel social y sobre todo, la percepción de la cultura sobre el deber ser? Era por entonces muy joven e inocente: con veinte años, estaba convencida que lo femenino era una combinación de ideas, una visión esencial de la que podía ser los esquemas sociales y tradicionales. Una imagen idílica que fácilmente podía dividirse entre las aspiraciones y la realidad. Un rol que se desempeña e incluso, una reflexión esencial sobre la identidad. Cuando mi amigo me escuchó ponderar sobre el tema, me miró con interés.
— ¿Deseas conocer a una mujer que rompe con todas esas ideas? — me preguntó. Acepté de inmediato.
En realidad no sé que esperaba, pero no se trataba por supuesto a esta sobreviviente de cabeza rapada y rostro demudado. A esta mujer desenvuelta que extendió la mano para apretar la mía con fuerza, que me miró a los ojos con absoluta franqueza. Pero una vez que la conocí, comprendí que justamente sería Lourdes — y gracias a Lourdes — que entendería el valor de esa necesidad de replantear lo femenino y también, la forma como la mujer se comprende. Esa reflexión ideal sobre lo que somos y por qué lo somos que por meses me había obsesionado y que Lourdes parecía entender mejor que nadie. Que encarnaba con absoluta firmeza.
— No tengo tetas — dijo en esa primera ocasión, sorprendiéndome. Siempre lo haría, en realidad — ni tampoco ovarios. Entonces ¿Que soy? ¿Un macho? ¿Un mutante?
Me miró, como si esperara respuesta a cualquiera de esas preguntas. Como si realmente existiera. Y yo me encontré titubeando, tomada por sorpresa. Con escalofríos recorriéndome el cuerpo. Cuando se arremangó el suéter de lana que llevaba para mostrarme su torso mutilado, sentí deseos de llorar. Pero me contuve.
— Dime, ¿soy una mujer? Pero piénsatelo. No me respondas cualquier guevonada.
La miré, como me pedía. A pesar del sobresalto, del miedo que me hizo sentir aquella imagen inquietante, como de pesadilla. Porque donde debía encontrarse la redondez del seno, la delicada y familiar curva del pecho, había una cicatriz pendular le subía del costado al hombro. La carne carmesí convertida en un nudo bulboso que sobresalía de la piel de manera casi dolorosa. La piel a su alrededor tirante y mal curada. Una línea que cortaba la piel blanquísima y pecosa como un tajo de inenarrable tristeza. Cuando se cubrió otra vez, me quedé con las manos sudorosas apretadas contra el vientre, la boca seca del susto. Las lágrimas invisibles escociéndome. Pero Lourdes sólo me miró, con una franqueza desarmante, esperando.
— ¿Qué opinas muchachita? ¿Eres escritora entonces? Hazte las preguntas. ¿Soy una mujer?
Me quedé de una pieza. ¿Por qué insistía en preguntarme eso? ¿Por qué la idea parecía obsesionarla? Me sentí profundamente incómoda, como si de alguna manera, el cuestionamiento de Lourdes (Su mirada rotunda, sus manos flacas y amarillentas abiertas sobre sus rodillas, en un gesto firme) desafiaran cualquier definición, todas las ideas que hasta entonces había tenido sobre lo que una mujer podía ser o debía ser. Lourdes, con el craneo rapado cubierto por una pañoleta colorida. Lourdes, con el rostro blanco y óseo, sin pestañas ni cejas. Lourdes con el cuerpo pálido y delgado. Pero tan viva. Tan radiante a pesar de todo. Tan fuerte en su mirada resuelta, tan exquisita en su perfil trágico. Mirándola, comencé a hacerme sus mismas preguntas, pero también, a enfrentarme a mis temores. A ese dolor de puro terror que nacía de alguna raíz esencial de mi mente. ¿Quiénes somos? ¿Qué es realmente la feminidad? ¿Qué podría definirla? ¿Cómo se percibe así misma una mujer?
Pensé en la barata imagen de la mujer que se construye en Venezuela. Esa distorsión estética que ensalza un tipo de feminidad irreal e idealizada que todos asumimos por cierta. La inefable Miss con sus pechos artificiales y su figura esbelta. Pero también pensé en la percepción de la mujer Universal, esa desfiguración comercial de lo femenino. La mujer imposible de delgadez extrema, la mujer voluptuosa y vulgar. Todas las idealizaciones de una cultura superficial que asume lo femenino como una combinación de ideas simples, elementales, irracionales. La mujer como producto, como objeto. La noción de quien somos construida a partir de una visión brumosa sobre la identidad.
Miré de nuevo a Lourdes, que esperaba. Lourdes que llevaba cinco años de su vida enfrentándose a lo inimaginable. Lourdes, tan endurecida que me confesó que en ocasiones se miraba al espejo con furia, con odio, con repugnancia. Lourdes que había llorado horrorizada ante la masectomía. Lourdes que había enloquecido en pánico, al saber que necesitaría también una histerectomía. Lourdes que vivía cada día como el último, que se esforzaba por paladear cada hora y cada día momento. Que se apasionó por coleccionar escenas y visiones sobre si misma. Lourdes, que era madre y esposa. Lourdes, que aún usaba sólo un poco de maquillaje y que llevaba con coquetería la pijama de enferma, la bufanda en la cabeza, las uñas rotas bien cuidadas. ¿Qué nos hace mujer? me pregunté de pronto, ya no con miedo sino algo más parecido a la furia. ¿Qué hace a una mujer femenina? ¿Cómo se asume la identidad de género cuando no hay características obvias que lo definan? ¿Qué brinda sentido a esa noción sobre el estereotipo femenino que se hereda, se insiste como necesaria, cuando la percepción sobre quien somos se transforma en algo más? ¿Quiénes somos más allá de la idea genérica y en ocasiones terriblemente fragmentada e incompleta que se tiene sobre la mujer? No supe que responder a eso. Ni a Lourdes ni a mi misma. Un dolor sordo pareció abrirse como una brecha entre ambas.
— No sabes que decir, ¿verdad? — dijo con cierta amargura — Ni yo tampoco. No sabes que es preguntarse cien veces quien eres. Cuando ni tu misma te reconoces, cuando tu cuerpo deja de serte familiar. ¡Pero es que desde chiquitas nos insisten que es y como es una mujer! ¿Qué pasa cuando nada calza allí? ¿Dejas de existir?
Las anónimas. Fue el nombre que Lourdes le dio al grupo de mujeres con las que se reunía cada Lunes y viernes, todas sobrevivientes al cáncer, todas tan confusas y abrumadas por la nueva vida después de la lucha, que ahora padecían. Padecer, sí, me aclaró una de ellas cuando me sorprendí por la palabra. Se encogió de hombros, sacudió la cabeza.
— Mira, no se trata sólo de haberte curado del cáncer — me explica. Tiene una cicatriz larga y fina que le baja del hombro y se esconde en la línea floreada del vestido — sino de aprender a vivir con la nueva persona que eres. ¿Sabes lo que dicen? ¡Coño y no agradeces! ¡Está viva! ¿No deberías estar saltando en una pata pues?
Se toma un sorbo del jugo de naranja que Lourdes le sirvió. Las manos le tiemblan y entonces noto que la cicatriz del hombro continúa invisible bajo la ropa y emerge en el antebrazo. Sigue hacia la muñeca. La noto como un parpadeo de carne púrpura sobre la piel morena. Siento dolor, una sensación de angustia difícil de explicar. La misma que me produce su cabello ralo, las manchas pálidas en su barbilla. Esa fragilidad que el buen maquillaje y la sonrisa no disimulan del todo. ¿Qué es sobrevivir? ¿Contra qué sobrevivimos? me pregunto de súbito. No sé la respuesta.
— Pero no siempre estoy feliz. Estoy cansada, estoy cabreada, estoy abrumada — continúa, con su voz lenta y dulce como de miel. Una voz delicada, levemente ronca — no sé porque no me siento feliz. Me lo digo a toda hora. Quiero ser feliz. Pero no puedo. Que mal agradecida soy.
¿Lo es? La miro, junto con sus hermanas de cofradía. Las anónimas, me recuerdo otra vez. Las que nadie nombra, la que nadie vuelve a mirar a los ojos, quizás por miedo a lo que encontrará en ellos. La mujer frágil, la mujer fuerte. La mujer que teme, la que conoce la oscuridad y regreso de ella. Las miro reír a carcajadas, llorar hasta quedar exhaustas. Unidas por un filo hilo de dolor y de exasperación. Pero también de esperanza. Lourdes me señala y explica que soy una “pichona de escritora”. Que escribo sobre la mujer, la feminidad y “esas mierdas”. Todas me miran con renovado interés.
— ¿Sabes lo que es no? Ser mujer y así de enferma — dice J., que lleva una preciosa peluca castaña y labial rojo. Tiene ojos tristes, las mejillas hundidas y las manos sarmentosas. Pero es muy joven. No pasará de la treintena — estoy enferma, yo aún no me curo. Ya no podré parir, ya no podré verme como se supone debo verme. Chica, ¡es que quizás no llegue a ver a otro hombre desnudo! Pero soy mujer.
Se ríe y todas la miran, sabias y compasivas. Yo me horrorizo. La mujer sentada a mi lado se inclina hacia mi, me toma la mano que sostiene la grabadora y se lo acerca a los labios cuarteados y resecos.
— Mira, la cosa es así: Ser mujer a pesar de como te sientes, de las mutilaciones, de las operaciones, de todo lo que haces sobrevivir es una canallada — suspira. El grupo la escucha con atención, yo también — Este es un país vanidoso. Este es un mundo vanidoso. ¿Como se acepta una misma cuando se mira al espejo y lo único que encuentras es una colección de arrugas y pliegues de piel? ¿De cicatrices? Te educan para ser princesita. Te insisten que así debes verte. Y no lo eres.
Pienso en una imagen que por meses me obsesionó. La imagen, muestra a una mujer de pie en una habitación vacía. Lleva una delicada ropa interior de encaje, una bonita combinación que resalta su piel palidísima y su cabello castaño. Pero también, hace muy notorio que tiene el brazo derecho amputado y la piel de la pierna derecha, llena de cicatrices. “Morí para vivir y lo celebro” se leía abajo. Me inquieta el mero pensamiento. Cuando les describo la imagen a las mujeres que me rodean, sueltan carraspeos incómodos. Murmullos enfurecidos. Una de ellas suelta una carcajada estruendosa.
— Nadie se imagina que es verte y de pronto no reconocerte, sobre todo en una cultura que rinde culto a la belleza de anteojito — me dice después, aún riendo — Carajo, es que no hay una sola mujer en las revistas o en la televisión que no sea una delicia. “Lo femenino”. Así le llaman. Como si fuera una línea chevere, una cosa obvia. Lo femenino que lleva encajitos, el cabello sobre los hombros. La cara maquillada. La mujer y sus pechos. La mujer y sus caderas. ¿Y que pasa con las que no? ¿Qué pasa con las que no nos vemos así? ¿Con las que intentamos comprendernos de otra forma?
Una vez lei que la cultura pop edulcoró y distorsionó la figura y la percepción de la mujer hasta hacerla una figura consumible. Una idea barata que pudiera convertirse en un icono intrascendente. Y mientras las Anónimas cuentan sus historias — el divorcio del marido que no pudo volver a tocarla después de la quimioterapia, el hijo que regala una peluca porque le teme a la cabeza calva — me pregunto hasta donde esa percepción se ha hecho cierta. Hasta que punto asumimos que la mujer sólo es un conjunto de ideas sin sentido. De pensamientos ideales y conceptuales que no calzan en ninguna parte. Es un pensamiento doloroso. Abrumador. Incluso aterrorizante.
Lourdes levanta las manos, mueve la cabeza. ¡Amén hermana! grita, y el resto se une al jolgorio entre risas y aplausos. Alguien me señala “¿Anotaste?” y otra, sacude la cabeza, con su cabello rizado aún muy corto. Todas son mujeres que luchan contra sí misma, contra el terreno árido del dolor que queda más allá de la carne abierta.
— Te tienen lastima o te tienen miedo, así es la cosa — me dice Lourdes mientras más tarde, caminamos por un centro comercial — Es en serio. Tu marido, tus hijos. Tus amigos. “Oye, pensamos querías descansar, por eso no te invitamos”. Te lo dicen y se lo creen. Pero es que no quieren verte. No soportan hacerlo.
Cuando le pregunto si no se trata de un poco de comprensible paranoia, Lourdes me dedica una mirada que quema. Hay algo de salvaje en su furia, como si la palidez y aparente fragilidad de su rostro la contuviera apenas. Seguimos caminando y noto que lo hace de manera muy erguida, mostrando el craneo desnudo con tranquilidad. Se detiene frente a una vidriera, suspira. Contempla a un maniquí de enormes senos y cintura minima, que lleva un traje de un color chillón.
— De pronto, te empiezas a hacer preguntas difíciles, como la que te hice a ti — me dice entonces, bajito. Me cuesta escucharla entre el barullo de la gente que nos rodea — ¿Eres mujer si no tienes pechos ni tampoco ovarios? ¿Eres la mitad de una mujer? ¿Dejaste de serlo por completo? ¿Quién eres cuando te miras al espejo? ¿Cómo te comprendes?
Se inclina hacia el cristal y más allá, el reflejo del maniquí. Una imagen casi cliché, del reflejo de la mujer calva que coincide con el del objeto que intenta construir una idea sobre lo femenino. Pero es algo más que eso, es una obvia y decidida declaración de intenciones. Es una mirada profunda y quizás tímida hacia quienes somos, lo que nos crea, nos que nos elabora como idea y forma. Lourdes se mira y quizás no sólo se contempla, sino que se analiza, se enfrenta así misma. Se mira y quizás recuerda sus pequeñas batallas, sus dolores impensables. El cabello que cae, la piel agrietada. Una idea que se entrecruza con algo más profundo. Una percepción sobre lo que culturalmente se espera que seas. Cuando se aleja del cristal, tiene los ojos secos y angustiados. Las manos apretadas contra las caderas.
— Ojalá ser mujer fuera algo de como debes verte, de como debes asumirte y de como puedes ser, en una imagen — suspira. Echa a caminar de nuevo. La sigo, torpe y abrumada por sus palabras — pero no lo es. Y sin embargo, la pregunta sigue allí. Te atormenta.
Levanta cabeza, toma una bocanada de aire. Como si su cuerpo necesitara esa sensación de plenitud instantánea, poderosa. Su rostro iluminado por el sol, en medio de la multitud que la ignora, me parece más bello que nunca. Más delicado, más fuerte. Más femenino de que nunca, tal vez.
Pienso en sus palabras aún años después de esa conversación. Hace mucho tiempo que no tengo noticias sobre Lourdes. Hace mucho tiempo que conversamos por última vez. Pero continuó recordando su fuerza, la mirada resuelta, la expresión furiosa. El craneo rapado, las manos de uñas rotas. Y sigo haciéndome las mismas preguntas que me obligó a formularme. Las mismas connotaciones sobre lo femenino, sobre lo duro, sobre lo simple, sobre lo ideal que crean una idea mucho más profunda acerca de lo femenino. De la identidad de la mujer. De la forma como se percibe. Una percepción dura y casi hermosa. Un sueño a medio construir.
C’est la vie.
martes, 28 de julio de 2015
Bill Cosby y la culpabilidad aparente: Cuarenta razones para cuestionarse la moral machista.
Hace unos meses, escuché al comediante Jay Leno hacer una broma sobre la credibilidad de las mujeres que me produjo escalofríos. Leno, en medio del escándalo que desató las acusaciones contra el actor Bill Cosby — en las cuales un grupo mujeres aseguraron haber sido violadas por el actor y que de inmediato desataron un incómodo debate público sobre la credibilidad de las víctimas — comentó: “No sé por qué es tan difícil creer a las mujeres. En Arabia Saudí hacen falta dos mujeres para testificar contra un hombre. Aquí hacen falta 25”. Una broma que no lo es tanto, una crítica sutil hacia la cultura misógina y sobre todo, reaccionaria a la que se enfrentan las víctimas de un delito disimulado bajo la insistente máscara de la justificación social de la violencia.
Por supuesto, el comediante se refería al hecho que un grupo creciente de mujeres acusaran al actor de haber abusado sexualmente de ellas, sin conseguir otra reacción de la opinión pública norteamericana que la crítica y el ataque. Para el público estadounidense, el prestigio de Bill Cosby — considerado padre modelo del país por más de medio siglo — fue mucho más importante que los insistentes y muy semejantes testimonios de decenas de victimas femeninas. Después de todo, las acusaciones podían desvirtuarse de inmediato no sólo desde la perspectiva que Cosby — uno de los actores y comediantes con mayor y poder y reconocimiento del mundo del espectáculo — podía no sólo ser un blanco sencillo para la extorsión sino también, una figura lo suficientemente visible como para provocar un escándalo público retiduable. Y desde esa óptica, los cada vez más numerosos testimonios, parecían perder fuerza, disolverse en medio de un debate muy público sobre el hecho simple que El gran Bill Cosby, el inolvidable Heathcliff “Cliff” Huxtable no podía ser un violador, un depredador social que pudo engañar por casi cinco décadas a un público que lo encumbró como símbolos de los valores de un país esencialmente inocente. ¿Como asumir el hecho que el hombre que educó a una generación de norteamericanos era en realidad un delicuente sexual reincidente? ¿Como digerir además, que la justicia norteamericana es falible, voluble, manipulable y además sesgada o lo suficiente como para Bill Cosby pudiera cometer sus crimenes durante tanto tiempo? La perspectiva al parecer resultó insoportable para buena parte de los Norteamericanos. Hubo encendidas defensas sobre su honorabilidad, la actriz Woopy Goldberg se apresuró a brindarle su apoyo y de inmediato, su caso se discutió como una sospechosa puesta en escena de un grupo de mujeres de dudosa credibilidad. Cosby, con su sonrisa afectada de padre amado, se limitó a guardar silencio.
Mientras tanto, las víctimas, el casi un cuarto de centenar de mujeres que se atrevieron a hacer público un delito aborrecible, fueron señaladas por el ojo público. No solamente se les cuestionó como testigos de un posible y poco comprobable delito — como si una violación fuera sólo una agresión física y no la destrucción de la moral y la autoestima de la víctima — sino que además, se le crítico desde todas las perspectivas posibles. Se aireó su vida privada y sexual, se les hostigó por atreverse a cuestionar una figura idealizada de la cultura del país e incluso, se les menospreció como posibles testigos ante la ley. Una y otra vez, el pasado, el comportamiento y hasta la apariencia de las víctimas, fue motivo de ataque público. Como bien apuntó Leno, con su dedo en la herida mal curada de la moral ambigua, para el público norteamericano — y posteriormente, el mundial — la palabra de un puñado de mujeres no eran suficientes para enfrentarse con la de un hombre. Mucho menos alguien encumbrado e idealizado por décadas. De manera que se les castigó con un inmediata hoguera pública y ese castigo tan de nuestro siglo: La burla y el escarnio a esa privacidad expuesta, dolorosa.
No obstante, meses después, una sola palabra acabo con la carrera y el pedestal de prestigio que mantuvieron a Cosby a salvo del aluvión de denuncias en su contra. Lo más curioso es que no se trató de la palabra de ninguna de sus víctimas y mucho menos, debido a los hechos de los que se le acusan. Lo que destrozó a Bill Cosby fue pronunciar una sola palabra “Yes”. Lo que no lograron veintinco mujeres — finalmente el número de agredidas alcanzaría treinta y ocho — fue la admisión del propio Cosby de haber utilizado drogas y calmantes para violar. Lo hizo, además, en condiciones que no se prestan a inequívocos: en el año 2005, Andrea Constand denunció a Cosby por abusar sexualmente de ella mientras se encontraba drogada por una sustancia que no pudo identificar y que el actor le suministró durante una cena a la que la había invitado. El caso, que no llegó a Juicio gracias a un acuerdo económico extrajudicial, no llegó a rebasar el terreno de la confidencialidad legal hasta que la agencia Associated Press acudió a la justicia para exigir la publicación de las investigaciones — quizás las únicas reales realizadas contra Cosby — realizadas durante el proceso. La justicia norteamericana aceptó la petición y así, los documentos que hasta ahora se habían mantenido en riguroso secreto y anónimato y que protegían a Cosby pasaron a ser la última pieza en un tortuoso camino de acusaciones. Y es que Cosby, siendo Cosby y no la mítica referencia moral de un país obsesionado con el heroísmo, fue el único capaz de destruír su propia leyenda.
En los documentos obtenidos por AP, se incluye un interrogatorio a Cosby, donde admite que durante la década de los setenta obtuvo siete recetas del por entonces popular Sedante Quaalude. Y a continuación ocurre el siguiente diálogo, recogido por el periódico El País de España en una pormenorizada reseña sobre el caso:
- ¿Se los dio a otras personas?
- Sí
- ¿Se lo dio a otras personas sabiendo que era ilegal?
- (El abogado de Cosby interrumpe): Le he dicho que no responda. Dio los Quaaludes. Si era ilegal, lo dirán los tribunales.
- ¿A quién le dio los Quaaludes?
- (El abogado vuelve a interrumpir) Déjelo en desconocidas (Jane Does). No voy a ir más allá. Le digo que no responda más que desconocidas.
- ¿Cuando obtuvo los Quaaludes, tenía en mente dárselos a jóvenes con las que quería tener sexo?
- Sí.
Con este corto diálogo, el hombre conocido como el padre de America, el símbolo de una serie de valores culturales Norteamericanos, demostró no sólo las insistentes acusaciones en su contra sino algo mucho más controvertido y duro de asimilar: la capacidad de la cultura para desconocer la caída de sus propios héroes. O lo que resulta más peligroso aún, defenderlos en lo controvertido, insistir en protegerlos a pesar de cualquier evidencia. Y es que Bill Cosby, culpable y regodeandose en la salvedad de la justicia que aún le permitió seguir violando por casi una década más, demostró lo falible del amor público y sobre todo de una cultura que menosprecia la identidad femenina. Lo que no pudo hacer un grupo de mujeres, sólo pudo lograrlo Bill Cosby, con una única e inequívoca palabra.
Porque Bill Cosby, depredador sexual y acusado que nunca cumplirá condena por sus delitos, es un símbolo de lo que la cultura falsamente moralista puede crear. De los monstruos domésticos que sobreviven gracias a la ceguera, el anónimato y la insistente visión de la mujer en un rol secundario, tristemente limitado y aplastado por una mirada cultural masculina. Hablamos sobre el hecho que Bill Cosby no sólo fue protegido por acuerdos legales tortuosos y esencialmente criticables, sino por una visión cultural que asume que la palabra de la mujer no tiene tanto valor como la de un hombre, mucho menos en lo tocante a un crimen de naturaleza sexual. Cosby no sólo violó sino que continuó haciéndolo -a pesar de la acusación y los acuerdos, a pesar de la posibilidad de ser descubierto e incluso finalmente acusado — amparado bajo esa noción que insiste que en la Violación, la víctima sólo lo es en la medida que pueda demostrarlo. Porque no se trató de un crimen único, sino de una serie interminable de nombres y situaciones idénticas, de agresiones sexuales continuadas, con toda probabilidad conocidas y ocultas bajo el peso del miedo, la amenaza e incluso, la fama de su autor. Una y otra vez, Cosby no sólo demostró que no le preocupaba ser descubierto sino que sabía, sin género de duda, que podría continuar perpetrando un crimen silencioso al amparo de esa vastedad durísima del cuestionamiento a la violencia contra la mujer. De la mano que aplasta e invisibiliza no sólo a la mujer como identidad sino esa noción de la mujer como parte de la cultura.
Después del testimonio de Constand, casi diez mujeres más declararon haber sido drogas y violadas por Cosby. Lo hicieron de manera pública, algunas judicial pero siempre con el mismo resultado: la burla, el menosprecio, el ataque al testimonio. Una agresiva estrategia de medios que convirtió a un grupo de denunciantes en mentirosas y objeto de burla. Muy poca gente se cuestionó el hecho que la mayoría de las víctimas habían decidido hacer público su testimonio casi tres décadas después de sufrir la agresión. Fue hasta que, el mundo escuchó al comediante Hannibal Buress llamando violador a Bill Cosby. Una broma en una rutina humorística — nada más irónico y doloroso — que se volvió viral de inmediato y que permitió a más de cuarenta mujeres, contar su historia, enfrentarse al monstruo que Cosby representa. La cultura misógina para quien la mujer siempre tendrá que demostrar la violencia y donde el hombre siempre tendrá una justificación para cometerla.
La mayoría de los delitos de los que se acusa a Cosby han prescrito. La ley norteamericana - como la de otros tantos países -, supone que una violación es un delito que se atenua con el transcurrir del tiempo, que sus secuelas son mucho menos demostrales año tras año. Y además, lo que resulta más inquietante, que sólo puede ser demostrable — una vez prescrito — sólo si el victimario pide declarar voluntariamente. ¿Puede existir una idea más inquietante que el hecho de asumir que sólo habrá justicia si el agresor lo admite? ¿Que sólo Cosby, que durante años violó, manipuló la ley a su antojo, usó su fama para denigrar y destrozar, podrá ser vehículo de la justicia para sus víctimas? ¿O se trata algo parecido a la justicia poética, una especie de análisis de la justicia que pasa necesariamente por el hecho de confrontar la culpa del victimario? Y aún así ¿Cómo puede Bill Cosby asumir algo semejante si por años no sólo utilizó su identidad como Héroe del Mass Media para manipular y violar sino además para encubrir sus crímenes? Pero Dura lex sed lex (dura ley pero ley) y debe ser cumplida, a pesar del menosprecio a la víctima, de lo aplastante que resulta que Cosby aún pueda continuar refugiándose en una cultura que justifica la violencia antes de enfrentarse a ella. Como comprobó Judy Huth, drogada y violada por Cosby en el año 1974 y que presentó una denuncia en Los Ángeles hace unos pocos meses, ningún caso prescrito puede investigarse sin la colaboracón expresa de Cosby, que por su supuesto, continúa guardando silencio no sólo sobre el caso de Cosby sino también, sobre el resto de los acusaciones.
Y es que Cosby, no sólo fue el único que pudo demostrar lo que cuarenta mujeres aseguraron durante años sino que además, es el único que podría condenarse así mismo. El único que podría hacer funcionar los engranajes de la ley para lograr que sus propias víctimas obtengan justicia. No sólo resulta paradójico sino directamente inquietante el hecho que Cosby sea el instrumento de la justicia — o que podría serlo — sino que además, tenga la responsabilidad — ¿O la posibilidad? — de protegerse sólo callando. Como si la palabra del hombre y el agresor fuera capaz de sostener por si misma toda la idea sobre la justicia y la metáfora más inmediata sobre la cultura que propicia la violencia contra la mujer y sobre todo, la estigmatiza, Cosby sólo necesita quedarse callado — como de hecho, lo está haciendo — no sólo para continuar en libertad sino para demostrar que en su país — y en la mayoría de los países del mundo — la palabra o la omisión de un violador siempre será mucho más contundente que la de su victima. Después de todo, el estado de California lo deja claro: la mayoría de los delitos sexuales, deben ser denunciados antes de los diez años de los hechos, o antes que la víctima cumpla cuarenta años. Una vez rebasada esa frontera cronológica — como si el abuso sexual sólo fuera un mal del cuerpo — la justicia carece de sentido. Carece de valor e incluso de significado.
Por supuesto, una vez que Cosby se ocupó de destruir su propio mito, la opinión pública mundial le tomó el ejemplo y se permitió la crítica. Whoopi Goldberg, que hasta entonces había sido una de sus más encendidas defensoras, comenzó a cuestionarse en voz alta sobre el proceder del llamado Padre de Familia americano. Revistas y periódicos se permitieron la salvedad de volver la mirada ahora sí, hacia ese pequeño ejercito de mujeres que durante años se enfrentó a la duda y a la humillación mediática, haciéndose las preguntas pertinentes. Las mediáticas. Las necesarias. Y de pronto, ya no se trataba de un grupo de mentirosas y aprovechadoras sino de víctimas. Todo en virtud que Cosby — y sólo Cosby — reconoció con una única palabra su culpabilidad. Que Cosby y sólo Cosby agresor y violador, les devolvió la credibilidad perdida.
Ayer, La revista The New York Magazine retrató a treinta y cinco de las cuarenta y seis mujeres, que fueron víctimas de Cosby sentadas una junto a la otra, mirando hacia el hipotético público. Condenando directamente a esa opinión pública que por treinta años, protegió a su violador. Treinta y cinco mujeres y una silla vacía, que denuncia a todas las que durante décadas, fueron violadas por segunda vez con el silencio, humilladas y aplastadas por las repercusiones de ser mujer y víctima en medio de una cultura donde un hombre puede ser un depredador sexual y disfrutar de los beneficios una figura pública reconocida. Treinta y cinco historias que demuestran que aún, una mujer debe enfrentarse a esa percepción de la sociedad que asume la sexualidad femenina como pecaminosa y con toda probabilidad, sospechosa. Incluso condenable.
Para leer:
In 30 Seconds, This Teenager Summed Up Everything You Need to Know About Bill Cosby.
35 mujeres que acusan a Bill Cosby dan la cara en ‘New York Magazine’
Etiquetas:
Cultura de la Violación,
violencia contra la mujer
lunes, 27 de julio de 2015
El ABC del fotógrafo curioso: Todo lo que debes saber sobre la creación artística a través de la fotografía.
¿Que hace a una obra autoral serlo? ¿Que la identifica sobre todo una proliferación de planteamientos idénticos? ¿Qué la hace única en un mundo hipersaturado de imágenes y reflexiones visuales virtualmente iguales? Son planteamientos que con frecuencia el fotógrafo se plantea y sobre todo, analiza en la búsqueda de un elemento distintivo que le brinde a su trabajo una identidad propia. Se trata de un recorrido personal a través de un concepto que se asume personal, pero que también, forma parte de una percepción mucho más general sobre la fotografía y en esencial, esa capacidad de la imagen inmediata para elaborar ideas complejas.
Decía el gran László Moholy-Nagy que “Los límites de la fotografía no se pueden predecir. En este campo todo es tan nuevo que hasta la búsqueda ya conduce a resultados creativos”. Una idea que parece sugerir — e insistir — en esa percepción de la fotografía como un arte/técnica en constante renovación. Más allá de eso, la visión del célebre fotógrafo resume además, esa noción de la fotografía en constante transformación siempre incompleta y a punto de construir una idea original, divorciada de sus antecedentes pictóricos y de noción de la herramienta a la que suele estar aparejada. Y es que la fotografía, como disciplina estética y también, como noción especulativa, se encuentra con enorme frecuencia, en un terreno abstracto en medio de la hipótesis y la certeza. Una perspectiva única que le permite sostener una carga conceptual considerable.
Es por ese motivo, que la fotografía, como expresión estética siempre se encuentra en la búsqueda de la profundidad conceptual y sobre todo, la complejidad del planteamiento que pueda permitir al autor construir una noción clara sobre sus opiniones y puntos de vista. Ninguna fotografía es inocente y mucho casual. Incluso las accidentales, las consideradas las más sencillas y sobre todo, las que se asumen por completo superficiales, son manifestación intrincadas sobre las referencias y perspectivas de su autor. Cada imagen no sólo del mundo interior de quien las crea, sino también, de los conceptos que maneja, profundiza e investiga, como parte de su construcción visual. Cada artista tiene la capacidad de reconstruir los símbolos Universales hasta crear una serie de ideas personalísimas, que sostienen su hipótesis artística y la hacen por completo única. Eso, a pesar, que la fotografía está condenada a repetirse así misma y sobre todo, a mostrar variaciones del mismo tema. No obstante, es el elemento autoral, personal e íntimo el que puede brindar esa personalidad única a la imagen que se crea y sobre todo, a la que se construye como idea artística concluyente.
De manera que es natural, que todo fotógrafo se pregunte con frecuencia, cuales son las ideas, elementos y planteamientos que distinguen su propuesta fotográfica. Un cuestionamiento que enriquece el proceso creativo pero que sobre todo, construye una visión sobre lo que conforma el cuerpo de trabajo de cualquier planteamiento visual desde un punto de vista mucho más sustancioso. Y es que resulta inevitable, analizar la construcción visual como una consecuencia de las decisiones técnicas, artísticas y filosóficas de su autor. Una combinación de su pericia como operador del aparato que permite el resultado visual pero además, su capacidad visual para elaborar ideas complejas. En medio de ambas cosas, el concepto estético y conceptual se sostiene sobre una reflexión incesante y sutil sobre el mundo del fotógrafo y más allá, su manera de mirar.
¿Que puede beneficiar o acentuar el elemento autoral en nuestras fotografías? ¿Que puede brindar mayor consistencia a nuestro planteamiento visual? Quizás los siguientes métodos y formas de análisis sobre nuestro planteamiento visual:
* Toda obra visual debe evolucionar y profundizar su planteamiento artístico:
En una ocasión leí que Diane Arbus solía revisar su trabajo cada cierto tiempo, intentando encontrar una diferencia visual consistente en su propuesta fotográfica que pudiera expresar un proceso visual continúo. La fotógrafa, una gran observadora del mundo que le rodeaba pero que sobre todo, estaba muy consciente del peso de la experiencia personal sobre el producto fotográfico, necesitaba que su planteamiento visual no sólo expresara una serie de ideas concretas sino también, sus diferentes percepciones sobre los conceptos que expresaba. En otras palabras, la necesidad insistente que su obra fotográfica reflejara su evolución como creadora y sobre todo, como artista visual.
La fotografía es sobre todo, una mirada profunda a las circunstancias conceptuales o directas que rodean a su autor. De manera que, por necesidad, la obra visual de cualquier fotógrafo debe reflejar la evolución de sus conceptos, percepciones y punto de vista. Como bien descubrió Arbus muy pronto, una obra fotográfica se analiza a través de sus múltiples variaciones y reconstrucciones, en la capacidad que le permite reflejar el crecimiento intelectual y emocional de su autor. ¿Tus fotografías actuales son idénticas a las que realizar hace una década atrás? Quizás sea necesario que replantees y comprendas hasta que punto tu obra visual carece de elementos que puedan construir una nueva mirada sobre tu reflexión de la realidad.
Toda imagen conlleva una búsqueda esencial y profunda sobre un concepto elemental, que el fotógrafo concibe y analiza desde un personalísimo punto de vista. Las transformaciones estéticas y conceptuales en las propuestas visuales de un fotógrafo, son parte de ese proceso privado que concibe la idea estética como una noción cada vez más intima. Y eso por supuesto, implica que las fotografías sean un testimonio no sólo de esas transformaciones sino de la profundización — o transformación — de las interpretaciones del autor sobre la realidad. Un crecimiento constante que brinda a las imágenes su capacidad para ser un espejo de la realidad — y búsqueda de sentido y objetivo — de su autor.
* Toda obra visual implica una la reinvención de un concepto:
Hace poco, durante el taller de Lenguaje fotográfico impartido por el investigador Wilson Prada en que participé se planteó la pregunta si el estilo visual puede encasillar al fotógrafo en una revisión constante de una misma idea. La respuesta del conocido investigador me sorprendió: “El estilo existe para construir ideas, no para limitarlas como nociones visuales únicas”. O lo que es lo mismo, la capacidad para crear estructuras conceptuales sobre nuestro trabajo fotográfico no depende de una única visión, sino que admite una serie de replanteamientos — por otro lado necesarios — que sustenten una visión fotográfica que se renueva en una dinámica necesaria y sobre todo, constante. Cada fotografía — o menor dicho, planteamiento fotográfico — construye una visión nueva sobre lo que deseamos expresar. O al menos, es la necesidad que plantea el hecho fotográfico como idea artística.
De manera que es necesario que el fotógrafo analice su cuerpo trabajo y descubra las pautas y ritmos que lo forman. Y sobre todo, que le permitiría profundizar en las ideas que maneja. ¿Tus fotografías son virtualmente idénticas unas a otras? ¿Tu propuesta fotográfica es uniforme y carece de extremos o planteamientos unitarios o concretos que puedan construir una perspectiva distinta? Quizás necesitas replantearte tu visión fotográfica desde su dimensión esencial. ¿Tu estilo o lo que consideras lo es limita tu percepción de tu trabajo visual como un expresión consistente de un concepto? ¿Repites lo que asumes es hermoso, importante o incluso significativo sin evolucionar hacia un análisis más profundo? Quizás necesitas desmenuzar tus motivaciones y reflexiones visuales, ya sea a través de una reformulación de ideas o una nueva perspectiva sobre lo que deseas fotografiar. O quizás, debas aventurarte a otros nuevos planteamientos y reflexiones artísticas, la búsqueda de nuevos elementos e incluso, aliteraciones de lo visual como parte de un crecimiento estético personal.
* Toda obra visual debe ser el reflejo de nuestro punto de vista:
En una ocasión, un fotógrafo me insistió que toda fotografía debe adecuarse a una serie de ideas y planteamientos que celebran lo que llamó “la fotografía pura”. Se refería por supuesto, al análisis de la imagen como reflejo directo de la realidad. Cuando le pregunté que pensaba sobre la fotografía conceptual, artística e incluso la auto referencia — un término debatido hasta el cansancio por la teoría fotográfica — volvió a insistir en el hecho que toda fotografía es un documento que muestra la realidad bajo parámetros exactos y evidentes. Una idea que parecía contradecir el concepto de la fotograficidad — o lo que puede ser fotografiado y transformado en una manifestación artística por derecho propio -y mucho aún más aún, la fotografía como expresión artística esencial.
No obstante, no se trata de una opinión única. Por décadas, se menospreció el hecho de la fotografía artística, en beneficio de la imagen inmediata como documento histórico y reflejo de la realidad. Aún así, lo artístico en la fotografía persistió como un concepto creativo que reinventó y proporcionó a la creación visual una nueva consistencia y sobre todo un punto de vista único sobre la capacidad de lo fotografiable para construir símbolos personales. En otras palabras, la necesidad de elaborar un concepto complejo sobre la percepción de la fotografía como una contraposición del acercamiento directo de la fotografía.
Todo lo anterior permitió que la fotografía se asumiera como proceso artístico real y por derecho propio. Desde Julia Margaret Cameron a Man Ray, la fotografía se transformó en un vehículo de expresión artística individual. Incluso si la realidad — o la realidad desde el punto de vista del autor, en todo caso — no formaba parte de ese concepto insistente sobre la fotografía como documento reflejo. Más allá de eso, la fotografía como percepción estética permitió al fotógrafo sustentar manifiestos visuales lo suficientemente poderosos como para trascender la idea fotográfica en si misma. En otras palabras, comprender la fotografía como una herramienta artística y sobre todo, una obra personal que pudiera expresar connotaciones personalísimas como parte de la imagen inmediata.
Así que, la fotografía es mucho más que un análisis sobre su valor para mostrar la realidad. La fotografía es un hecho artístico que se comprende en la medida que puede reflejar no sólo un conjunto de ideas personales, sino también los símbolos que la sustentan. Un análisis profundo sobre el discurso que crea una imagen y lo que permite convertirla en un manifiesto claro y complejo de las intenciones y puntos de vista de su autor.
* Toda obra visual se compromete con una opinión, una idea, una manifestación del yo:
Con frecuencia, se suele decir que el espléndido trabajo del paisajista Sebastiao Salgado crea una perspectiva benigna e incluso preciosista sobre aspectos muy duros sobre la realidad. Sus imágenes — que proponen una visión esencialmente desconcertante sobre la naturaleza humana y sus implicaciones con los espacios naturales — casi siempre poseen una enorme carga estética y sobre todo, de espléndido manejo del lenguaje artístico. ¿Oculta el trabajo de Salgado la realidad y la contundencia de conceptos tan abrumadores y potencialmente perturbadores como la pobreza, la muerte y la naturaleza salvaje? ¿O se trata del punto de vista de su autor, la capacidad para reinventar la realidad y crear algo por completo nuevo con respecto a lo que mira?
El trabajo de Salgado, analizado desde ambos de vista supone un debate insistente sobre la capacidad de la fotografía para mentir, disimular o incluso ocultar la realidad. ¿Es una práctica fraudulenta? ¿Se trata de una aseveración muy dura sobre la construcción de la realidad de un autor? ¿O es el trabajo de Salgado, como el de tantos otros autores, un punto de vista personal pero válido sobre una concepción de la realidad como percepción única? Una y otra vez, el cuestionamiento avanza hacia esa noción de la fotografía como una forma de expresión y también, documento que refleja lo verídico bajo una concepción personal.
Se suele hablar de la fotografía como ventana o como puerta hacia la realidad, lo que podría interpretarse como su capacidad para mostrar lo que nos rodea y a la vez, para delimitar la realidad a través de expresiones conceptuales muy concretas. No obstante, el elemento autoral es mucho más que eso y se vincula directamente a la capacidad de la imagen para reelaborar y re interpretar la realidad según las interpretaciones de su autor. Toda fotografía es una opinión, una reflexión, una contradicción, una idea sustancial. O debería serlo, en la medida que construye una visión sobre lo que deseamos expresar como percepción de la realidad. ¿Qué nos hace fotografiar? ¿Por qué lo hacemos de determinada manera? ¿Por qué la fotografía supone una reflexión si podría limitarse a reflejar con exactitud lo que le rodea? Pero ¿Alguna fotografía es capaz de mostrar lo que le rodea en forma absolutamente objetiva?
El filósofo Vilem Flusser teorizaba que no. Que a pesar de las intentos por crear y construir expresiones fotográficas fidedignas, el fotógrafo siempre miente. O mentirá en la medida que su fotografía sea capaz de reconstruir la realidad. No obstante “la mentira” fotográfica es en realidad una concepción artística, una idea que sostiene sobre el mundo interior de su autor y que contiene, su capacidad para apropiarse de símbolos Universales y metaforizar ideas concretas. De manera que, la fotografía — cualquier imagen, incluso las que suelen insistirse son formas de documentalismo puro y duro — contienen una consistente carga intelectual y emocional que las hace única.
Así que, siempre procura que tus imágenes muestren lo que ves del mundo, no lo que se supone deberías ver. Permítete la libertad de construir ideas fotográficas que puedan distorsionar la realidad y mostrar una idea consistente sobre tu identidad. Después de todo, una fotografía es una manifestación artística y como tal, debe ser comprendida.
* Toda obra visual puede imitar, pero jamás convertirse en una opinión visual servil:
Hace unos años, Gueorgui Pinkhassov contó durante una entrevista una anécdota que parece resumir lo equívoco — y confuso — que puede resultar la propensión a imitar de algunos fotógrafos. Pinkhassov explicó que en una ocasión trataba de calmar a un fotógrafo que había sido rechazado por la agencia Magnum. “Pero mira mis fotos”, dijo el hombre “Son como Cartier-Bresson. -Sí- respondió Pinkhassov -. “A veces ni siquiera se puede distinguir quién es quién. Pero hay una diferencia: Cartier-Bresson no se parece a nadie, y tú te pareces a él.”
La imitación es un método de aprendizaje para cualquier fotógrafo. De hecho se considera natural que cualquier creador visual analice las ideas visuales de sus referentes inmediatos y los utilice como parte de su planteamiento fotográfico. No obstante, la fotografía como arte, se nutre de la mirada personalísima del fotógrafo sobre su planteamiento visual. Y es que a pesar que la imitación brinda al fotógrafo la oportunidad de construir discursos visuales basados en el acierto y el error, también puede conducir al servilismo visual y a la conformidad.
Y es que la copia y la imitación, no es otra cosa que la construcción de lenguajes visuales basados en propuestas independientes a la nuestra. ¿Que tan válido resulta que nuestra expresión artística dependa directamente de la creación y comprensión de los elementos fotográficos y conceptuales de otra obra sucedánea? Con frecuencia, es una disyuntiva que todo fotógrafo en crecimiento analiza en algún punto de su aprendizaje. ¿Es la imitación una forma de aprendizaje o un desvío peligroso dentro de la creación artística? Entre ambas reflexiones, parece persistir la idea de la fotografía como idea autoral, personalísima y que depende esencialmente de lo que asumimos como valor estético. De manera que aunque la imitación en ocasiones es inevitable, también lo es la consecuente reflexión individual y finalmente, la capacidad del fotógrafo para construir un lenguaje personal.
La idea autoral continúa siendo una reflexión fotográfica que parece producir un inevitable debate sobre hasta que punto la imagen fotográfica — inmediata, producto de una idea que intenta reflejar la realidad — puede ser creativa o esencialmente artística. No obstante, la idea de la identidad de un lenguaje fotográfico — o lo que es lo mismo, un planteamiento sustentado en ideas — continúa siendo parte de una idea esencial y sobre todo, una percepción consistente sobre lo que la imagen inmediata puede ser y sobre todo, como puede ser percibida. Una construcción visual cercana al ideal estético y sobre todo, a la expresividad visual. Una obra de arte por derecho propio.
domingo, 26 de julio de 2015
La sonrisa de los pequeños secretos y otras historias de brujería.
Cuando era niña, solía pensar que la naturaleza - así, en general - era una criatura viva. Que podía mirarme y comprenderme con la misma atención que cualquier ser de carne y hueso. Y que por cierto, era tan inteligente como cualquier ser humano. No tenía idea de donde había sacado esa percepción, pero de pronto, tuve la sensación que en todas partes, encontraba huellas y pruebas que era cierto. Por supuesto, que no era una idea fácil de entender y mucho menos, muy clara. Pero me obsesionaba. La pensaba a toda hora y momento. Era como una perspectiva del mundo muy privada que nadie podía entender.
Por supuesto que, a mi prima M., pragmática y malcriada, toda esa chorrada de la naturaleza viva, le traía sin cuidado. Las veces que intenté explicarle la idea, me escuchaba con los ojos en blanco y mascando chicle con un gesto displicente muy chocante y que en lo particular, solía irritarme de inmediato.
- ¿Entonces qué? ¿No pisas una cucaracha por que te morirás de culpa o que cosa? - me dijo en su habitual tono burlón - ¡La niña botánica!
Soltó una carcajada que me resultó muy hiriente. Sentada en el butacón de su habitación, tuve deseos de salir corriendo arrojando la puerta. Pero no lo hice: por alguna razón me parecía muy importante que esa adolescente petulante, de cabello repeinado y mejillas maquilladísimas, me comprendiera.
- No se trata de eso. A veces siento que todo tiene...un hilo que lo une - comencé, intentando explicarle lo que pensaba tantas veces al día que se había convertido en una especie de imagen recurrente sobre el mundo - como si los árboles, el cielo, las plantas, fueran algo tan elemental para todos como comer o dormir. Como sí...el mundo estuviera vivo.
La miré, con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Caramba, eso si que no lo había pensado antes. ¿El mundo, vivo? ¿Ese planeta enorme que todos habitábamos teniendo quizás un espíritu, una personalidad? Tuve una imagen mental clarísima: imaginé la curva celeste en el espacio, flotando radiante contra el infinito y la línea de los continentes y países, moviéndose en un parpadeo. Respirando bajo el fragante vaivén de los mares, del cielo azul interminable. Lo vi tan claro, que me quedé de pie, con las manos extendidas, como si esperaba que la tierra bajo mis pies comenzara a mecerse con suavidad.
- ¡Mira que dices necedades! - soltó mi prima, sacándome de mis fantasias - ¡La tierra solo es tierra! Y los mares agua sucia que sale de los desagues del mundo. Los bosques y selvas viven y mueren sin que nada cambie. Toda esa cursileria tuya del Mundo vivo, no es otra cosa que una necedad de niña. Cosas que te crees escuchando tanto a la abuela y a las tias.
Sacudió su brillante melena rizada con un gesto coqueto y se miró de nuevo al espejo, para comprobar su maquillaje. Me quedé muy quieta, conteniendo la respiración, como si sus palabras me hubieran golpeado físicamente. Los ojos se me llenaron de lágrimas que me apresuré a ocultar.
- Mira, lo que yo te digo es, empieza a mirar el mundo con todas sus cosas feas - me dijo, con su mejor voz de adolescente experimentada de dieciséis años - el mundo es como es. Y soñarlo bonito no lo hará distinto.
Salió como un vendaval de la habitación, dejando un rastro de perfume dulzón en el aire. Me quedé allí, hundida entre sus cojines de ganchillo, sintiéndome muy triste y angustiada. Un poco rota. Y es que de pronto, tuve la impresión que mi prima me había golpeado, no con sus manos, sino con sus palabras, lo cual era más doloroso aún. ¿Sería verdad que el mundo como yo lo veía era simplemente una de mis fantasías de niña? ¿Que era más feo que bonito? ¿Que era más simple que complejo y rico? Ese era un pensamiento triste. Miré por la ventana el bello jardín de mi abuela, tan caótico como frondoso y de pronto, me pregunté como sería mirarlo como un conjunto de plantas mal recortadas, de árboles viejos y polvorientos, de flores brotando por doquier. ¿Quizás era sólo eso?
- ¿Que te preocupa niña?
Casi me caí del cojín de la sorpresa, pero en realidad no era extraño que mi tia E. apareciera como por ensalmo en mitad de alguna habitación silenciosa. Era la madre de mi prima y todo lo que su hija no era. Alta, de bellos ojos grises, silenciosa y amable, era quizás la mujer más intrigante de la familia. Sabía que había enviudado siendo muy joven y en ocasiones, me preguntaba si esa leve dulzura suya, tenía que ver con esa temprana tristeza. No lo sabía, pero el caso era que con sus prolongados silencios atentos y sus gestos delicados, era como una heroína trágica y discreta. Siempre vestía de gris y llevaba el cabello bien peinado en una trenza impecable. La viva imagen de la dulzura, o así me lo parecía a mi.
- Una discusión que tuve con prima, no te preocupes - le dije, encogiéndome de hombros - nunca nos entendemos.
Tia me miró unos minutos en silencio. Sus ojos brillaban como la plata pulida, reflejando la luz de la ventana. A pesar de su edad - debía tener casi la misma que mi madre o más - su aspecto era el de una mujer mayor, con sus pequeñas arrugas alrededor de los ojos y los labios. Me hizo un gesto cariñoso mientras se inclinaba para recoger la ropa que su hija había dejado amontonada en el piso de la habitación.
- Lo sé. ¿Qué la provocó esta vez? - insistió. Suspiré. Me avergonzaba expresar en voz alta una idea que ahora comenzaba a parecerme tan ridícula. Pero, al parecer la tía no se iba a dar por vencida hasta que le respondiera.
- Le dije que creía que el mundo estaba vivo. Y ella me dijo que no. Que sólo era un montón de plantas y tierra sin más - le expliqué en voz bajita - que sólo es una gran piedra...
Apreté los labios. La tía siguió recogiendo piezas de ropa sucia, calcetines disparejos y zapatos sin trenzas. Lo arrojó todo en una esquina de la habitación y después me miró. Tenía su acostumbrada expresión sobria e incluso dura.
- ¿Y tu que piensas? ¿Que tiene razón? ¿Te convenció?
Esa pregunta me sorprendió. Había esperado que tia, una adulta de verdad, no sólo apoyara la idea de prima, sino que además, me dijera su punto de vista. Pero ahora me miraba, al parecer muy interesada por lo que podía decir.
- Pienso que...- tragué saliva - me da miedo que sea cierto.
- Pero piensas también que no puede serlo.
- Espero que no lo sea - admití - me gusta pensar que...
Miré por la ventana. El sol parecía estallar en la línea vertical de la montaña. Más allá, Caracas resplandecía en rojo llameante en las últimas luces de la tarde. Todo era tan bello, tan asombroso, que la mera idea que no significara nada me dolía. O mejor dicho, que sólo fuera algo que mirar sin el menor sentido, como si el mundo solo fuera accidental.
- Me gusta pensar que puede ser importante toda la belleza - continué - que...es capaz de mostrar que la vida puede ser asombrosa. O no sé...
Me entristecí otra vez. Ni yo me podía explicar la sensación que me hacía sentir el sonido del viento, el sabor de mis frutas favoritas, caminar descalza por la hierba mal cortada del jardín desordenado de la casa. Solía sentir que esas sensaciones eran pequeños portentos, obsequios que disfrutar de un mundo generoso y espléndido que apenas comenzaba a descubrir. Pero si era como decía prima...bueno...sacudí la cabeza un poco entristecida. Entonces todo eran pequeñas cosas dispersas, como si la naturaleza fuera ciega en su capacidad de mostrar belleza y también fealdad.
- Y puede ser así - dijo mi tia cuando le expliqué lo anterior - de hecho, es más probable que el mundo sea caótico que un organismo organizado como tu lo entiendes. Pero aún así, mi niña, está vivo. Y lo que sientes y lo que de despierta, también es real.
- Pero...¿Entonces solo me imagino esas cosas? - pregunté con cierta impaciencia - ¿Que el sol tiene un brillo como de oro y las hojas de las plantas tiene un olor único? ¿Si de verdad no me esforzara tanto en ver las cosas así serían así de bonitas?
Tia suspiró y se sentó en la cama de su hija. Rodeada de cojines multicolores y los afiches de actores de Moda colgados en la pared de la habitación, tenía un aspecto venerable y muy sencillo. Me llevó esfuerzo a reconocer a mi prima en ella, pero cuando lo logré, de inmediato noté el parecido: ambas tenían el mismo cabello grueso y brillante. También una expresión fuerte y delicada. Aunque tia era mucho más dulce, como si el paso de los años le hubiera moldeado una expresión mucho más blanda que la impertinente que solía tener prima. Eso me hizo sonreír, a mi pesar.
- Brujita, el mundo es lo que deseas que sea. Somos el conjunto de nuestras percepciones, de lo que vivimos y lo de que experimentamos cada día - me respondió - somos todo lo que creemos, lo que asumimos real o no. Y de esa manera miramos el mundo. Tu mirada es una muy bella y radiante. Una muy sincera.
- ¿Y por eso necia? - me lamenté.
- Por eso real - me corrigió - Por eso es parte de como percibes todo lo que te rodea. Me hablas de un mundo vivo, de un mundo lleno de pequeñas hilos que unen una cosa con otra. En realidad, lo que miras es tu propia mente, tu propia capacidad para disfrutar de lo que te rodea, de lo bello y de lo feo que puede contener. Eso es un tipo de visión. Una forma de soñar.
Sacudí la cabeza. Era una idea muy bonita, pero no me satisfacía. En realidad, no quería que el mundo fuera como me lo imaginaba, sino que en realidad lo veía como era. Una sutileza que con once años no podía definir bien pero que aún así, expresaba una serie de ideas sobre lo que creía real - y lo que no - que comenzaba a perfilar mi personalidad. Mucho después comprendería que esa necesidad de hacerme preguntas y de mirar ambos puntos de vista sobre lo mismo, sería una manera de crear que terminaría disfrutando y apreciando de por vida.
- Pero entonces...el mundo no es así en realidad ¿Verdad? - me quejé en voz muy bajita. Tia soltó una carcajada en voz baja.
- Hace mucho tiempo me hice la misma pregunta.
- ¿Cuando?
- Cuando mi esposo murió.
Contuve la respiración. Tia casi nunca hablaba sobre eso o al menos, no conmigo. Sabía que el tio, a quien sólo conocía en fotografías, había muerto luego de enfermar aún siendo muy joven. Había ocurrido apenas unos pocos años después de casarse y cuando aún, mi prima era una bebé. Siempre me había preguntado como tia se había enfrentado sola a una situación tan dura y angustiosa. Como había logrado recuperarse del dolor de algo así. La idea me producía angustia. ¿Como sobrevives a la muerte de alguien que amas?
- Era muy joven, casi una niña aún - continuó - y cuando ocurrió, sentí que había estado engañada durante toda mi vida. De pronto, la felicidad, el amor, incluso el bienestar se habían transformado en miedo. En angustia. En una percepción del mundo tan dura que comencé a preguntarme como podíamos ser tan hipócritas o ingenuos, para creer en la bondad o la maldad, en la belleza o lo feo. En cualquier idea que adornara el mundo. Me quedé devastada. Me quedé enfurecida. Y me hice las mismas preguntas que tu. Pero claro. Mucho más profundas.
Sacudió la cabeza y luego hizo algo muy extraño: tomó su larga trenza y comenzó a deshacerla. Lo hizo con gestos rápidos, enterrando los dedos entre los largos mechones de cabello grueso y dejándolo caer sobre sus hombros. Con la cabeza medio inclinada, su perfil tenía algo de radiante, delicado. Como si la niña rota que me describía aún sobreviviera en el rostro de la mujer que era.
- ¿Y que hiciste? - pregunté curiosa.
- Odiar - respondió. Y sonrío. Una rara sonrisa de dientes blancos y regulares, pero carente de toda alegría - los amaneceres por recordarme que comenzaba un día en soledad. Las noches por traerme sueños con tu tio. Los días por la ausencia. La lluvia por deprimirme. La luz del sol por invasiva, por quemante. De pronto, el mundo no era nada más que dolor. Y me regodeaba en eso. Me regodeaba en la sensación de creer que la realidad era una colección de momentos desagradables y rotos.
La imaginé, muy joven y bella, como la había visto en algunas fotografías de la casa, tan parecida a prima que en ocasiones, las había confundido ambas. Llorando, rebelandose contra la tristeza de aquella manera. Con los labios apretados, los ojos grises secos de furia. La imagen me asustó, me lastimó.
- ¿Y...como...? - comencé. Tragué saliva - ¿Como fue que...?
- ¿Como dejé de odiar?
- Sí.
- No es sencillo.
Sacudió la cabeza. La melena entrecana le cayó sobre los hombros. Se inclinó un poco, apoyando las manos sobre las rodillas, como si escuchara sonidos muy lejanos que yo no podía.
- Me pregunté si el mundo era como yo lo veía o como era. Y cual era la diferencia entre ambas cosas. Una pregunta filosófica. Una pregunta abstracta que una madre viuda con una hija en brazos no se puede dar el lujo de hacerse, pero que me hacía - me explicó. Me sorprendió que me hablara así, como si yo fuera una adulta. Como si yo pudiera comprenderle a cabalidad, sin saber si lo haría. Me pareció un gesto tan afectuoso que me emocione - Después de todo, nada me satisfacía. Cada cosa a mi alrededor me molestaba. Me hería. El mundo era en realidad una imagen de mi tristeza.
Miró a su alrededor. Deteniéndose en las muñecas que prima coleccionaba en estantes de un chillón color rosa, en los libros desordenados. En las cortinas de colores vivos. En los dibujos que su hija colgaba en las paredes, de grandes trazos firmes que mostraban rostros sorprendentes. Una habitación radiante de belleza, llena de sueños e ideas. Me gustaba estar allí justamente por eso, a pesar de que mi prima me cayera muy mal casi siempre.
- Hasta que un día, lamentandome, la belleza me atrapó - dijo. Una frase rarísima que no entendí del todo - me atrapó. No puedes escapar de lo bello. De lo que te conmueve, de lo que te emociona. No puedes huir siempre de la satisfacción, de la alegría. Aunque lo intentes, aunque lo hagas con tanta furia que el mundo se transforme en una colección de sombras. Porque sí, todo lo que te rodea está vivo. Lo está porque tu lo asumes imprescindible, enorme. Radiante, desbordante de ideas.
Se levantó. Caminó por la habitación. La miré con la boca abierta por su efusividad, por su vitalidad. Era mi tia, con su ropa gris impecable, pero también la mujer de cabello suelto y enmarañado que me decía esas cosas. Que me hablaba sobre un mundo vivo, tal y como yo lo había soñado. De subito, tuve la impresión que no sólo se trataba de la belleza del mundo sino de algo más profundo: su significado. La forma como podía verlo pero también percibirlo. Asumirlo. Aceptarlo.
- En brujería, se suele decir que la bruja hace del mundo, arte. Que la magia es ese arte convertido en expresión de algo más allá de ti mismo - continuó la tia - que lo que ves, como lo percibes, son esas infinitas cualidades y elementos que puedes descubrir. Que a medida que profundizas, que buscas en medio de lo que te rodea, encontrarás algo más valioso que lo obvio. Me ocurrió a través mi hija, me ocurrió con mi vida. Encontré que las lágrimas solo eran una dimensión de las cosas. Que la furia, el luto, el dolor, sólo era un reflejo de los cientos de ideas que miras a diario. A pesar de la tristeza descubrí que deseaba encontrar significado, continuar. Y fue como renacer. Fue como sobrevivir.
Me miró, con una sonrisa amplia y amable. Y esta vez, si fue una verdadera sonrisa. Una espléndida y brillante, que nunca le había visto. Me pregunté por qué la tia guardaba el secreto de esa sonrisa. Ocultaba esa bella expresión de paz que me mostraba en ese momento. ¿O era que yo sólo la había visto por primera vez? ¿Qué sólo en esta ocasión me había dedicado a mirar a mi tia más allá de lo que aparentemente mostraba? La idea me fascinó.
- Una vez leí que toda bruja construye mundos - me dijo. Suspiró, un gesto largo y sentido que me conmovió - y es verdad. La capacidad para crear es una manera de mirar el tiempo. De asumir las ideas más profundas. De creer y de crear.
El viento de Agosto entró por la ventana y de pronto, tuve la sensación que la noche brillaba en todos los objetos de la habitación. Como si la luz lenta y reposada que entraba por la ventana, formara parte de todo, de cada cosa y pensamiento que flotaba en el silencio. Cuando mi tia se inclinó para besarme en la frente, la abracé.
- Te quiero tia - murmuré. Ella río y me apretó entre sus brazos un momento.
- Ve a crear mundos. A eso vinimos a este.
***
Tendida en la hierba mal cortada del jardin antipático de mi abuela, miro el cielo centellante en púrpura. Las estrellas parecen arremolinarse en la cúpula celeste, bailar y retorzar en medio de la oscuridad sedosa. Cuando escucho a mi prima acercarse, la ignoro.
- ¿Y ahora que te pasa niña botánica? - me dice. Pero sonríe al hacerlo. Se deja caer a mi lado, un gesto lento y cálido - ¿Que miras?
- Los mundos.
- ¿Cuales?
- Esos.
Señalo las estrellas, la oscuridad. La luna que pendula. Pienso en lo que dijo tia unas horas antes, sobre el poder de crear y de crear. De mirar más allá de lo evidente. Quizás mi prima no lo vea, o yo me lo imagine. Pero en medio de ambas ideas, hay un poder misterioso, discreto, hermoso. La imaginación que se eleva, la mirada que crea emoción. Una región nueva de mi mente. Cuando mi prima se ríe en voz baja, no me molesta. O no tanto, pienso con cierta irritación.
- ¿Y que mundos son esos? ¿Me cuentas?
- Si quieres.
- No tengo nada mejor que hacer.
Ahora reímos juntas. Y de pronto, su risa me recuerda a la de su madre, a la de esa mujer desconocida de cabello suelto y ojos grises que sonríe feliz. Pienso entonces en todo lo que somos y ocultamos, en la belleza de lo que aspiramos y en ocasiones intentamos alcanzar. En todo lo que nos obsequia la realidad y en nuestra manera de comprenderla. En la capacidad para crear.
Un sueño a medio completar.
Etiquetas:
book of shadow,
Book of Shadows,
BOS,
LDLS,
libro de las sombras
viernes, 24 de julio de 2015
La danza de los sueños olvidados y otras historias de brujería.
En una ocasión, mi abuela me dijo que la brujería fue la primera creencia en admitir que la perfección no existe. Nos encontrábamos en su vieja cocina acogedora y aquella extraña frase, pareció muy extraña en medio de los cazos de cobre, los ramilletes de plantas a medio secar que colgaban del techo y el puchero en las hornillas de gas. Con doce años recién cumplidos y alumna de una escuela dirigida por monjas, la idea me pareció escandalosa.
- ¡Pero la naturaleza es perfecta! - le respondí, asombrada - ¡Lo es porque...!
En realidad, no tenía idea de por qué la naturaleza debía ser perfecta, pero tenía la noción, borrosa y brumosa, que lo era. Que había creado campos y valles, cielos y mares de incomparable belleza. Que el cuerpo humano era una maquinaria maravillosa de carne y hueso, tan espléndida que aún la ciencia se sorprendía de lo que descubría a diario. No entendía como algo así podía ser considerado menos que excelso. Excelso. Me repetí la palabra en un murmullo. La había aprendido hacia poco y aún, me parecía la única que podía describir esa sensación de portento que me hacía sentir en ocasiones la naturaleza, a pesar de no comprender bien el motivo.
- La Naturaleza no es perfecta y no tendría por qué serlo. La naturaleza está viva, en constante transformación. En un espléndido ciclo que avanza a diario, que crea y construye algo nuevo cada vez. Para eso, no necesita ser perfecta. La perfección es una idea un poco temible. Todos podemos cometer errores. Todos somos malos y buenos.
Me quedé sin saber que decir. Las monjas bigotonas del colegio solían insistir en la perfección como una idea que estaba en todas partes, a la que se debía aspirar. Hablaban sobre como comportarse perfectamente, en la perfección de las grandes virtudes. En los Santos y Virgenes que jamás cometían errores y que siempre estaban muy cerca de la Gracia Divina. Con frecuencia, me preguntaba como podían hacerlo. Como era que lograban siempre aspirar a lo bello, a lo radiante. Como podían ser siempre tan buenos y amables. Yo no podía, solía pensar con cierto pesar. No sabía hacerlo. O mejor dicho, en ocasiones no quería. ¿Eso era malo? Quizás sí, pensaba con cierto desaliento. Quizás ser bueno no era tan simple.
- Pero si la naturaleza no es perfecta...- no me atrevía decirle la idea que se me había ocurrido - ¿Entonces...? ¿Dios no lo es tampoco?
Por entonces, mis reflexiones sobre Dios eran confusas. No sólo porque no entendía muy bien la manera como las monjas lo imaginaban, sino porque además, ese concepto parecía contradecir por completo, la forma como en mi familia se percibía lo Divino. Mientras que la religión Cristiana imaginaba a un Dios masculino, enfurecido, estricto, pero a la vez benevolente, todo amor y siempre dispuesto a perdonar, la brujería confiaba en una fuerza creativa, infinitamente compleja, sin identidad ni género, capaz de crear y destruir, que conocía el bien y el mal y que, además, era justa a pesar de lo cruel que eso podía parecer. Entre ambas concepciones de lo Sagrado, había una especie de región inexplorada, que yo no comprendía muy bien. ¿Qué era realmente lo Divino? ¿De donde provenía? ¿Por qué cada cultura y cada lugar del mundo parecía percibirlo de una manera distinta?
- Dios, la Diosa, Yahve, Jehova, son nombres que adjudicamos a esa manifestación sobre lo trascendental, lo espiritual. Lo que aspiramos a ser. Lo que concebimos como Divino es algo que nos rebasa, que nos lleva esfuerzo encajar en el aquí y en el ahora - me explicó mi abuela - Somos una parte pequeñita de esa visión, como si todo lo que nos rodea, pudiera ser sagrado y esencialmente bueno.
Inclinada sobre el mesón de la cocina, cortando con enorme cuidado los trocitos de verdura de la sopa de la cena, tenía un aspecto venerable y amable. Y pensé en que era muy raro hablar de esas cosas rodeadas del olor de las hortalizas, escuchando a mis primas reír mientras jugaban en el jardín. Pero también...era algo bueno. Era natural. La idea me gustó. Siempre había creído que sólo dentro de un lugar sagrado podía hablarse de cosas parecidas. Pero mi abuela no parecía preocuparle eso. Había algo muy sereno en su actitud. Muy profundamente respetuoso.
- ¿Pero Dios como lo entienden en la Escuela entonces...no es perfecto? - insistí - ¿Si la naturaleza no lo es...entonces?
- La idea de un Dios perfecto es muy antigua y sobre todo, muy vinculada a épocas donde la idea sobre lo que era Sagrado era parte del poder. Si Dios era perfecto, entonces quería decir que quien gobernaba en su nombre, también lo era. O incluso, que todos quienes hablaban en su nombre, eran perfectos y buenos. Pero la naturaleza no sólo no es perfecta, sino que se perfecciona. Eso es hermoso. Quiere decir que siempre nos estamos transformando. Que siempre crecemos. Que siempre maduramos.
- ¿Entonces la Brujería cree que todo cambia? ¿Eso es bueno? - pregunté desconcertada.
- La brujería mira al mundo en constante transformación. Y sí, es bueno. Es necesario, es parte del conocimiento. De ese deambular entre ideas contradictorias hasta encontrar la que creas correcta. En un largo trayecto de errores y aciertos para llegar a una concepción más profunda sobre quienes somos - Sonrío, cuando parpadeé confusa - la Brujería cree en que todo siempre será distinto, que se hará más cercano, más nuestro. Que incluso la forma como percibimos lo divino, lo misterioso, lo inexplicable, se hará cada vez más personal. Más intimo y doloroso.
Pensé en lo que ocurría con los árboles durante los largos días de calor. El enorme araguaney de la vecina siempre perdía sus hojas, se volvía mustio y pequeño. Lo miraba al pasar a la escuela, asombrado por su muerte. Dolorida al recordar sus fulgor amarillo que siempre me impresionaba hasta las lágrimas. Más de una vez, me preguntaba si el Araguaney podía repetir el prodigio de todos los años. Si volvería a surgir desde lo verde misterioso al fondo de su tronco y despertar otra vez a la vida. Y lo hacia: cada año, el Araguaney volvía a brillar, con las ramas altas cargadas de flores amarillas. Con esa preciosa imagen de una primavera imposible en un país donde el sol siempre era el del verano.
Me pregunté si mi abuela hablaba sobre eso. Si a eso se refería a hablar sobre la madurez y el crecimiento. Pensé en lo que había leído en uno de los libros de las Sombras de la casa, sobre los ciclos interminables. Sobre la Diosa que nace y el Dios astado que muere, para simbolizar el paso a otra dimensión de la vida. No comprendía bien en esa idea. Incluso me asustaba. Pero también me parecía muy profunda, relacionada con ideas extrañamente duras sobre quienes somos que aún no podía asimilar del todo. Una imagen movediza sobre cómo nos comprendemos y nos miramos.
Pero con doce años, jamás piensas en esas cosas. Mucho menos en el paso del tiempo. Tampoco en la vida que nace y que muere. Piensas en el olor extraordinario del viento de montaña, en la belleza de los árboles altísimos de un verde jugoso en el jardin. En los años que esperan por ti, en los sueños, grandes o pequeños, que comienzas a construir. Y sin embargo, esa tarde calurosa de Junio, en medio de los olores familiares de la cocina y los ruidos reconfortantes de la casa de mi abuela, pensé por primera vez en mi vida que la Divinidad - lo que consideramos sagrado - es algo mucho más profundo que una estatuilla en un altar o un edificio consagrado al nombre de la Divinidad. Una idea tan complicada que parecía tocar infinitas percepciones sobre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Una primera noción sobre ese pensamiento que nos impulsa a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos sobre algo más allá de lo evidente, de lo bueno y de lo malo, de lo simplemente humano.
- ¿Y Dios madura con nosotros? - pregunté entonces, abrumada por la sensación de haber descubierto algo en lo que jamás había reparado. Mi abuela siguió cortando las verduras. Un movimiento rítmico y sedoso. El toc toc toc del cuchillo contra madera, como un eco cálido. La sensación que todo a mi alrededor parecía volverse casi onírico, suspendido en la luz dorada de la tarde.
- Un día descubrirás que lo Divino es parte de ti y también, por supuesto crece y madura - dijo entonces. Levantó la cabeza y sonrío. Una de sus sonrosas tristes y profundas que siempre lograban conmoverme - que lo Divino habita justamente al cerrar los párpados.
***
Recordé esa frase muchos años después, sentada en la camilla de un consultorio médico. Días antes, había encontrado un bulto en uno de mis senos, tan pequeño como para haber pasado desapercibido antes, tan evidente como para causarme terror. Había acudido a la consulta de mi especialista de confianza, aterrorizada como pocas veces en mi vida. Vulnerable y rota de pura desazón. ¿Qué ocurriría a continuación? ¿Que pasaría si era algo más que un simple bulto en la piel? Tendida en la oscuridad de mi habitación, con los ojos muy abiertos y aterrados, de pronto pensé en la muerte - en la posibilidad de la muerte - por primera vez. Como si de pronto, la idea de mi vulnerabilidad física, de mi mortalidad fuera más cercana que nunca. Y real.
Comencé a pensar también en lo Sagrado y lo divino. Por años, había reflexionado sobre el tema desde una óptica personal, un proceso mental destinado a crecer y hacerse mucho más intimo cada vez. Mucho más profundo. Pero ahora, se trataba de otra cosa. De la pregunta si había algo más allá que pudiera escucharme. Incluso comprenderme. De la realidad física de una presencia - ¿Inteligencia quizás? - que pudiera brindar sentido a lo que estaba viviendo, a lo que había vivido hasta entonces. ¿Que era lo Divino? ¿Cuanto influía sobre mi vida? ¿Que ocurriría después de mi muerte, de ocurrir? ¿Que sentido tenía cualquier cosa, en medio de ese silencio infinito que parecía ser la vida de cualquiera?
No estaba mi abuela para responder ninguna de mis preguntas. La recordé muy vividamente, de pie en la cocina de la vieja casa, conversando en voz baja en la cocina de la vieja casa. Había hablado sobre la naturaleza cruel y el poder de las convicciones, de la idea de una Divinidad que crece y madura a través de nuestra experiencia. Lo pensé con desaliento, temblando de frío y envuelta en una bata de papel, esperando el diagnóstico que podía cambiar mi vida. De hecho, ni ella ni nadie jamás había podido contestar mis incesantes cuestionamientos sobre nuestra identidad o quienes podíamos ser. Esa gran idea sobre por qué nacemos o incluso, por qué la vida exista a pesar de todo. Ahora, el pensamiento era mucho más crudo. Mucho más elemental. ¿Qué ocurriría si estaba gravemente enferma? ¿Que pasaría si en las horas siguientes tendría que intentar comprender que quizás me quedaban unos pocos años más de vida? ¿Qué sentido tenía esa noción esencial sobre la individualidad en medio de esa idea devastadora de la muerte? ¿Qué podía sobrevivir a mi misma de morir?
Pensé en esa noción sobre la naturaleza imperfecta de la que mi abuela solía hablar. Y la Divinidad - o nuestra idea sobre ella - que maduraba y crecía. Que se hacia cada vez más fuerte y personal. Miré mis manos pálidas y pequeñas, la curva de mi cuerpo tembloroso desnudo. El reflejo de mi rostro en los anaqueles de acero inoxidable que me rodeaban en el consultorio vacío y de pronto, me pregunté si la idea sobre lo misterioso y lo trascendental era en realidad nuestra percepción sobre lo finito, lo que tememos pueda terminar. La fragilidad de la enfermedad, los terrores de la vejez. Nos aferramos a Dios para consolar la idea del vacío. Miramos hacia el cielo tratando de comprender nuestra limitaciones y fragilidades. Nos aferramos a velas y creencias, a historias y mitos para sobrevivirnos. Para creer en la posibilidad, para asumir el valor de avanzar hacia el centro de nuestros temores. Y quizás encontrar algo más que la desazón de avanzar a ciegas en medio de las sombras. De el insoportable miedo de nuestra propia incertidumbre.
Entonces cerré los ojos. Un gesto tímido, frágil, como de niña. Con las lágrimas cerrándome la garganta. Y el miedo tan cerca, rozándome, tan amenazante que sentí un escalofrío recorriendome. Pero continué mirando el púrpura de mis ojos cerrados, con las manos apretadas contra mi vientre, sintiendo mi cuerpo cercano y real. Con sus pequeños defectos, sus blanduras y desigualdades. Como si se tratara no del límite de mis ideas y pensamientos sino de algo más profundo, más bello. Intimo. Y el miedo se abrió pasó en mi interior, avanzó con rapidez, abriendo y cerrando puertas y mis pensamientos. Arrasando con las preguntas, creando algunas nuevas. Y me pregunté que era lo Divino en mi, lo majestuoso, lo eterno, lo interminable. Lo que tal vez podría sobrevivir a la muerte - o tal vez no -, lo que podría ser más fuerte que la oscuridad. Avancé, cada vez con mayor torpeza, sintiéndome el latido rápido y fuerte de mi corazón. Tan viva pero tan cerca del silencio. Tan llena de preguntas pero al borde mismo de la nada, del caos. ¿Quién soy? ¿Quien eres? ¿Hacia donde me dirijo? ¿Quien intento crear a través de esas minimas decisiones de todos los días? ¿Quién soy más allá de mi misma?
Entonces recordé esa tarde de Julio en la cocina de mi abuela. Una niña que no entendía el bien y el mal, pero deseaba aspirar a Dios. Una niña que miró por la ventana para maravillarse de encontrarse viva en un instante preciso, más allá de cualquier temor. Una niña que de pronto, comprendió el poder de asumir el valor de la propia existencia, a pesar de todo. Quizás por todo. Y esa niña de ojos grandes y asombrados, me miró en mis recuerdos. Me recordó que el Universo habita entre mis manos, que en mi pecho, hay una idea que baila y que danza. Una noción sobre el poder de crear y creer más grande de lo que podía soñar. Y me encontré pensando en las noches portentosas cuajadas de estrellas, sobre la ciudad interminable y el Ávila verde, de esa sensación de pertenecer a una idea interminable, que se perpetua, que crece. Se hace más fuerte cada vez.
- ¿Agla? ¿Estás bien?
Mi medico me miraba preocupado. Parpadeé, como si al abrir los ojos, de pronto el mundo se hiciera real con sus colores y olores. Un reflejo de ese otro, creado en los recuerdos, tan puro e inmediato en la emoción profunda que parecía sostenerlo. Con las manos apretadas sobre las rodillas aún, sonreí. Me enfrenté al miedo. A ese vértigo de mortalidad. A la posibilidad del desastre. Por el mero hecho de estar viva en ese momento. Por estar allí, en medio de un Universo de pensamientos e ideas, en la frontera misma del paisaje de mi mente. Una sobreviviente a mi propia fragilidad.
- Sí - respondí - y era verdad. Lo estoy.
Más tarde, con el diagnóstico entre las manos, sentí de nuevo esa confusa sensación de agradecimiento y paz. Estaba sana, a pesar de mis temores y la amenaza. Se había tratado sólo de una pequeña grieta en esa noción que todos tenemos sobre nuestra propia fortaleza física, esa insistente percepción sobre que la vida y la muerte son pensamientos difusos que apenas podemos comprender. Sana, pero aún así, al borde mismo de lo que podría suceder. De la muerte, de la enfermedad. Y sin embargo, llena de esperanzas, asombrada por la posibilidad de existir, de construir mi futuro. De avanzar a través de la incertidumbre, tambaleante pero consciente de esa irrevocable necesidad de continuar.
Y pensé en Dios o en su posibilidad. En nuestra percepción del misterio. En la posibilidad de la vida más allá de lo que miramos y comprendemos. O del conocimiento a pesar de la muerte. De pronto, comprendí que Dios, ese padre bondadoso y a la vez severo o la Diosa extraordinaria, habita en nuestra idea sobre el mundo. En lo que somos y por qué aspiramos a serlo. En una reflexión extraordinaria sobre lo que carece de nombre, que habita al límite mismo de quienes somos y quienes podemos ser. Una visión sobre la identidad y más allá de eso, sobre el sueño de crear lugar para nuestra propia visión sobre la posibilidad de creer. Una perspectiva de la verdad. Un sueño a medio completar.